Durante los años 60 y 70, numerosos científicos pusieron el grito en el cielo: se estaba produciendo un calentamiento acelerado del sistema terrestre, que amenazaba las delicadas condiciones ambientales de la Tierra. Las investigaciones en ecología señalaban al uso indiscriminado de combustibles fósiles, con su consecuente contaminación por carbono y otros elementos a la atmósfera, como principal responsable.
Sin embargo, aquella constatación, que cristalizó en textos ya clásicos como Los límites del crecimiento1 de 1972, no fue el pistoletazo de salida de la ecología, sino un punto de inflexión en ella. Y es que la ecología llevaba existiendo, al menos, cien años más, desde que el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término en 1869 para referirse a aquel estudio de la interdependencia y relación entre el ambiente y los organismos que en él (y de él) viven.

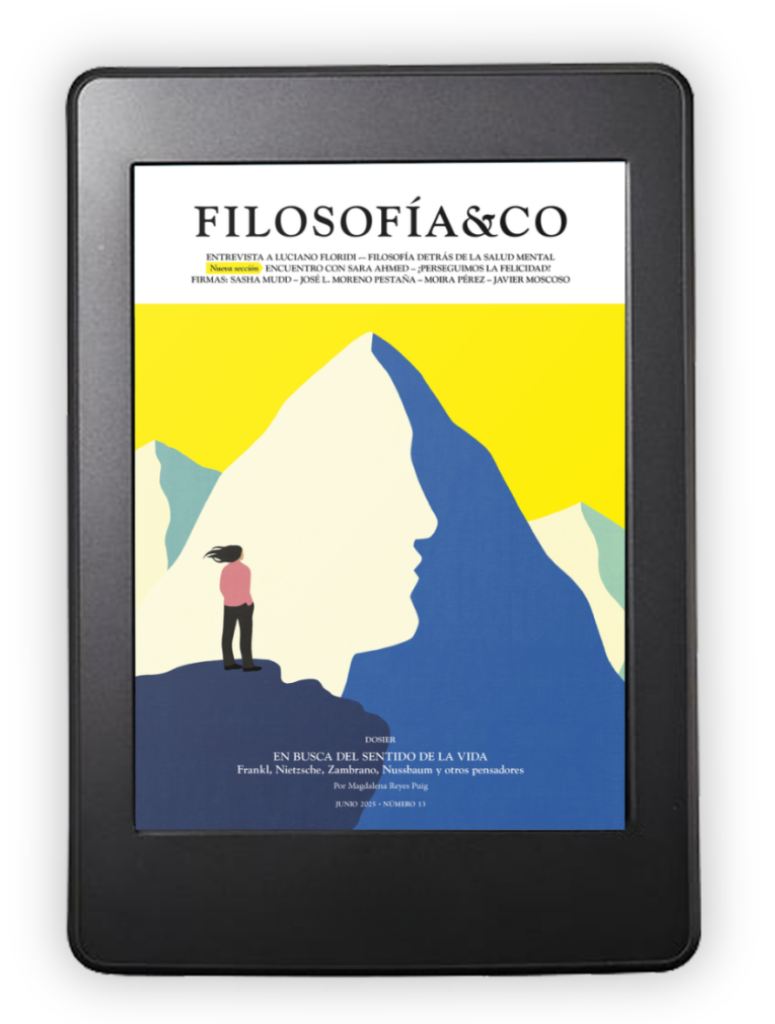
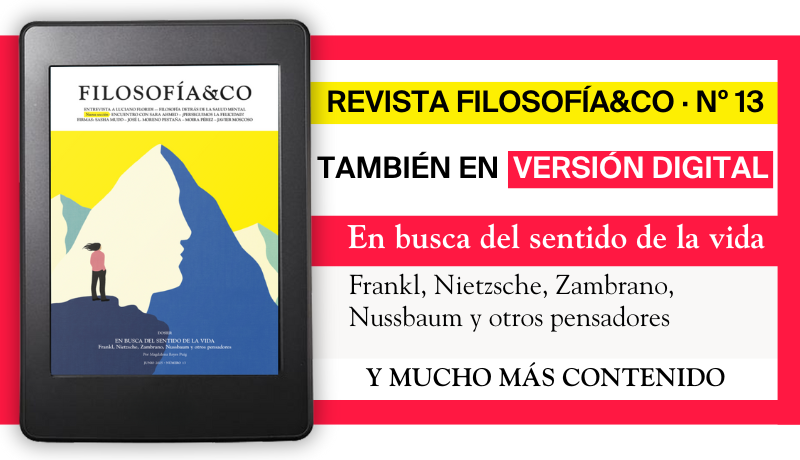












Deja un comentario