Aquí un libro que ni es una patada en el estómago, ni corta la respiración… El infinito en un junco, de Irene Vallejo, es un libro sobre los libros y el placer de los libros que se convierte él mismo en un placer. También es un homenaje a quienes hicieron posible que nos llegaran hasta hoy a pesar de fragilidades y azares. Pero si hay que ponerse serio, también es un zapatazo contra todas las veces que se predijo el fin del papel, solo que la autora lo hace a su manera: firme y elegante, Vallejo alza la voz y exige «un respeto».
Por Pilar Gómez Rodríguez
Muchos, quizá la mayoría, pueden haber descubierto a Irene Vallejo a través de su exitosa obra El infinito en un junco, editada por Siruela, o por sus recientes colaboraciones en El País. Pero Vallejo tiene un pasado. O dos. Tiene un pasado que comenzó en 1979, cuando nació en Zaragoza. Un pasado de estudiante de filosofía clásica y de doctora por las universidades de su ciudad y Florencia hecho presente como divulgadora apasionada del mundo clásico a través de libros, artículos, conferencias…
El otro pasado de Irene Vallejo es compartido porque «los que somos lectores tenemos un pasado dentro de los libros», escribe recordando una frase del poeta y viajero Fernando Sanmartín. El infinito en un junco va al encuentro de ese pasado a través de historias, de anécdotas, de cuentos encadenados con los que celebrar algo importante que es preciso recordar: que la historia del libro es una historia de sacrificios, sí, de todos aquellos que pasaron penurias e incluso arriesgaron sus vidas por su escritura, conservación y difusión; pero que también es una historia de triunfo sin par, porque, a pesar de las pérdidas, ha llegado a nuestras manos un legado suficiente y lo suficientemente importante como para reconocernos en él de la misma manera en que nos reconocemos al mirar viejas fotos.

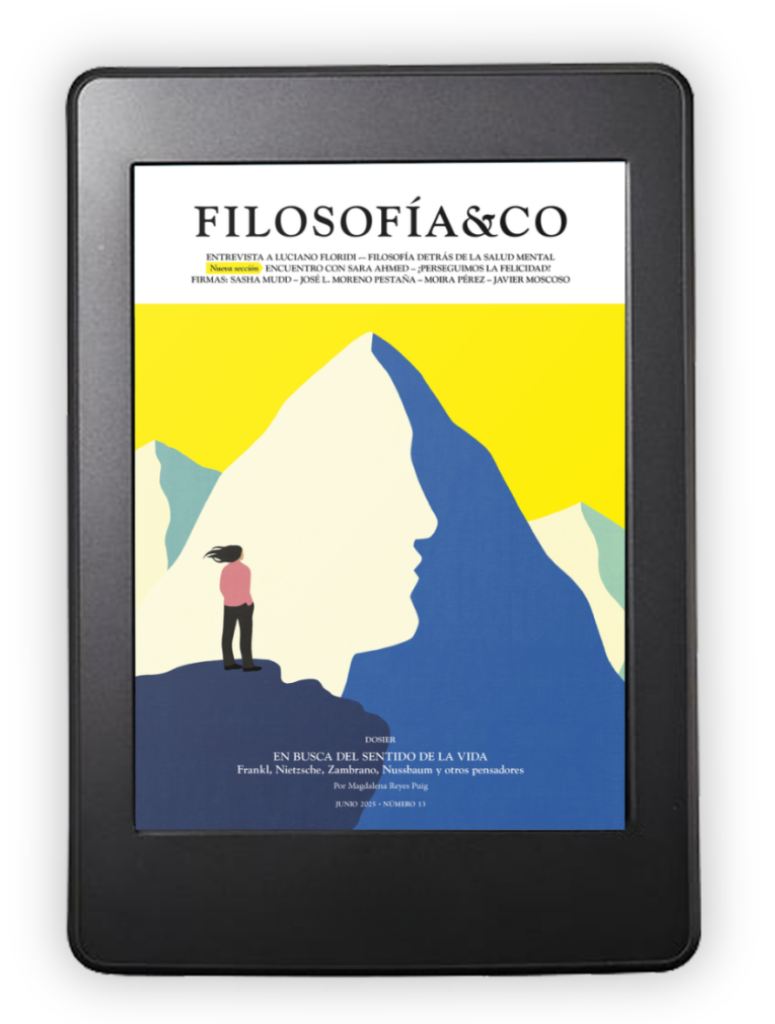
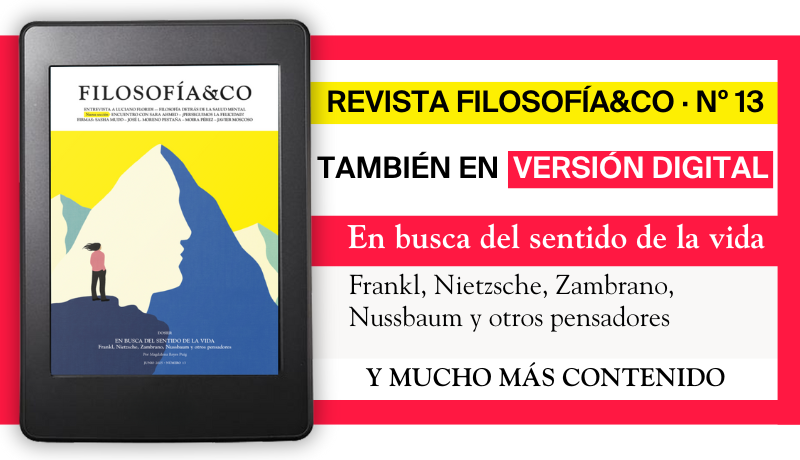


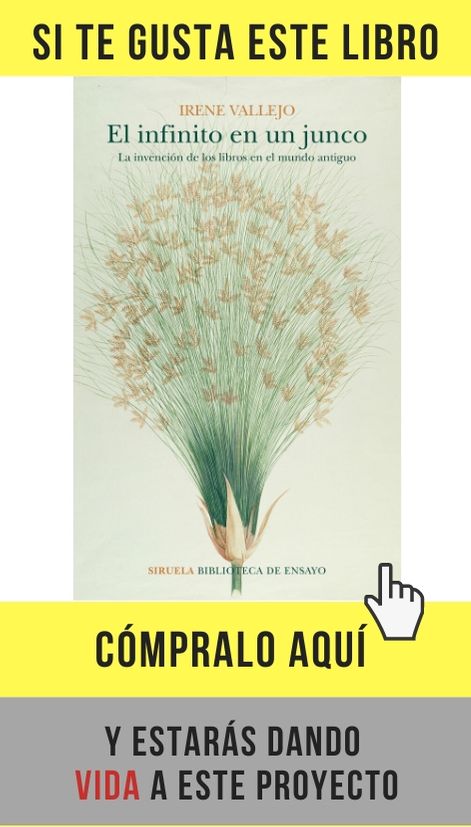










Deja un comentario