La ficción implica engaño, invención o algún tipo de modelaje imaginativo de la realidad. El documental no está necesariamente reñido con esos principios (y cada vez menos), pero esto parece chocar frontalmente con sus propios preceptos ideológicos. ¿Qué queda de él? ¿Puede captar «lo real»?
Para adentrarnos en la cuestión, un caso de estudio interesante es el de Frederick Wiseman. Wiseman fue una gran figura del «cine directo», una corriente nacida a final de los años 50 del siglo pasado. Se asentaba en la confianza en la potencia de la máquina fílmica y el carácter inofensivo de la cámara desprovista de trípode, y en la no intervención directa del cineasta en el espacio de grabación.
El cine documental de Wiseman
La larga trayectoria de Wiseman, aún en activo, que recoge grandes títulos de la historia del cine como Welfare (1972), Titicut Follies (1967) o National Gallery (2012), es quizá el mayor ejercicio de vocación de estilo realista que hoy conocemos. Dedicado casi exclusivamente al análisis de instituciones públicas, Wiseman se gana la confianza de los trabajadores de los espacios en los que graba para que su presencia no enturbie el discurrir normalizado de los eventos.
Lo que a Wiseman le preocupa es el proceder «sin manchar» la realidad en la que trabaja. Pero no se trata, ni mucho menos, de un «realista ingenuo». Sabe que lo real es un campo que incluye a la ficción: todo cine es «cine de lo real».
Un estudio filosófico de «ontología dura» sobre el trabajo de Wiseman vendría a valorar con mayor precisión sus películas en analógico que aquellas en digital, pues hay mayor traslación de los elementos de «lo real» en la imagen fotoquímica que en la traducción numérica digital, pero de nada serviría ese acercamiento. Resulta hasta un poco ridículo. Pensar el cine en términos filosóficos no pasa por ese acoplamiento de la medida de pensamiento clásica a la forma cinematográfica: esa traslación de la filosofía al cine, que elude la relación intrínseca entre ambos, es inútil. Lo que sirve, en este caso, es pensar críticamente la posición antiestética y objetivista de Wiseman en relación con su trabajo sobre lo real.
Para el escritor y cineasta francés Jean-Louis Comolli, que afirma que «el acto mismo de filmar ya es una intervención productiva», el cine directo de Wiseman es un ejercicio de soberbia epistémica que busca su justificación en el privilegio realista. Lo que no está tan claro es que los partidarios del cine directo se crean su propio cuento. Si toda percepción está mediada —Adorno insistió en esto— por una cierta posición epistémica —que también es política—, más lo estará una percepción modificada por la intervención, por ligera que sea, de una cámara.
Pero Wiseman no es un ingenuo y trabaja como si el problema del realismo cinematográfico fuera un pseudoproblema, instalando el centro de gravedad de su cine en el análisis de las relaciones entre sujetos en el marco institucional. Su cine es más un cine muscular, de reflejos e intuiciones, que busca la explotación de situaciones reales que no se explican a sí mismas, pero que, encadenadas en el montaje, articulan una imagen dinámica del funcionamiento y efectos de una institución.
La ficción implica engaño, invención. El documental no está reñido con estos principios, pero parece chocar frontalmente con sus preceptos ideológicos
El falso documental
Pensemos en los falsos documentales. A estos documentales se les permite «mentir» porque eso conlleva una ruptura de las reglas implícitas del género, y ese ejercicio lúdico de motivación transfronteriza se valora como un criterio de calidad, o al menos como un elemento innovador. Entonces, ¿qué queda del documental? ¿Pueden los documentales, por ejemplo, «mentir» y seguir siendo documentales?
Pensemos en el cine de Dziga Vertov, quien, comprometido con la verdad, retuerce los objetos, modifica las perspectivas. En cambio, en falsos documentales como Toma el dinero y corre, Borat o Lo que hacemos en las sombras, la comicidad de la obra reside en ser una magnífica copia del estilo documental, que no falsea menos la realidad que el cine de Vertov. De hecho, se aproxima a ella de forma más realista. Con los falsos documentales, el realismo se convierte, por acumulación, en un estilo que da mayor credibilidad a la imagen y que está marcado por formas como la entrevista, el testimonio no-frontal o la cámara en mano. Un estilo no tanto estético, sino epistemológico que intensifica la fe en lo visto.
Cada vez con más intensidad, el cine contemporáneo se encarga de jugar con esta «apariencia de realismo». La película Ainhoa. Yo no soy esa (Carolina Astudillo, 2018) es buen ejemplo. Parte de «documentos» reales y los desactiva. Muestra cómo las imágenes, incluso las tomas domésticas de cristalina sinceridad, lejos de ser una prueba, son capaces de mentir, o incluso de servir de coraza de toda una realidad sentimental. Asistimos a un documental que cuestiona sus parámetros, desconfía de sus propios documentos.
Pensar el cine en términos filosóficos no pasa por el acoplamiento de la medida de pensamiento clásica a la forma cinematográfica: esa traslación de la filosofía al cine, que elude la relación intrínseca entre ambos, es inútil
Las fronteras de lo real y la imaginación
En El año del descubrimiento (Luis López Carrasco, 2020) se evidencia la tensión entre el trabajo real del cineasta y las formas de verosimilitud que ciertas tácticas fílmicas inscriben en el imaginario de los espectadores. Pero evidenciar jugar con las fronteras de lo real y la imaginación también puede hacerse por motivos políticos. Es el caso de Afrique sur Seine (1955), considerada la película fundacional del cine africano, donde el convencionalismo documental se destruye con vocación política.
Se presenta como un análisis de la forma de vida de los migrantes en París en la que el racismo no aparece. Aquí el «falso documental» no arrastra elementos cómicos que juegan con las fronteras entre cine narrativo y documental. La «fractura» es entendida como posibilidad de emancipación: los inmigrantes y los parisinos comparten espacios, vivencias, sentimientos. ¿Afrique sur Seine es un documental? La primera película «del sur» renuncia a entregarle la representación al Otro, y lo hace construyendo un realismo imaginativo y posible, y extrañamente antiutópico. Parece que la premisa del documental fuera captar «lo real». Al menos eso pensarían «realistas ingenuos».
Pero esto es difícil de sostener. Defensores del realismo en el cine como Wiseman son conscientes de que lo real es un campo que incluye a la ficción. Los falsos documentales, con su juego estético, han convertido al realismo en un estilo. Quizá no es tanto si mostrar o no la realidad, sino qué realidad, aunque sea imaginativa como Afrique sur Seine.

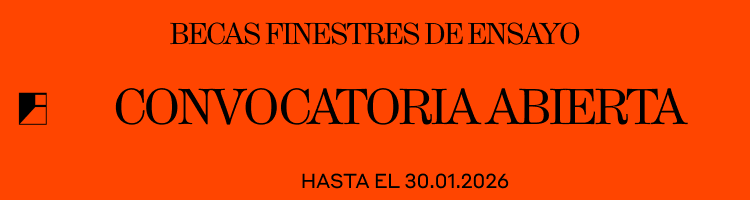




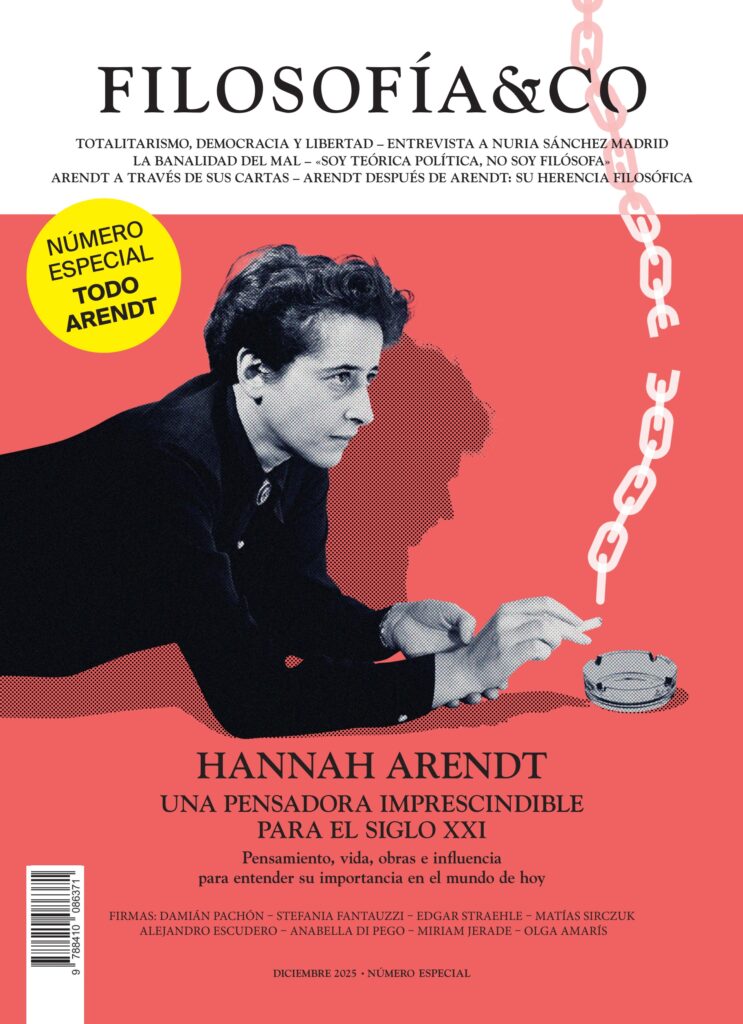





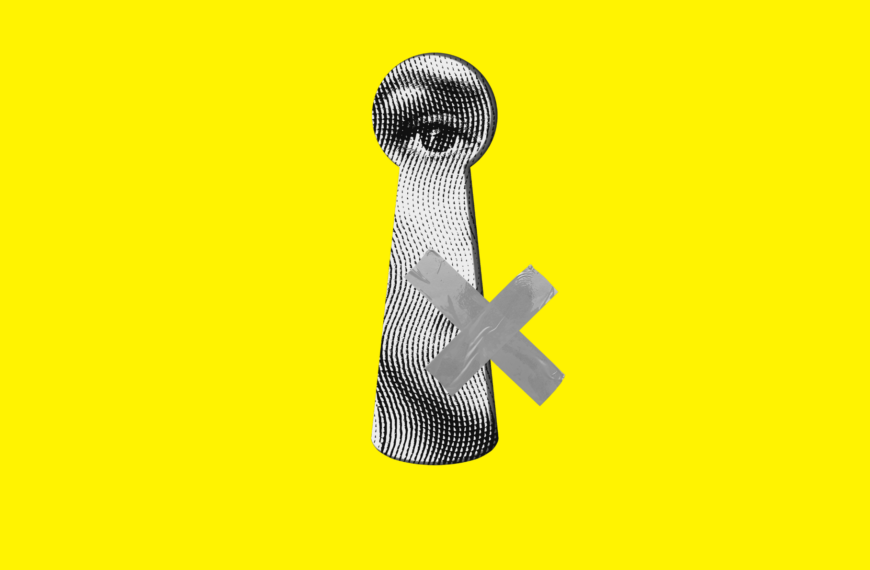
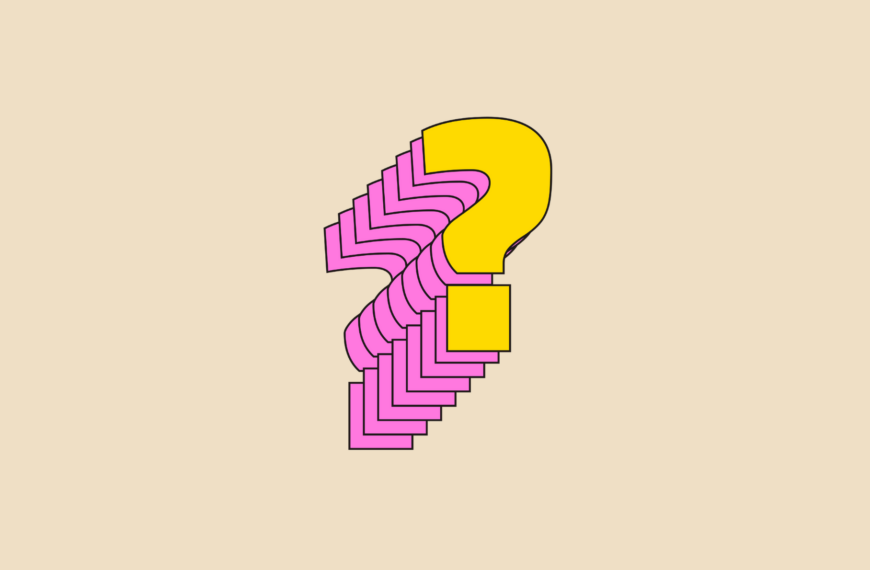




Deja un comentario