Ofrecemos el primer capítulo del libro Todo y nada. Un pandemonio de la destrucción digital del mundo, escrito por el profesor alemán Martin Burckhardt, de la Universidad Humboldt y la Universidad Libre de Berlín, y el editor Dirk Höfer. En esta obra, breve, concisa y contundente, que se acerca mucho al tono que acostumbra a emplear el filósofo Byung-Chul Han, los autores plantean la radical servidumbre digital a la que nuestro mundo está sujeto.
De esta caracterización se sigue un nuevo estatuto ontológico: el universo del ser no se ciñe ya, desde hace tiempo, a categorías estrictamente materiales, sino que todo se ha digitalizado (también las emociones y las relaciones personales) y queda expuesto a una reproducción ilimitada que se desarrolla más allá de nuestros dominios.
Todo y nada. Un pandemonio de la destrucción digital del mundo (Herder, 2017) muestra cómo a lo largo de las últimas décadas se ha dado una honda revolución de nuestra cosmovisión. Nuestro universo existencial ha sucumbido a la revolución digital, que se replica y reproduce continuamente en un proceso sin fin y que nos aboca a un temor incesante hacia lo desconocido, hacia las imprevisibles consecuencias de una completa digitalización de la vida. Existimos en el mundo de los datos, es decir, en el mundo de la simulación: de lo real que se ha convertido en irreal pero que, aun así, maneja nuestras vidas y las reproduce en la traspantalla.
¿Qué significa este mundo digital?
Consiguientemente, la soberanía se ha transformado y el poder se ejerce desde esta nueva panorámica, que se traduce en un proceso colectivo de ocultamiento y represión que queda en manos de Estados y grandes corporaciones. ¿Qué significa, exactamente, y qué consecuencias tiene, que nuestro mundo se haya digitalizado… para siempre?
A continuación, el primer capítulo completo del libro Todo y nada. Un pandemonio de la destrucción digital del mundo.
Todo y nada
Apocalipsis
Boole y la fórmula
En el principio era el cero, y el cero estaba con Dios, y Dios era el uno. El cero y el uno estaban en el principio con Dios. Por medio de ellos fueron hechas todas las cosas, y sin ellos no se hizo nada de lo que fue hecho. En ellos estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han comprendido.
En 1854, el matemático irlandés George Boole escribió un libro titulado Las investigaciones sobre las leyes del pensamiento. Boole, que siendo joven tuvo una iluminación que habría de determinar su pensamiento posterior, formuló en ese libro la idea de un universo lógico cuyos elementos se pueden exponer con la lógica de presencia/ausencia, 0 o 1. En el álgebra de Boole, el mundo de los números, y junto con él el mundo en general, se disuelve en el código binario. Según esto, los números tal como los conocemos son formas de manifestarse esta codificación. Han dejado de ser representantes. Las cifras booleanas 1 y 0 no designan una cantidad, son marcas de la presencia y la ausencia. El 1 representa el universo, el 0 la nada. Pero estas dos codificaciones no guardan entre sí una relación excluyente, sino complementaria: ambas obedecen a la misma lógica. Igual que 1 por 1 por 1 siempre es igual a 1 y que 0 por 0 por 0 siempre es igual a 0, en el mundo booleano también x por x por x siempre es igual a x. Y precisamente por eso todo y nada coinciden en la fórmula x = xn. Como en esta fórmula x puede representar todo, incluso el conjunto del mundo, no es exagerado hablar aquí de una fórmula universal digital.
Si concebimos el mundo como un gran imán que oscila entre un polo positivo y otro polo negativo, es decir, si lo concebimos con una lógica diádica, entonces tal cosmovisión cobra mucho sentido. Pues todo lo que se puede electrificar también se puede digitalizar. De este modo, x puede representar un signo alfanumérico, un documento de audio o una imagen, pero también podría representar el valor de la cantidad de hemoglobina en la sangre registrada por un sensor o los datos de la ubicación de una ballena. O también aquello que quizá solo en el futuro podremos digitalizar: nuestros actos de habla, nuestras emociones, nuestros sueños. Pero una vez digitalizado, cualquier x ya no aparece más como singularidad ni como objeto particular, sino que, con arreglo a la fórmula, se puede multiplicar con arbitrariedad, y prácticamente se multiplica por sí mismo, convirtiéndose en población.
Por consiguiente, en la ecuación x = xn se encierra una promesa de proliferación, un País de Jauja en el que todo está presente en todo momento e ilimitadamente. Es verdad que la promesa de una accesibilidad total también encierra una amenaza, pues al universo digital se le opone aquí una nada, una fantasía de aniquilación universal que moviliza todos los demonios imaginables. Aunque la realidad analógica sobrevivirá a su digitalización, sin embargo percibimos que se está degradando a una forma atrofiada, a un espejismo, a una escoria de sí misma, pues resulta mucho más eficiente en su forma de manifestarse digitalmente: siempre, en todas partes, sin límite alguno.
Pero la virtualidad no es el único campo de aplicación de la fórmula booleana, sino que ella repercute de vuelta sobre los fantasmas que estructuran nuestra realidad: consigna la «economía real», transforma nuestro cuerpo, nuestra concepción de la identidad y la libertad, impregna la política, modifica la percepción del tiempo y del espacio, repercute sobre lo humano en cuanto tal. En este sentido, hace ya tiempo que el mundo que nos rodea se ha convertido en mantra de la fórmula booleana: por medio de ellos fueron hechas todas las cosas, y sin ellos no se hizo nada de lo que fue hecho.
En el cuarto oscuro de la historia
Como es sabido, la mejor manera de ocultar un secreto es dejándolo a la vista de todo el mundo. Así es como nuestra sociedad de la información, que todo lo mide en bits y en bytes, sigue siendo ciega en lo que respecta al significado y a la procedencia de su concepto de información. Como en el caso del dinero, que se presupone que lo hay, también se cuenta con la información, pero uno no pregunta cómo ha venido al mundo aquel continente intelectual en el que ha podido establecerse nuestra sociedad de la información. Cuando Claude Shannon, el «padre de la teoría de la información», presentó en 1948 su teoría matemática de la comunicación, estaba aplicando la teoría que el autodidacta y matemático irlandés George Boole había publicado un siglo antes en su obra Leyes del pensamiento. Sin embargo —y esto es lo sorprendente—, la aportación de Shannon se reducía a una aplicación ingenieril, a un acto técnico de fertilización en el que aquellos pensamientos que habían conducido a Boole hasta su edificio conceptual permanecían intactos y, por ende, sin consecuencias. Este silencio en el momento del éxito resulta tanto más singular por cuanto la teoría de Boole había provocado una gran conmoción también en otro sitio. Cuando en 1879 Gottlob Frege publicó su Escritura conceptual, la obra que hoy se sigue considerando la pieza fundamental de la filosofía analítica, el matemático Ernst Schröder, uno de los primeros en reseñarla, describió este texto diciendo que en el mejor de los casos era una «paráfrasis» de las ideas de Boole. Considerando lo penoso que hubiera resultado no haber desarrollado este edificio conceptual por sí mismo, sino haberlo tomado de otro, Gottlob Frege hizo cuanto pudo por minimizar el porcentaje de las ideas de Boole en su revolución fregeana.
Como en el caso del dinero, que se presupone que lo hay, también se cuenta con la información, pero uno no pregunta cómo ha venido al mundo aquel continente intelectual en el que ha podido establecerse nuestra sociedad de la información
El propio Claude Shannon, que se vio expuesto a constantes preguntas acerca de cuál había sido el momento de su descubrimiento en que pudo gritar «¡eureka!», desdramatizaba y decía que, si hubiera habido tal momento, ni siquiera habría sabido cómo se deletrea «eureka». Y como en nuestra imaginación colectiva el ordenador material es también un producto del siglo XX y no del siglo XIX, Boole es uno de los grandes olvidados de la cultura del ordenador, a pesar de que cualquier programador lo reencuentra constantemente en la figura de los booleans, los «operadores booleanos».
Que técnicos, incluso en la cima de su arte, no sepan nada de la historia anterior de su disciplina, es algo que todavía se puede aceptar. Mucho más extraño resulta que incluso los teóricos ignoren la revolucionaria aportación de Boole, que ni siquiera se planteen la simple pregunta de cómo se pudo llegar a una lógica binaria. Este vacío resulta aún más curioso por cuanto el impulso que llevó al matemático irlandés a tomar el cero y el uno como iniciales de la lógica binaria consistió en eliminar de la matemática los representantes: una operación tan radical como la decapitación del rey francés. Lo que tenía en mente era una matemática que le permitiera calcular con manzanas y peras, o considerándolo matemáticamente, saltar de un sistema numérico a otro. Este salto se vuelve posible porque Boole retira el cero y el uno (estos dos «números maestros de la matemática») de toda lógica designativa, es más, incluso de la propia matemática. Según eso, el uno ya no representa una cantidad, sino una presencia, y el cero una ausencia (de cualquier cosa que sea). Es aquí donde radica la auténtica revolución: la lógica binaria de Boole se desvincula de la matemática, es más, de la calidad material de aquello que la matemática reproduce. Como esa lógica binaria oscila entre el universo y la nada, puede reproducirlo todo.
Visto así, el pensamiento de Boole no es tanto un álgebra cuanto, más bien, una teoría universal de signos: una peculiaridad que captó el filósofo y matemático Charles Sanders Peirce cuando equiparó las leyes del pensamiento de las que habla Boole con el «a priori» de Kant. De hecho, es justamente esta abstracción la que, más de un siglo después, habría de fascinar a los lectores de la Teoría matemática de la comunicación de Shannon, es más, la que hoy nos permite digitalizar no solo textos, imágenes o sonidos, sino también terremotos, actividades cerebrales o fenómenos extraterrestres.
Llegados a este punto, entra en juego una revolución intelectual que ya conmocionó con fuerza el pensamiento en el siglo XVIII. Se trata de aquel rayo que da poder al nuevo Prometeo, el doctor Frankenstein, para hacer vivir a su monstruo: la electricidad.
El control sobre la electricidad condujo a científicos como Galvani no solo a cavilar sobre la fuerza vital, sino que a través de las nuevas tecnologías de la comunicación llevó a una explosión del concepto de escritura, pues todo lo que se puede electrificar podía hacerse escritura. En este sentido, la imagen colectiva con la que podemos ilustrar la fórmula x = xn se remonta a 1746, cuando, en un campo al norte de Francia, 600 monjes formaron un gran círculo, se conectaron mediante un cable y al contacto con una batería, o dicho con precisión, con la botella de Leyden —que se acababa de inventar—, empezaron a tener convulsiones colectivas. En este experimento se puede percibir el arquetipo de lo que llevó a Claude Shannon, pertrechado con la lógica de Boole, a la teoría de los circuitos eléctricos regulados, solo que ahí no se trataba de un cálculo matemático, sino de una formación circular en la que los monjes se conectaban entre sí por medio de cables.
El uno ya no representa una cantidad, sino una presencia, y el cero una ausencia (de cualquier cosa que sea). Es aquí donde radica la auténtica revolución: la lógica binaria de Boole se desvincula de la matemática, es más, de la calidad material de aquello que la matemática reproduce
Dios es un disc-jockey
Si —como enseñaba Feuerbach— los hombres se inventan a sus dioses, el gremio que les asignan es la característica sobresaliente del dios respectivo. Como aquí, en la intersección de racionalidad y teología, nos encontramos con aquel entusiasmo tecnológico (de cuyo potencial para quedarse encantado consigo mismo todavía podemos convencernos a diario), resulta casi forzoso concluir que la humanidad ha inventado a Dios con el objetivo de divinizar su técnica respectiva y para ennoblecer su ciencia elevándola a metafísica.
Si los griegos, provistos del alfabeto, allanaron el camino para la teología del logos, la Europa medieval reeducó al Dios cristiano haciendo de él un relojero. Como el ordenador —al igual que antes el alfabeto y la técnica de engranaje— representa una máquina universal, no sorprende que también el pionero de los ordenadores Charles Babbage (1797-1871) probara antes que nada con una demostración de la existencia de Dios que reemplazara la noción del demiurgo mecánico. Si Dios —según Babbage— fuera contando números de manera sucesiva y regular (1, 2, 3 … 1000), pero luego fuera capaz de pasarse a otra forma de contar (1000 1/3, 1000 2/3, etc.), entonces la potencia particular que hace que el dios de los programadores sea superior al dios de los relojeros consistiría en esta capacidad para cambiar de programa. En otras palabras: Dios es un disc-jockey.
En efecto, la máquina analítica de Babbage —que aprovechaba aquella técnica de tarjetas perforadas que ya se había desarrollado en los telares de Jacquard— estaba en condiciones de hacer estos cambios de programa. Pero, por lo que respecta a la lógica inherente, esa máquina analítica aún dependía de una noción numérica antigua (el sistema decimal, que le causó al inventor tremendas dificultades mecánicas y que hizo que el ordenador del siglo XIX quedara incompleto). Si Babbage hubiera tenido ocasión de conocer el pensamiento de su contemporáneo Boole, entonces un ordenador de tarjetas perforadas habría sido posible ya con los medios del siglo XIX.
A pesar de todo, la demostración que Babbage hizo de la existencia de Dios es una anticipación de lo que habrá de caracterizar la lógica de Boole. Si comparamos al disc-jockey divino con su precursor medieval, el relojero, entonces salta a la vista que el mundo ya no se concibe como actualización mecánica de una misma ley, sino como una forma de transformación: como un algoritmo genético. Como con xn se impone la idea de la optimización infinitesimal, esta lógica contiene un factor que es evolutivo, pero que también tiene implicaciones para la filosofía de la historia. Si en el siglo XIX esto se articuló como el espíritu universal de Hegel o la teoría de la evolución de Darwin, tal certeza de futuro se expresa hoy en el credo que acompaña el bautizo de una activación: «Hacer del mundo un sitio mejor».
Todo se vuelve escritura
¿Qué es x? Evidentemente un signo. Según nuestro modo tradicional de pensar, la escritura debe describir la realidad. Si lo logra, entonces el respectivo conjunto de textos escritos se considera una representación adecuada de una situación, de una sociedad, del mundo. Pero este tipo de contabilidad en el que el mundo y la imagen están uno frente a otro como el pintor y su modelo se vuelve obsoleto con la fórmula, pues el programador ya no describe el mundo, sino que interviene en él. La x deja de ser un signo de escritura escindido de lo designado y pasa a ser un constructo electrónico que está peculiarmente hermanado con aquello que designa.
Ya a mediados del siglo XVIII se vuelve cuestionable el antiguo primado de la escritura alfabética. Cabe decir que cualquier cosa que se pueda electrificar pasa a ser signo de escritura. No es casual que los poetas comiencen a investigar sus neurosis, que Franz Anton Mesmer magnetice a una nobleza que se ha puesto enferma de los nervios, que la praxis científica consistente en matar conejos para luego hacerlos revivir a base de descargas eléctricas se transforme, en la imaginación de Mary Shelley, en un monstruo compuesto de meros trozos de cadáver cosidos al que se le da la vida con una sacudida eléctrica. Con la telegrafía, la telefonía, el cine, los rayos X o el microscopio de resonancias magnéticas —y siguiendo el eslogan del físico cuántico Richard Feynman «hay mucho espacio en el fondo»— la escritura penetra cada vez más hondo en el tejido del mundo.
Describir y escribir pasan a ser lo mismo: programación. Ya se trate de datos climatológicos o de flujos de tráfico, de la ruta seguida por las ballenas o de la composición del aire de la estratosfera, nuestro mundo se ha convertido en un gigantesco procesador de escritura rodeado de satélites y recubierto de un éter de datos. No se trata solo de que aquí read and write, leer y escribir, acaben siendo idénticos en una écriture automatique: aparte de eso, tal escritura rebasa nuestro aparato sensorial, penetrando —vía infrarrojos o ultrasonidos— en ámbitos de frecuencias que no percibiríamos de ningún modo con un aparato sensorial desprovisto de otros instrumentos. Así pues, se puede decir que esa eliminación del representante que lleva a cabo Boole acompaña el final de la representación como praxis sapiencial. A la manera de un programador, uno no se contenta con describir el mundo, sino que lo transforma. Pero para eso hace falta comprender hasta qué punto el mundo mismo se ha convertido en una inscripción: en un conjunto de textos escritos que emite datos por sí mismo.
Cuando al desplazarnos entre el tráfico con nuestros smartphones aparecemos en escena como signos de escritura vivientes, y por lo tanto como una especie de cursores de ratón ambulantes, eso apenas tiene nada que ver ya con nuestra concepción tradicional de la escritura. En efecto, y como nos enseña la vieja discusión mente-cuerpo, la escritura siempre fue aquello que no era corporalmente: un puro signo, portador del espíritu. Si el aleph (originalmente un ideograma que representaba un buey bajo un yugo), para poder llegar a ser un signo alfabético tuvo que desprenderse de todos los aspectos de su corporalidad, el signo x hace ahora el camino inverso. Como si tuviera que indemnizarse del largo tiempo de privaciones, el signo se dedica ahora a incorporarlo todo. Sin hacer distingos. Todo lo que se puede digitalizar se digitaliza: signos alfanuméricos, imágenes, sonidos, objetos, órganos. Como al hacer eso la x se adentra en ámbitos que no son accesibles a nuestro aparato sensorial, parece que el signo coincide con la cosa misma. En el programa se disuelve la vieja dicotomía entre mundo y libro, surgiendo un mundo híbrido que se ha anunciado como la visión del cíborg. El «ciudadano in vitro», el órgano impreso.
Nuestro mundo se ha convertido en un gigantesco procesador de escritura rodeado de satélites y recubierto de un éter de datos
Potencia infinita
x = xn ¿Qué tipo de extraña ecuación es esa? El matemático podrá objetar que aquí nos hallamos ante una ecuación definitoria que solo se puede aplicar a determinados números (aquí el 0 o el 1). Pero se podría preguntar si
x2 = x3 = x4 = x5
o en la aplicación
1×1 = 1×1×1 = 1×1×1×1
realmente representa una ecuación. En cualquier caso el ojo se resiste a ello: al fin y al cabo, no deja de ser obvio que aquí nos hallamos ante fórmulas distintas.
Pero ahora resulta que la ecuación no solo vale para el cero y el uno, sino que se puede aplicar a todos los productos digitalizados. Si en lugar de x ponemos un documento cualquiera, entonces la fórmula significa que, sea lo que sea eso, se puede copiar tantas veces como uno quiera. Pero la potencia infinita convierte el signo igual (=) en un mandato, en una asignación. En efecto, este cambio de significado es una marca distintiva de todos los lenguajes de programación. Si escribo aquí a = 5, a la variable a se le asigna el valor 5. La ecuación pasa a ser una transformación y, en este sentido, la fórmula se podría visualizar con mayor certeza así:
x=> x2 => xn
¿Qué significa esto? Quizá que ya no podemos concebir el mundo digital como una forma de equilibrio, como un reposo del mundo, sino que, frente a ello, tenemos que poner de relieve el aspecto de transformación (el cambio de programa). De ahí la pregunta de si realmente nos hallamos ante una ecuación matemática. Desde el punto de vista de la historia del concepto, «ecuación» significa ponerse de acuerdo en una transacción, el proceso de regateo y el apretón de manos con el que se cierra el acuerdo de intercambio. En un desarrollo posterior enteramente lógico, la ecuación pasa a ser la sentencia jurídica que finaliza el conflicto entre las partes procesuales. En este sentido, el precio es un arbiter, un árbitro social que despeja de entrada todas las incertidumbres sobre el intercambio. Según eso, la metáfora decisiva de la ecuación es la balanza, en la que dos cosas se sopesan entre sí en cuanto a medida, número y peso.
Si nuestra mirada se resiste a aceptar la ecuación booleana, eso se debe a que lo que hay en ambos platos de la balanza precisamente no es equivalente, sino que evidentemente es disímil.
Para representarse visualmente la inflexión que se produce con esta fórmula, basta con plantearse una pregunta simple: en el mundo físico que conocemos ¿hay algún objeto que se comporte de modo análogo a la fórmula de Boole? El único candidato que se podría proponer aquí sería la célula viviente que se reproduce por bipartición. Pero, como sabemos, ni siquiera este proceso discurre al infinito, ya al margen de que no puede tener lugar sin metabolismo. Dejando por un momento las cuestiones metafísicas que Boole tenía en mente cuando bautizó el 1 como «el universo» y el 0 como «la nada», el ejemplo de la célula viviente deja claro que no tenemos que considerar ambas fórmulas en un sentido estático, sino en un sentido dinámico. Pero ¿en qué consiste la fuerza transformadora del signo igual (=)? La respuesta es simple: nos hallamos ante la fuerza de la electricidad. Con ella se puede lanzar cualquier signo por el mundo a la velocidad de la luz, igual que ella es capaz de copiar un gran clúster de signos. Aunque aquí también tienen vigencia las leyes físicas, como la transformación se realiza a la velocidad de la luz, ya no percibimos la lógica de la asignación. La ecuación deja de ser una ecuación y pasa a ser un morfema. En él impera la ley de la transformación.










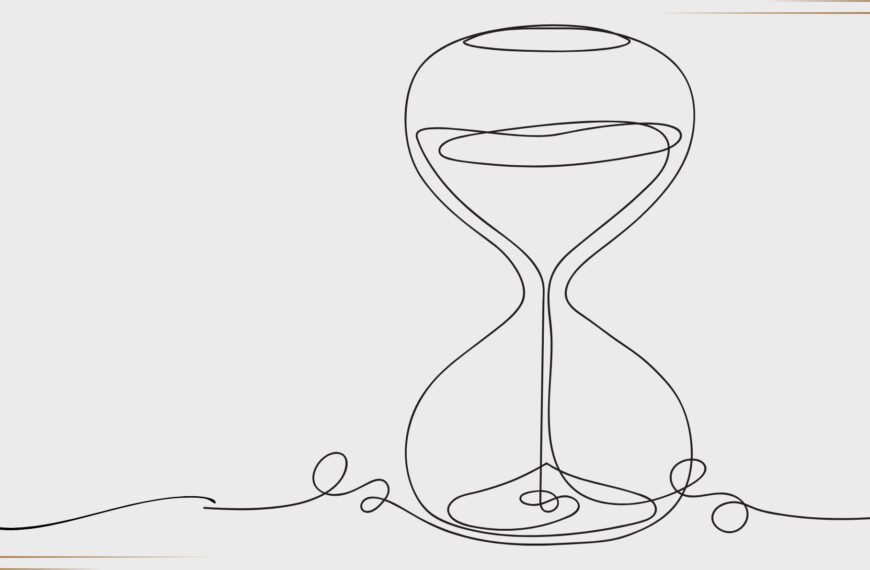





Deja un comentario