1 Wendy Brown
Nacida en 1955, su obra se sitúa en la tradición marxista y trata de estudiar el neoliberalismo, no solo como un modelo económico, sino como un tipo de racionalidad que penetra en todos los ámbitos de la vida, moldeando nuestras subjetividades y vínculos. La lógica neoliberal nos convierte en personas competitivas, lo que desmantela la capacidad de imaginar proyectos colectivos comunes. La democracia se vacía de contenido y se convierte en un mero procedimiento administrativo.
En Estados amurallados, soberanía en declive, analiza el auge de los muros y dispositivos fronterizos en un mundo globalizado como el nuestro. Frente a otros autores como Byung-Chul Han que plantean que los dispositivos inmunitarios que requieren las sociedades para protegerse del agente externo son cosa del pasado, Wendy Brown muestra que no pueden estar más de actualidad.
Sin embargo, para Brown, estas murallas no protegen Estados fuertes, sino que son síntoma de que la soberanía se ha debilitado y se trata de compensar la pérdida de poder real a través de gestos de control territorial, excluyendo a las grandes mayorías del planeta y reforzando el nacionalismo. La frontera, lejos de ser una línea neutral, se convierte en un dispositivo político que distribuye quién puede vivir con derechos y quién es condenado a la precariedad.
Además, en sus reflexiones más recientes, Brown señala la deriva nihilista que acompaña a la crisis de las democracias. Como muchos de los otros filósofos que señalamos en este artículo, Brown nota los síntomas de desgaste personal y emocional a los que este sistema nos condena.
El vaciamiento de todo optimismo por cambiar el mundo y el resentimiento producido por décadas de desigualdad (una desigualdad que ahora vemos más cercana porque es retransmitida por las redes sociales y la televisión) abre el camino a nuevas formas reaccionarias y autoritarias que cuestionan la idea misma de convivir democráticamente.
Brown señala la deriva nihilista que acompaña a la crisis de las democracias y nota los síntomas de desgaste personal y emocional a los que este sistema nos condena
2 Judith Butler
Nacida en 1956, Judith Butler es una de las filósofas más influyentes hoy en los debates sobre género, identidad y violencias. Butler plantea que en la sexualidad no hay nada de esencial y que no nacemos con una identidad sexual definida, sino que la vamos construyendo.
Siguiendo el concepto de «performatividad» popularizado en filosofía por el filósofo del lenguaje John Austin, sostiene que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que contribuye a crearla, de forma que el género, como otras muchas cosas, se convierte en una práctica performativa que replica socialmente determinados cánones sexuales.
Su pensamiento emerge dentro de la llamada «tercera ola» del feminismo, que puso el foco en la diversidad y la experiencia individual de emancipación, tras un feminismo de segunda ola centrado en denunciar el patriarcado como estructura global de opresión. Además, Butler entiende el feminismo como una práctica interdisciplinar donde la filosofía, la economía, la psicología y las practicas cotidianas deben estar interconectadas.
Uno de los aportes más interesantes de su pensamiento es la crítica a la distinción entre sexo y género. Mientras una parte del feminismo consideraba el sexo como un «dato biológico» ineludible y el género como la construcción social con la cual se atribuyen a esos datos unas determinadas características convencionales, Butler afirma que ambos son construcciones culturales que consolidan el sistema heteronormativo y el binarismo.
La reflexión sobre el cuerpo es una de las claves de su pensamiento. Sostiene que existe materialidad corporal, pero que no podemos acceder a ella fuera del discurso social que la configura.
Su obra se vincula y quiere servir de referencia para la defensa de todos aquellos que han sido históricamente marginados: mujeres, personas trans, no binarias y otras identidades que quedan fuera de la «normalidad» y que sufren patologización, violencia y precariedad. Una precariedad que en Butler no es solo un atributo negativo, sino también algo que nos es inherente: somos seres precarios en la medida en que somos vulnerables e interdependientes.
Butler revolucionó el feminismo al plantear el género como performance, no esencia. Entendió tanto el sexo como el género como construcciones culturales que sostienen el sistema heteronormativo, abriendo camino al feminismo de tercera ola y la reflexión sobre cuerpos precarios
SI TE ESTÁ GUSTAND0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
3 Adriana Cavarero
Adriana Cavarero es una filósofa italiana que ha hecho de la unicidad su bandera filosófica. En un mundo saturado de discursos sobre la identidad, Cavarero no pregunta qué somos, sino quiénes somos. Y esa diferencia, aparentemente sutil, es en realidad abismal, porque el qué nos remite a categorías, a clasificaciones, a esencias universales, pero el quién, en cambio, nos devuelve a nuestra singularidad irreductible, a la narración única que es cada vida (la nuestra).
De todos sus libros, Horrorismo es especialmente relevante para el siglo XXI. Cavarero analiza en este texto cómo el terror contemporáneo no busca únicamente la muerte del enemigo, sino su desmembramiento, la destrucción de su unicidad corporal. El horror, nos dice, es una violencia que niega la singularidad del otro, que lo reduce a mera carne despedazada. En tiempos de guerra perpetua, de violencia espectacularizada, de cuerpos migrantes ahogándose en el Mediterráneo, necesitamos pensar el horror no como excepción, sino como lógica estructural.
Pero Cavarero no se queda en la denuncia. Su pensamiento sobre la voz propone una filosofía como antídoto contra la abstracción universalista. La voz es única, irrepetible, corporalmente situada. No se puede traducir del todo al lenguaje escrito. Cada vez que hablamos, revelamos nuestra singularidad más allá de lo que decimos. Y eso, en una época donde los algoritmos nos reducen a datos procesables, donde las redes sociales nos convierten en perfiles intercambiables, es profundamente político.
SI TE ESTÁ GUSTAND0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
4 Manuel DeLanda
Quizá, lo que más inquieta de leer a Manuel DeLanda sea asumir el hecho de que el mundo no nos necesita tanto como creemos. Este filósofo, de nacionalidad mexicana y estadounidense, heredero del materialismo deleuziano, ha dedicado su trabajo a pensar la realidad como un proceso de autoorganización que no requiere de la conciencia humana para existir. Sus libros, desde Mil años de historia no lineal hasta Teoría de los ensamblajes y complejidad social (que se puede leer en abierto), son ejercicios de humildad ontológica: el ser humano es apenas un ensamblaje más entre miles de millones.
DeLanda es fundamental para el siglo XXI porque nos obliga a pensar más allá del antropocentrismo que ha caracterizado buena parte de nuestra filosofía occidental. En un momento donde la crisis climática nos grita que la naturaleza no está a nuestro servicio, donde la inteligencia artificial nos confronta con formas de procesamiento no humanas, necesitamos herramientas conceptuales que nos permitan pensar un mundo que no gira alrededor de nosotros. DeLanda nos las da.
Su concepto de «ensamblaje» (assemblage) es especialmente potente: todo en el mundo —ciudades, economías, ecosistemas, incluso nuestra propia identidad— es el resultado de componentes heterogéneos que se organizan de forma contingente. Nada es esencial, todo es producto de relaciones históricas y materiales. Esto tiene implicaciones políticas enormes: si las estructuras sociales son ensamblajes, entonces son modificables, desmontables, reconstruibles.
Leer a DeLanda es aceptar que somos parte de un mundo que nos excede. Y quizá, precisamente por eso, sea tan importante para entender el presente: porque nos devuelve a la materialidad de lo que hay, sin trascendentes ni fantasías humanistas. La filosofía debe partir de lo que hay y DeLanda nos enseña a mirar ese «lo que hay» sin ponernos siempre en el centro.
DeLanda desmonta el antropocentrismo filosófico mostrando que somos ensamblajes contingentes en un mundo autoorganizado. Su materialismo deleuziano nos enseña a pensar sin ponernos en el centro, fundamental para entender la crisis climática y las transformaciones tecnológicas contemporáneas
5 Mark Fisher
Mark Fisher murió en 2017, pero sus fantasmas siguen recorriendo el presente. Este crítico cultural británico acuñó un concepto que se ha vuelto imprescindible para entender nuestro tiempo: el «realismo capitalista», esa sensación generalizada de que no hay alternativa al capitalismo, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema económico actual.
Fisher escribía con urgencia, con rabia contenida, con una melancolía que atraviesa cada página de Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? o Los fantasmas de mi vida. Lo que hace a Fisher fundamental para el siglo XXI es su capacidad para diagnosticar el malestar cultural contemporáneo sin caer en moralismos ni nostalgias reaccionarias. Fisher amaba la cultura popular —el pospunk, la música electrónica, el cine de terror— y desde ahí pensaba las contradicciones del presente. No despreciaba las formas culturales de masas; más bien, las tomaba en serio como síntomas de algo más profundo: la colonización de nuestro imaginario por parte de la lógica mercantil.
Su análisis de la salud mental bajo el capitalismo tardío es especialmente lúcido. Fisher, que luchó contra la depresión toda su vida, entendió que la epidemia de enfermedades mentales no es un problema individual, sino estructural. El capitalismo nos vende la idea de que somos empresarios de nosotros mismos, responsables únicos de nuestro éxito o fracaso. Cuando fracasamos —y el sistema está diseñado para que la mayoría fracasemos—, no culpamos al sistema, sino a nosotros mismos. La depresión, entonces, es el reverso oscuro del emprendedor feliz.
Fisher es imprescindible porque nos enseñó que la crítica cultural es inseparable de la crítica política, que nuestros malestares personales tienen causas sociales, y que, a pesar de todo, todavía es posible imaginar futuros distintos. Aunque cueste cada vez más.
Fisher diagnosticó el realismo capitalista: la imposibilidad de imaginar alternativas al sistema actual. Entendió la depresión como problema estructural, no individual, y nos enseñó que la crítica cultural es inseparable de la crítica política en el capitalismo tardío
6 Byung-Chul Han
Un filósofo que siempre genera polémica, pero que es ineludible. Byung-Chul Han, nacido en 1959, es, sin duda, uno de los pensadores más influyentes de nuestro siglo. De origen surcoreano, aunque afincado en Alemania, su pensamiento constituye un análisis de nuestro presente, marcado por el cansancio casi existencial que genera la sociedad de consumo
El filósofo, recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, plantea una reflexión profunda aplicando el pensamiento de filósofos como Heidegger, Hegel, Arendt o Weil a la vida cotidiana.
Una de sus hipótesis más conocidas y discutidas es la de que vivimos en la sociedad del cansancio, un modelo disciplinario que ya no nos oprime desde «fuera», sino que nos hace interiorizar modos de autoexplotación y exceso de rendimiento. El ideal neoliberal de «si quieres, puedes» se convierte en una trampa que nos empuja a la hiperproductividad y aceleración. En lugar de darnos sentido, nos lo quita y nos arroja a un vacío.
Han analiza la fatiga psíquica generalizada, la ansiedad permanente y la desconexión emocional en la que vivimos en esta época. Una época de saturación de estímulos, pero en la que estamos huérfanos de sentido. El filósofo cartografía la experiencia individual contemporánea, nuestras relaciones, nuestra percepción del tiempo y nuestra manera de habitar el mundo como «turistas». Frente a todo ello, propone los ideales de la lentitud, la atención paciente y el silencio.
En sus últimas obras se percibe una deriva más espiritual, influida en parte por su lectura de Simone Weil. Frente a una «vida activa» (la propuesta de autores como Hannah Arendt), Han reivindica la vida contemplativa y el cuidado de sí. En esto se muestra, de nuevo, un pensador muy contemporáneo, pues numerosos autores y fenómenos culturales parecen abrazar esa misma operación intelectual: en contraposición a un mundo que genera un cansancio extenuante, lo sagrado o espiritual irrumpen como refugio.
Esta es la operación que vemos en fenómenos tan populares como el último disco de Rosalía o en la proliferación del cine que ensalza la vida monástica, como la reciente película de Los domingos, donde una joven decide hacerse monja. La idea detrás de este «movimiento» es pausar el ritmo y habitar de otro modo la vida, aunque se trata de una salida individual que no rompe con los moldes de hiperfragmentación social que el mismo Byung-Chul Han señala.
Han analiza la sociedad del cansancio donde la autoexplotación reemplaza la disciplina externa. Frente a la hiperproductividad neoliberal y la saturación de estímulos, propone recuperar la contemplación, la lentitud y el silencio como formas de resistencia existencial
SI TE ESTÁ GUSTAND0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
7 Bruno Latour
Bruno Latour murió en octubre de 2022, pero dejó una pregunta que sigue incomodándonos: ¿y si nunca fuimos modernos? Este filósofo y antropólogo francés dedicó su vida a desmontar una de las divisiones fundamentales sobre las que se construyó el pensamiento occidental: la separación radical entre naturaleza y cultura, entre hechos y valores, entre el mundo objetivo de las cosas y el mundo subjetivo de los humanos. Y lo hizo no desde la especulación teórica, sino metiéndose literalmente en los laboratorios para observar cómo se fabrican la realidad científica.
Su libro La vida en el laboratorio, escrito con Steve Woolgar, es un trabajo etnográfico que cambió totalmente nuestra comprensión de la ciencia. Latour pasó dos años en el laboratorio del premio Nobel Roger Guillemin y descubrió algo inquietante: los hechos científicos no se descubren, se construyen. No hay nada natural en la naturaleza tal como la conocemos; es el resultado de prácticas, instrumentos, discusiones, financiación, prestigio. La ciencia es un ensamblaje de humanos y no-humanos trabajando juntos, no un espejo transparente de la realidad.
Pero es Nunca fuimos modernos su obra más influyente. Ahí Latour argumenta que la modernidad se construyó sobre una paradoja: mientras proclamábamos la separación absoluta entre naturaleza y sociedad, no dejábamos de crear híbridos que mezclaban ambas cosas. El cambio climático, los transgénicos, las pandemias, los algoritmos que nos gobiernan…, todos estos objetos son simultáneamente naturales, técnicos, políticos y culturales. No podemos entenderlos si seguimos pensando con las categorías modernas.
Latour es indispensable para el siglo XXI porque vivimos en la época de los híbridos. La crisis ecológica no es un problema «natural» que pueda resolverse con más ciencia; es un problema que atraviesa completamente la distinción entre naturaleza y política. En Dónde aterrizar, Latour diagnostica así el momento presente: las élites han abandonado cualquier proyecto de mundo común y se han refugiado en un negacionismo climático que les permite seguir acumulando mientras el planeta arde. Necesitamos, dice Latour, reinventar la política desde la Tierra, no desde la abstracción del Estado-nación.
Su teoría del actor-red, desarrollada a lo largo de décadas, nos ofrece herramientas para pensar un mundo sin jerarquías ontológicas, donde humanos y no-humanos tienen agencia. Los microbios, los ríos, los satélites, los contratos: todos son actores que hacen hacer cosas. La filosofía ya no puede permitirse ignorar a los no-humanos si quiere estar a la altura de nuestro presente. Y quizá eso sea lo más importante que nos dejó Latour: una forma de pensar que nos obliga a incluir en la política todo aquello que habíamos expulsado bajo el nombre de «naturaleza». Porque al final, como él mismo decía, nunca hubo dos mundos. Solo hay uno, y ese mundo está hecho de híbridos.
8 Paul B. Preciado
Paul B. Preciado es, probablemente, uno de los filósofos vivos más influyentes para comprender las transformaciones contemporáneas del cuerpo, el género y la sexualidad. Su trabajo es una bomba de relojería lanzada contra el corazón del pensamiento normativo. Desde Testo yonqui hasta Un apartamento en Urano, Preciado ha desarrollado una filosofía que combina teoría crítica y experimentación corporal, análisis político y autobiografía trans.
Lo que vuelve decisiva su obra es la capacidad para mostrar que el cuerpo no es un dato natural, sino una tecnología política. El género no es algo que se es, sino algo que se hace mediante prótesis farmacológicas, quirúrgicas y discursivas. La testosterona que Preciado se inyecta no difiere, en lo fundamental, de la que el sistema médico prescribe para «normalizar» cuerpos intersexuales. La diferencia no es técnica, es política: ¿quién decide qué cuerpos son legítimos y cuáles deben ser corregidos?
Su concepto de «farmacopornografía» describe el régimen de poder contemporáneo con bastante lucidez. Vivimos en una época en la que el control no se ejerce únicamente mediante la prohibición, más bien se hace mediante la gestión química de los estados anímicos (antidepresivos, ansiolíticos, hormonas) y la excitación perpetua del deseo (pornografía ubicua, hipersexualización publicitaria). Somos cuerpos gestionados, optimizados, medicalizados.
Preciado resulta imprescindible porque obliga a pensar la emancipación desde el cuerpo. No hay liberación posible mientras se mantenga la clasificación entre cuerpos «normales» y cuerpos «desviados». La filosofía del siglo XXI necesita una reflexión encarnada y situada, que arranque de los cuerpos disidentes para imaginar otros mundos viables. Transformar el cuerpo es transformar el mundo.
9 Hartmut Rosa
Hartmut Rosa (1965) se ha consolidado como uno de los filósofos europeos más importantes de nuestro siglo. Su obra se inscribe en la teoría crítica, heredera de la Escuela de Frankfurt y trata de mantener vivo su objetivo fundamental: comprender y transformar las condiciones que generan el sufrimiento y la dominación social.
Rosa actualiza este análisis abordando el que es, a su juicio, el principal malestar de nuestra vida: la aceleración. La enorme velocidad con la que transcurren nuestras vidas genera alienación, dice Rosa, dándole una nueva connotación a este concepto. Para Marx, la alienación se producía cuando el trabajador no podía acceder al fruto de su trabajo, en el que había puesto parte de sí. Rosa plantea que esta misma desafección se produce en el tiempo de la vida y las relaciones personales, así como en nuestra vinculación con el mundo.
El avance de la ciencia y la tecnología nos prometía una emancipación y una comprensión profunda de la realidad, pero en lugar de eso, para millones de seres humanos la realidad se escapa entre las manos. Un ejemplo singular de su mirada filosófica se encuentra en sus reflexiones sobre el género musical del heavy metal. Rosa defiende que el gusto por esta música, considerada a menudo ruidosa y agresiva, en realidad permite experimentar una forma intensa de relación con el mundo a través del sonido saturado, la potencia rítmica y la comunidad social que se genera en torno a ellos.
De su preocupación por la pérdida de vínculo y sentido emerge su propuesta: la resonancia. La emancipación no pasa, dice Rosa, únicamente por repartir mejor los recursos o por el cambio político (de hecho, en su apuesta termina desdeñando, en los hechos, estas opciones, lo cual lo aleja del marxismo), sino por recuperar la capacidad de «vibrar» con el mundo, de establecer relaciones «resonantes» en las que exista transformación mutua. La presencia de la reflexión musical en su pensamiento es permanente y constituye, en algún sentido, su núcleo fundamental.
La enorme velocidad a la que transcurren nuestras vidas genera alienación, dice Rosa, dándole una nueva connotación a este concepto
10 Peter Singer
Nacido en 1946, Singer es todo un referente para la ética contemporánea. El filósofo australiano ha tenido un enorme impacto en la teoría moral, pero también en los debates públicos relacionados con los derechos de los animales y la bioética.
Singer se enmarca dentro de la tradición utilitarista, heredera de John Stuart Mill, pero desarrollando una visión propia conocida como «utilitarismo preferencial» que plantea que las acciones deben evaluarse moralmente dependiendo de su capacidad para satisfacer los intereses o preferencias de los seres e individuos a los que afectan.
En este sentido, es particularmente conocido por su aporte a la defensa de los animales no humanos. En sus obras denuncia el «especismo»; esto es, la discriminación basada en la pertenencia a una especie. Lo relevante a nivel moral es, propone, la capacidad de sufrir y experimentar placer. Con este criterio, los animales merecen consideración ética igual que los seres humanos.
Esta tesis supuso un hito en el pensamiento filosófico sobre la cuestión y acompañó el creciente movimiento por los derechos de los animales. Singer también ha trabajado en la cuestión de la pobreza, promoviendo un movimiento de «altruismo eficaz»; esto es, que invite a medir el impacto de nuestras decisiones individuales y su papel en resolver conflictos.
En el ámbito de la bioética, Singer se ha opuesto a la idea de la «santidad de la vida» en temas como la eutanasia o el aborto, planteando que la vida no debe estar por encima de todo, sino que el criterio para conducirnos debe ser el bienestar y la reducción del sufrimiento.
Singer propone que miremos de frente al sufrimiento y asumamos nuestras responsabilidades en él, más allá de fronteras geográficas e incluso biológicas. Actuar éticamente implica transformar nuestra forma de vivir y actuar sobre el mundo real, sin darle la espalda.
Singer cuestiona el especismo y fundamenta la ética en la capacidad de sufrir, no en la pertenencia a una especie. Su utilitarismo preferencial y altruismo eficaz amplían la consideración moral más allá de fronteras geográficas y biológicas




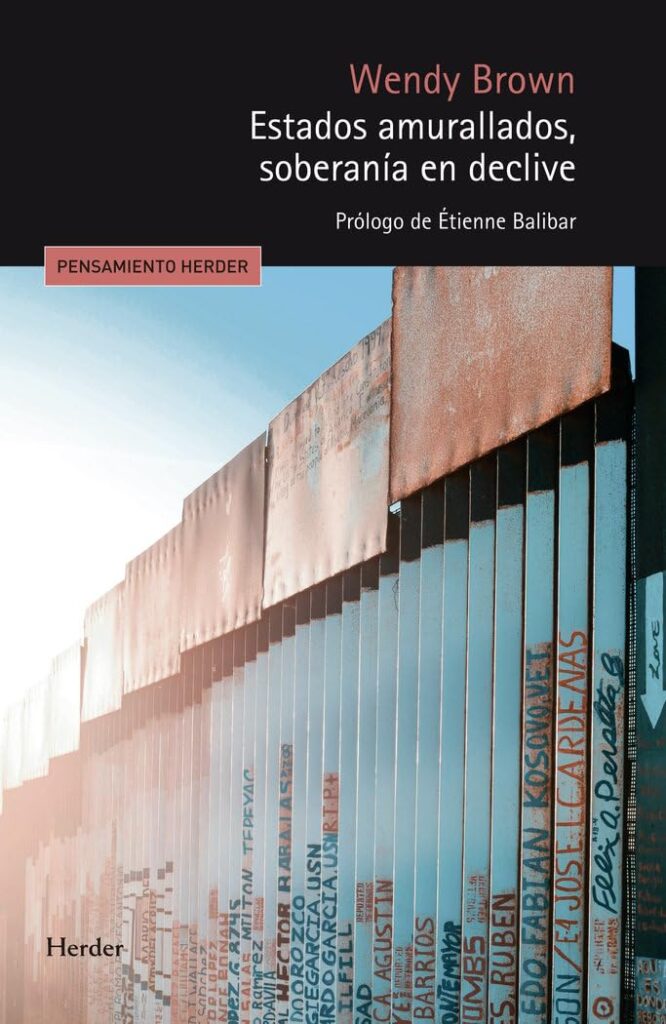
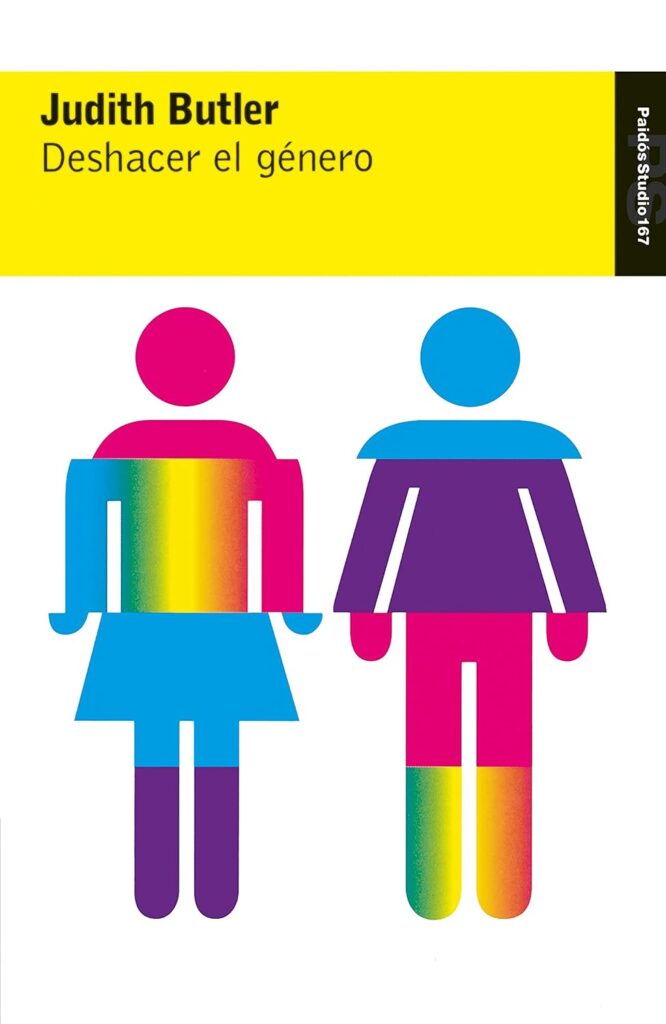

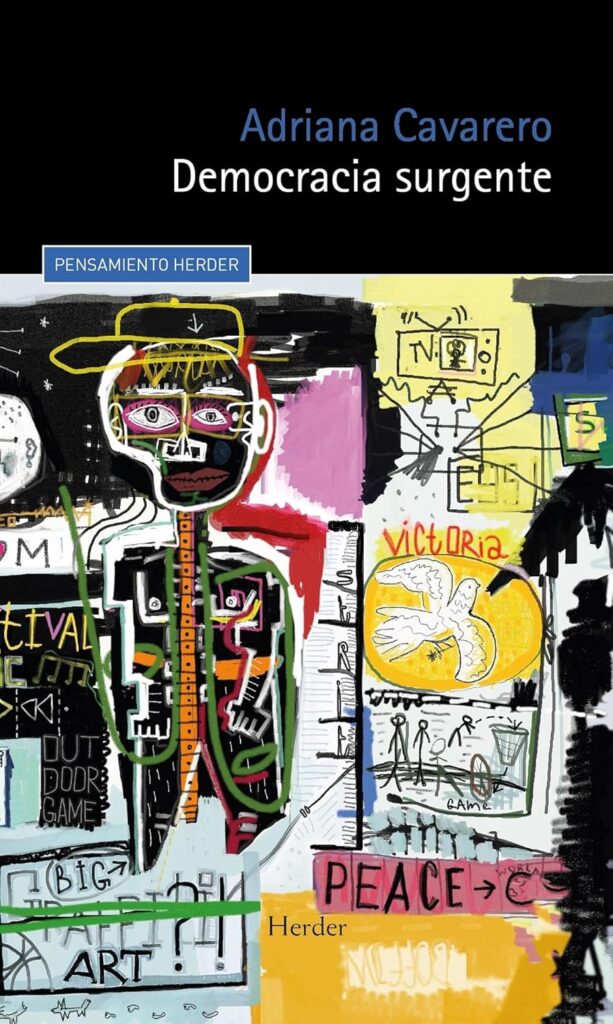


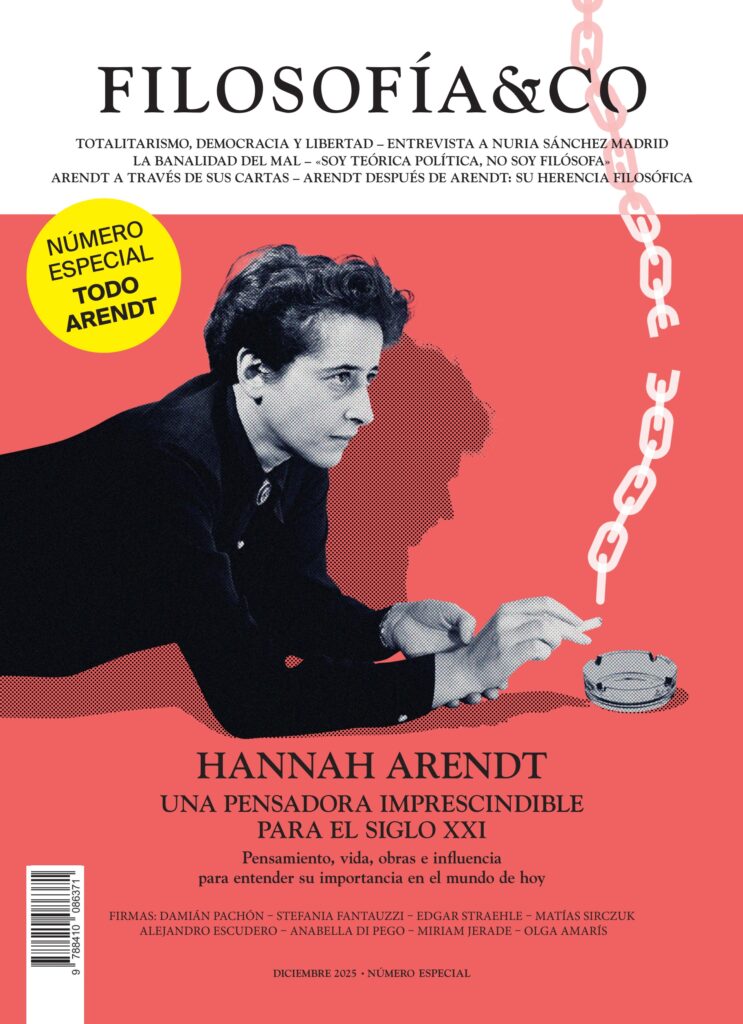

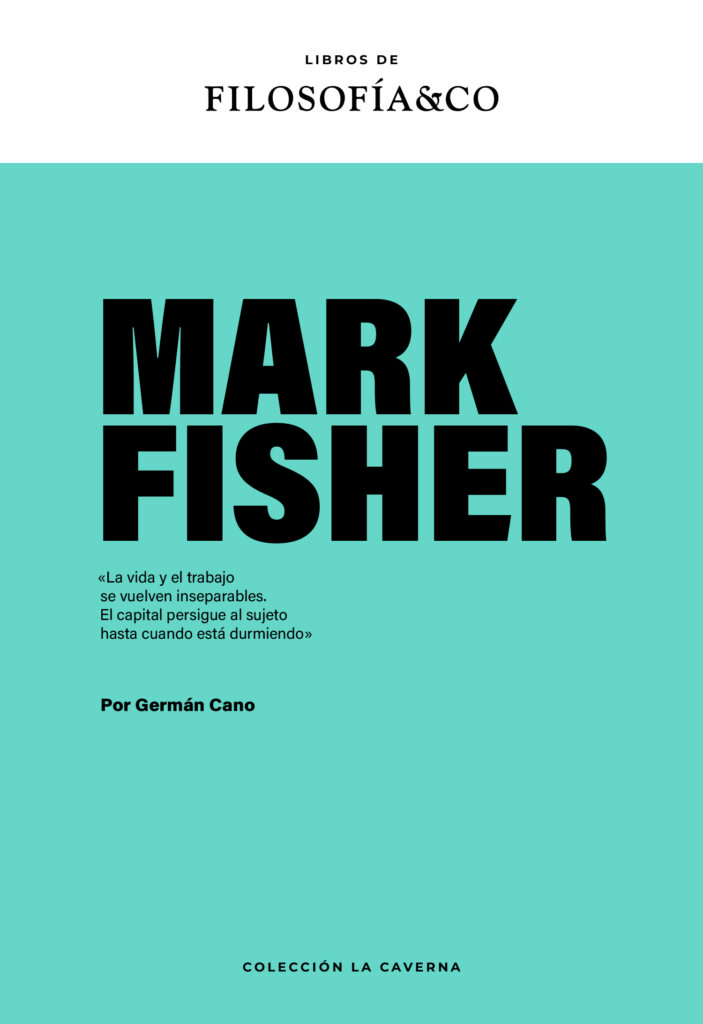


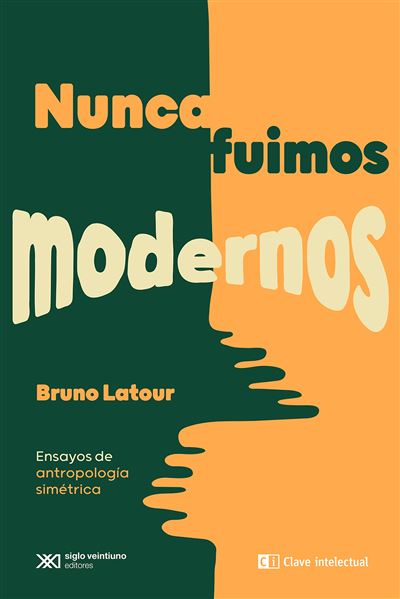

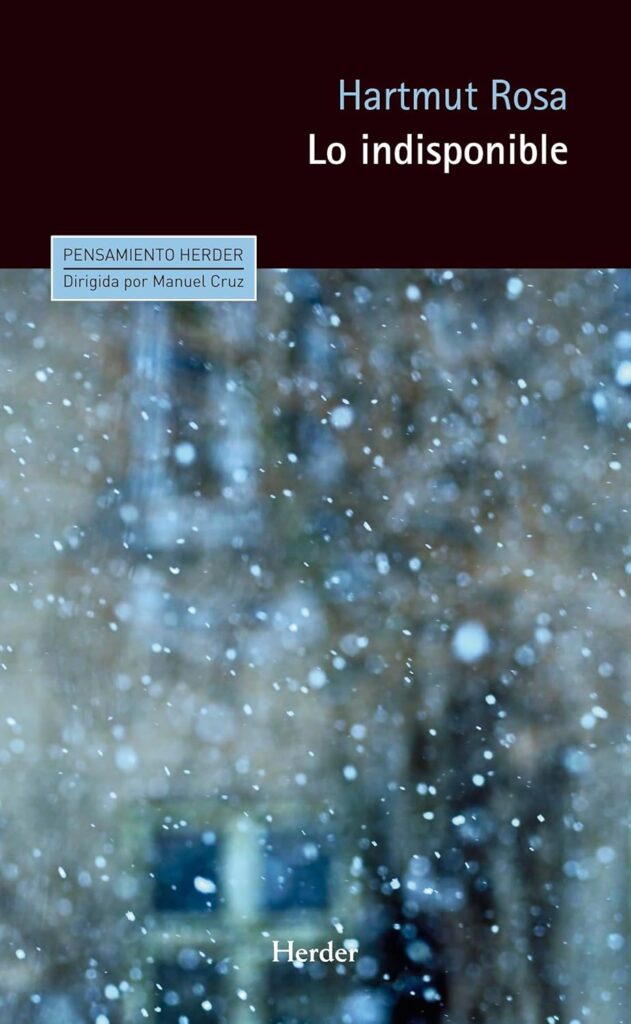
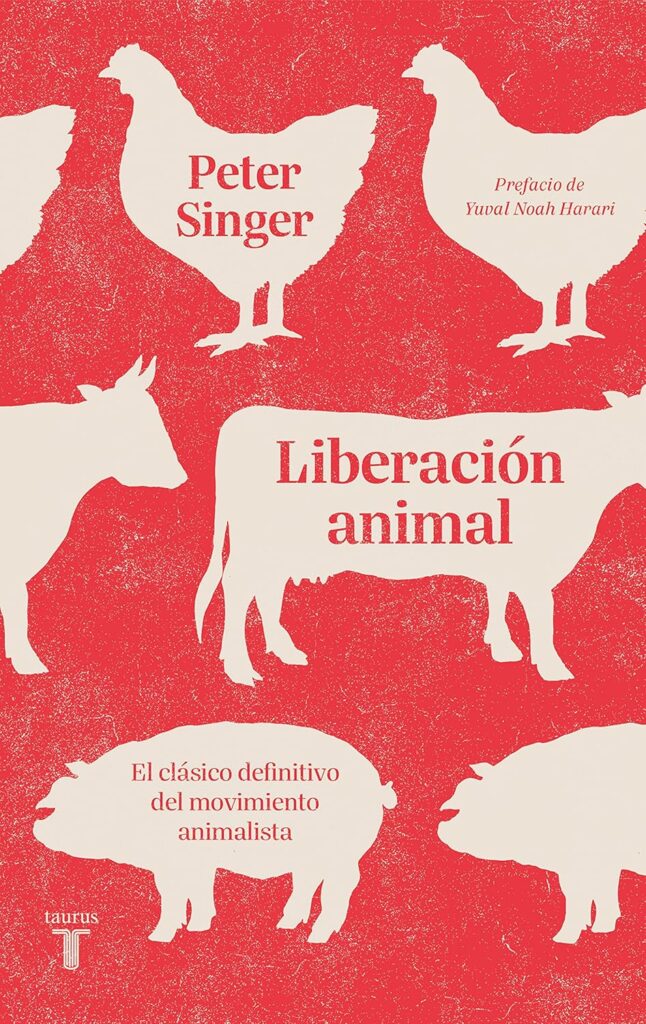



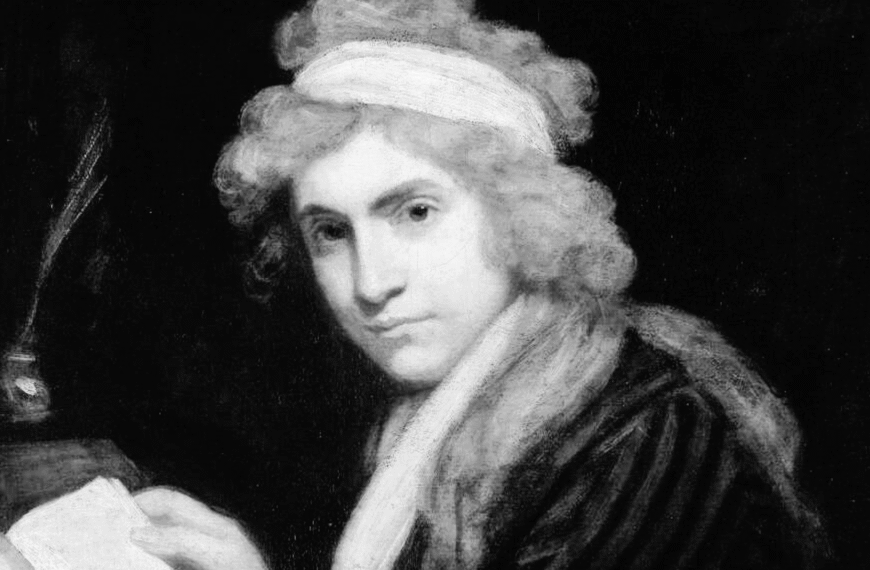


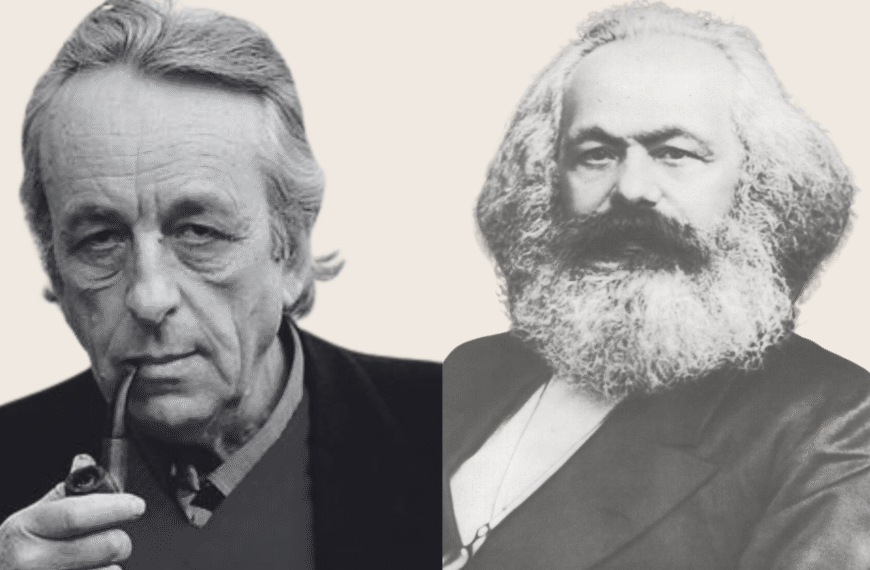




Deja un comentario