«¿Cómo? ¿En los tiempos que corren alguien se atreve a defender un concepto tan poco feliz y limitador como la vergüenza? ¡Qué escándalo! ¿A dónde vamos a ir a parar?». Pues es lo que hay, amigo lector.
La realidad es que la vergüenza es una herramienta que, le pese a quien le pese, no por demonizada deja de ser verdaderamente inestimable. Pocos elementos de nuestra naturaleza juegan un papel tan determinante en quiénes somos y en la opinión que tengamos de nosotros mismos y de los demás.
La vergüenza es uno de los más maravillosos y eficaces mecanismos adaptativos de que hacemos gala los humanos a través de siglos de evolución, así como una herramienta que nos permite determinar qué es correcto y aceptable dentro de nuestro entorno social para que podamos asumir esas reglas como propias y así integrarnos en sus dinámicas. Un elemento que, como otras emociones, nos empuja a corregir aquellas conductas propias que afectan a nuestras relaciones sociales para poder vivir en mayor o menor armonía con el resto del grupo.
La vergüenza: ¿una virtud o un defecto?
Cuando éramos pequeños –al menos en mi generación–, no se tenía la visión peyorativa que se tiene hoy de la vergüenza. De hecho, lo verdaderamente malo solía ser lo contrario, no tenerla. Esto es, ser un sinvergüenza. Si había algo que nos metían en la cabeza desde niños es que ser un sinvergüenza era lo peor que uno podía ser en la vida. Era casi un pecado capital, una afrenta al honor familiar. Sinvergüenza, el acabose.
La vergüenza es una herramienta que nos permite determinar qué es correcto y aceptable dentro de nuestro entorno social para que podamos asumir esas reglas como propias y así integrarnos en su dinámica
Hoy en día, curiosamente, es al contrario: tener vergüenza es casi un estigma social. ¿Qué es eso de avergonzarnos? ¿Cómo semejante afrenta a nuestra libertad puede ser permitida? ¿Quiénes se han creído que son las normas sociales para decirnos cómo hemos de ser o qué hemos de sentir? Hoy lo malo no es ser un sinvergüenza, sino ser vergonzoso. Lo vergonzante es el estar avergonzado. Curioso, cuando menos.
Todo el mundo pontifica contra la vergüenza de manera más o menos velada. En los medios, en el cine, en nuestras relaciones interpersonales, etc. Se fomenta machaconamente con que vivamos sin ella, despreocupados, como si lograrlo fuera algo virtuoso. Hemos de vivir sin temer al qué dirán (pese a que el qué dirán pueda tener razón y estemos metiendo la pata hasta el corvejón), ni guardarnos nuestras opiniones (por majaderas que sean), ni coartar nuestros apetitos, ya sean éticos o estéticos (aunque eso vaya contra las más asentadas normas de la decencia).
La vida no ha de tener freno de mano. Olvidemos las apariencias y las consecuencias de la realidad. Lo único que importa es el sentimiento. Dejemos que la mente y la boca sean libres. Todas esas ideas de honor, respeto, reputación o ego no son más que palabros decimonónicos, completamente pasados de moda. Solo debe existir un rey para nosotros: la autoestima. Y es inviolable. Maldito aquel que trate de mancillarla apelando al sentido común y valorándola en su justa medida.
Hoy lo malo no es ser un sinvergüenza, sino ser vergonzoso. Lo vergonzante es el estar avergonzado. Curioso
El buenismo actual
Reconozco que durante muchos años no me había parado a pensar fríamente en la situación, pero motivado por esa obsesiva condena que parece haberle impuesto la sociedad buenista de hoy como si de un mal endémico que hemos de erradicar se tratara, me dispuse a profundizar en ella, a intentar observarla en su misma mismidad. Y mi conclusión es que, por estupendos que suenen los eslóganes y el ahínco que se encuentra por doquier a imponer una libertad emocional extrema, lo lógico, prudente y razonable desde todo punto de vista es aceptar que, quizá, un par de limitaciones no nos vengan del todo mal. A fin de cuentas, la estabilidad se alcanza con el equilibrio, ¿verdad?
No es nada malo tener vergüenza. No solo eso: es bueno y es necesario. Volvamos al sinvergüenza. Sin-vergüenza. ¿A quién denominamos con tal calificativo? Al caradura, el golfo, el inmoral… A la gentuza de la peor calaña. Eso debería ser lo malo, el pertenecer a ese gremio que representa lo peor de la sociedad. Lo malo es no tener vergüenza y no lo contrario.
Así que, querido lector, si te dicen tímido porque no te gusta hablar de lo que no sabes y prefieres ir sobre seguro en las situaciones en que no tienes mucho control, enorgullécete. Si valoras la excelencia y no te metes en jardines porque no quieres quedar como un patán, felicítate. Si has sido ese amigo «soso» que no se disfrazaba en carnaval porque no le ve maldita la gracia a ir vestido de mamarracho, date una palmadita en el hombro. Tu vergüenza no es una tara como te quieren hacer creer, sino un salvavidas. Bendita sea por ahorrarte sufrimientos innecesarios en este valle de lágrimas.
La vergüenza no es una tara, sino un salvavidas. Bendita sea por ahorrarnos sufrimientos innecesarios en este valle de lágrimas
La vergüenza como freno natural
La vergüenza es mucho más que una emoción incómoda. Es uno de nuestros frenos naturales, uno de los motivos que evitan que hagamos cosas que, tal vez, no nos convienen –determinar esa conveniencia ya es cosa de la inteligencia de cada uno, obviamente–. Cumple una función biológica del mismo modo que puede cumplir el miedo la suya, lo que no significa que, como este o cualquier otra emoción, no debamos apostar por una cierta moderación y aprender a interpretarla correctamente. Un exceso de vergüenza es nocivo, qué duda cabe, pero eso ya nos lo enseñó Aristóteles hace miles de años: tan nocivo es el exceso como el defecto, por ser ambos extremos. El desequilibrio engendra riesgos. En cualquier caso, y por si las moscas, matizar que no hablamos aquí de esa vergüenza patológica e incapacitante que roza el trastorno mental, sino de la vergüenza de andar por casa. La vergüenza de infantería, que no mata pero maldita la gracia que nos hace sufrirla.
Quizá alguien piense que estoy exagerando el auge de desvergüenza que existe en la sociedad actual. Bien, es una opinión respetable, pero a ese persona le invito a echar un vistazo a internet, las redes sociales o las principales cadenas de TV durante un par de horas a lo largo de la próxima semana. Tras eso, cuente el número de personajes que tienen la asombrosa capacidad de producir vergüenza ajena, que no es otra cosa que vergüenza empática: la sensación que nos produciríamos a nosotros mismos si fuéramos los protagonistas de semejante actitud, opinión, expresión, etc. Seguro que a más de uno la cifra les sorprende. ¿Cómo es posible que ocurran esas cosas y no haya nada en esos cerebros que diga: «Ojito, estás dando pena».
La cantidad de sujetos que se dedican hoy a mostrar y celebrar su mentecatez mientras creen encarnar ideales de frescura e impulsividad es alarmante. Mención aparte para algunos de mis favoritos, los que no pierden la oportunidad de autodefinirse como «locos», como si tal estado fuera una cualidad digna de ser celebrada. O aquellos que se dedican a gastar bromas de mal gusto y a molestar a los demás, como si su actitud fuera el colmo del buenrollismo y la autoconfianza, y no una característica intrínseca de ser un perfecto idiota.
La vergüenza ajena no es otra cosa que vergüenza empática: la sensación que nos produciríamos a nosotros mismos si fuéramos los protagonistas de esa actitud, opinión… que nos hace sonrojar
Libertad de expresión
Dejémoslo claro, por si alguien lo duda: todos tenemos derecho a expresarnos, aunque lo que expresemos sean chorradas –diferente a que tengamos derecho a que otros escuchen nuestras chorradas, pero eso es otra cuestión–. Ahora bien, eso no significa que todo lo que se exprese tenga el mismo valor. Una opinión razonada y acorde a la realidad no vale lo mismo que la primera bobada que se nos pasa por la cabeza, y un estúpido no merece el mismo reconocimiento y respeto que una persona inteligente y bien educada. Somos libres para ser ridículos, pero de ahí a convertirlo en un ideal hay un trecho. Y no poseer una de las virtudes que controlan que no crucemos esa línea no debería ser motivo de alegría, aunque solo fuera por mera utilidad práctica.
Por doquier hallamos mensajes que nos invitan a ser «nosotros mismos». Y está muy bien, qué duda cabe. Sin embargo, en ocasiones se echa en falta en esos mensajes la inclusión de una cláusula: «Antes de nada, pregúntese qué versión de sí mismo va a dar y si está en sincronía con la que desea proyectar». ¿Somos acaso más auténticos cuando vivimos sin filtro que cuando usamos nuestra razón para controlar nuestros impulsos? ¿Es nuestra inteligencia algo que nos aleje de nuestra esencia?
Vivir de manera irracional no parece algo muy meritorio a poco que queramos vivir como seres humanos –si alguno lo que pretende es vivir cual chimpancé, ya es otra historia, claro–. Ir declamando a los cuatro vientos nuestra falta de inteligencia, elegancia y decoro no solo no está reñido con la autenticidad, sino que queda muy lejos de ser algo digno de admirar.
Ahí parece estar el problema: ya no hacemos distinción. En los tiempos que corren un imbécil ya no es un imbécil si expresa su imbecilidad orgullosamente, pues entonces es un imbécil muy sincero y con una autoestima a prueba de bomba, lo que le convierte, según nuestro estándares actuales, en un imbécil no ya respetable, sino digno de aplauso, felicitaciones y algarabía… y todo por no valorar en su justa medida el valor de sentir vergüenza.
Pues qué quieren que les diga: qué vergüenza (valga la redundancia).
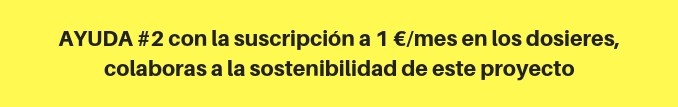














Deja un comentario