Somos, a primera vista, un cuerpo. En nuestro interior habitan, desordenados, pensamientos, deseos y emociones. Y tanto el uno como los otros están en continuo cambio, trasmutan. Ante tal descubrimiento, la pregunta «¿quién soy yo?» nos atraviesa con furia —aunque nos lleve acompañando desde la Antigua Grecia hasta la actualidad.
Sócrates fue de los primeros en acuñar la frase «conócete a ti mismo» y en proclamar, con acierto, que una vida no examinada no es digna de ser vivida. Su máxima pretende conducirnos hasta el conocimiento y distinguirnos de la multitud, puesto que en el fondo estamos, como expresó Rilke, «indeciblemente solos». Y es precisamente esta pasmosa soledad la que nos incita a cuestionarnos nuestra propia identidad.
Ante todo, somos un cuerpo, pero nuestro Ser transciende lo tangible. Ello nos complace. Al fin y al cabo, somos mucho más que un árbol o una flor: somos un eterno lugar de revelaciones. Poseemos un mundo interior que nos distingue de las cosas y que nos hace humanos, pero un mundo del que nunca podremos escapar. Estamos, por tanto, eternamente solos en nuestra propia incógnita. Y, al ahondar en lo que somos, reparamos en sus formas angostas, ajenas y recónditas, esas que nos sobrecogen, como escribe Sylvia Plath, con «palabras tan apagadas, tan feas, tan vacías y débiles…». O como confiesa en su poema Olmo (1962):
«Me aterroriza esta cosa oscura
que duerme en mí;
siento todo el día sus giros suaves y ligeros, su maldad».
En nuestro interior habitan, desordenados, pensamientos, deseos y emociones. Poseemos un mundo interior que nos distingue de las cosas y nos hace humanos, pero un mundo del que nunca podremos escapar
Descubrimos así que el hombre no es, ni por asomo, aquel ser racional del que hablaban los griegos. ¡Alabado sea Freud! El hombre es, en suma, irracional: ama fervientemente, hasta enloquecer; se enfurece; es malo a veces; siente envidia y tiene deseos ocultos. Esta revelación expande la pregunta original. El «¿quién soy yo?» de Sócrates se torna en una incógnita de límites desdibujados. La posible respuesta se vuelve grotesca, más sombría.
«Soy un signo de interrogación rodeado de ojos y de fuego», escribió la poeta Alejandra Pizarnik en su diario durante el verano de 1955. Su sumersión a las profundidades del yo, tan honda y veraz como la que más en la literatura en español, acabaría con su vida.
Como ella, los mejores escritores y poetas abrazaron la incertidumbre alrededor de la figura del hombre y de su papel en el mundo. Emprendieron un peligroso viaje de introspección y dejaron constancia de sus descubrimientos. Rimbaud, por ejemplo, tras una corta pero intensa vida de exaltaciones, escribe: «Acabé por encontrar sagrado el desorden de mi espíritu». Esto no es sino encontrar respuestas en la raíz de la pregunta.
Volviendo al principio: somos un cuerpo, pero no solo eso. Somos un amplísimo abismo de una frondosidad inenarrable. Y estamos solos; no podremos nunca escapar de nuestras propias paredes. ¿Y qué hay entre ellas? El yo, una densa negrura. Y, ahora, la mejor parte: a todos nos sucede lo mismo: somos una interrogación en llamas. Finalmente, nuestra pérdida nos deja suspendidos en una bellísima intimidad que tiende a la confabulación: «Yo no soy nadie», nos dice Dickinson como si susurrara, «¿Quién eres tú? / ¿Tú también eres nadie? / Entonces hay un par de nosotros, ¡no lo digas!». Y dos seres se rozan en un silencio tan blanco como la nieve.
SIGUE LEYENDO
Sobre el autor
Pablo Fernández Curbelo (Tenerife, 2004) estudia Literatura Comparada en la Universidad de Viena. Ganador de varios premios literarios del Gobierno de Canarias, también ha sido finalista del I Concurso de Ensayos Literarios convocado por la revista estadounidense Latin American Literature Today. Es autor de La ansiedad de la espera, de Libros de FILOSOFÍA&CO.




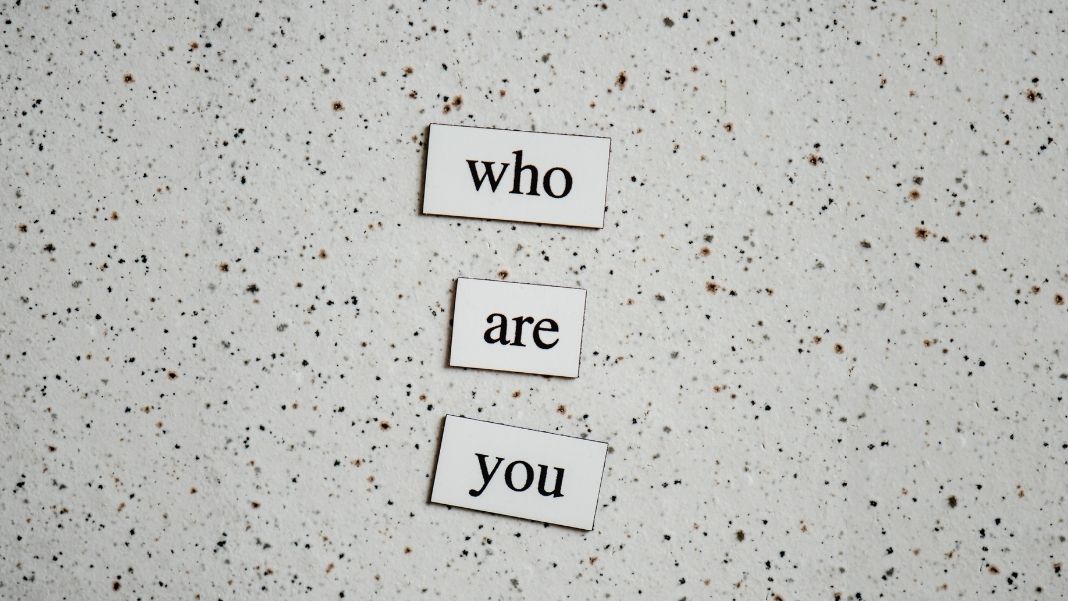




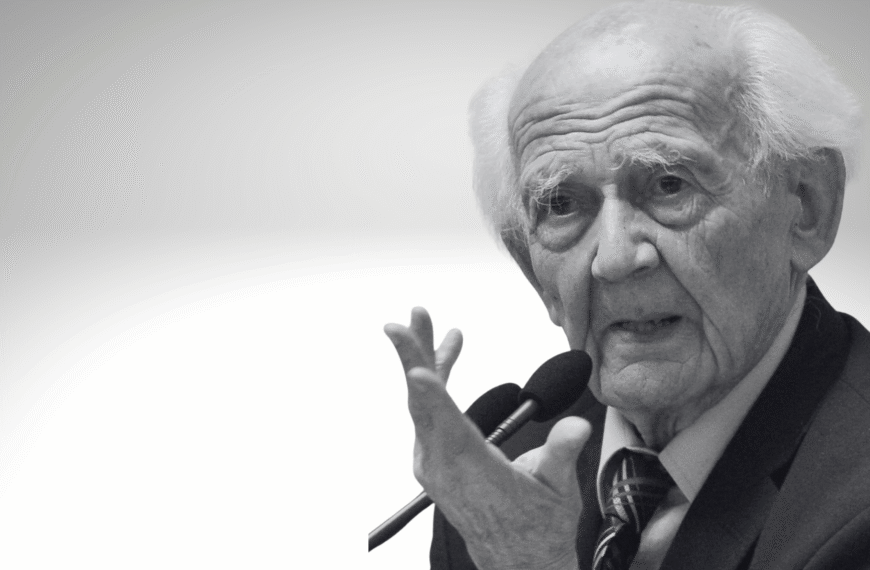







Deja un comentario