El «flâneur» moderno nació mucho antes de las prisas digitales: surgió cuando artistas como Monet descubrieron que la realidad cambiaba demasiado rápido para atraparla en un lienzo. Su desesperación ante luces efímeras y nubes fugaces anticipó nuestra propia fatiga. Aquella tensión entre mirar y no alcanzar a ver del todo abrió una puerta que aún seguimos cruzando.
El «flâneur» como signo de un nuevo arte
La desesperación de Claude Monet ante la naturaleza cambiante fue un indicio que apuntó a nuestra modernidad: su pincel quedaba extenuado por el ritmo que le imponían las luces y las sombras vertiginosas, las nubes pasantes y los intervalos de sol.
Monet expresó esa frustración en una carta a su mujer el 17 de abril de 1889:
«Ninguna pintura está bien como está, y cuento con estos últimos días para rescatar todas las que pueda. Abandonar ahora significaría haber desperdiciado mis esfuerzos, pero la lucha me horroriza. Estoy agotado, deseando volver a casa».
Esto no solo condensa toda la paradoja de los impresionistas —plasmar lo fugaz del instante mediante la lentitud que exige el lienzo—, sino que también anticipa nuestra parálisis inevitable ante la vida rápida contemporánea.
«Hay en la vida trivial, en la metamorfosis cotidiana de las cosas exteriores, un movimiento rápido que impone al artista la misma velocidad de ejecución», expresa Baudelaire en El pintor de la vida moderna, comenzando a modelar un tipo de pintor nuevo. Lo dijo antes del caos y de la explosión incontrolable: acertó en el blanco. Pero era imposible que se imaginara, en aquel momento, cuán vertiginosa, constante y exponencial iba a ser esa metamorfosis cotidiana; qué tan poca tregua les daría a los impresionistas y qué tan poca tregua daría hoy también, hasta nuestros días.
El concepto del pintor moderno que planteó Baudelaire —ese artista, flâneur, que deambulaba por las calles, observaba la vida cotidiana, captaba los detalles y lograba plasmarlos con una velocidad de ejecución suficiente— fue una descripción atinada de lo que ya estaba ocurriendo en la sociedad y en el arte, e incluso llegó a parecer un vaticinio acertado sobre los derroteros que la vida seguiría tomando.
Un momento efímero
Tendría que haber tenido sentido, tendríamos que haber sido capaces de volvernos más y más veloces para continuar captando detalles y hacer algo con ellos. Pero el flâneur pudo existir solo en ese momento: su ventana de vida fue fugaz, como un fuego artificial que estalla en el aire. Pudo existir entonces y solo décadas después ya no pudo ser, tal fue el envión que comenzó a tomar la vida.
Édouard Manet, sin ir más lejos, vivió la transición desde el realismo sin llegar a considerarse a sí mismo un impresionista: ¿intuía la imposibilidad de seguir el ritmo que vendría? Sumergido inevitablemente en las transformaciones de París en plena haussmannización, su transgresión sí que pudo responder a lo que imponía la sociedad y describía Baudelaire sobre el pintor moderno. Manet sí se ajustaba al prototipo de flâneur, y en su obra Monet pintando en su estudio flotante logró cazar a su presa —cazar entendiendo su pincel como un arma que tiene la velocidad suficiente para alcanzarla—.
Pero Monet, la presa, no corre escapando del cazador, corre mentalmente, en busca de otra presa, la suya propia: la modernidad acelerada e inalcanzable: la luz se va, la sombra se estira y se aleja, la nube vuela y desaparece con un sol que se desploma en el horizonte; la nieve se derrite, las hojas caen, el sol lo seca todo y la lluvia lo ennegrece: la sucesión de la naturaleza a través de la lente ansiosa de la nueva sociedad.
Si el flâneur es una figura urbana que se pasea en busca de inspiración, entonces Monet es una nueva especie de flâneur: un flâneur a la inversa, estático frente a la marejada de estímulos de la naturaleza —ya no de lo urbano— y desesperado al no poder captarlos todos. Manet observó a Monet en su barca y logró capturarlo, su celeridad en la realización bastó para plasmar al artista que tenía enfrente: un flâneur-invertido-extenuado. Agrego extenuado, porque los estímulos constantes de la vida le resultaban agotadores. Ese siguiente nuevo pintor de la vida moderna ya no llegaba, su velocidad de ejecución tenía un límite.
¿Somos, en esta época, una suerte de flâneurs paralizados ante tanta información que pasa delante de nuestros ojos? ¿Somos el flâneur-invertido-extenuado que fue Monet, pero llevados al límite? Algo así como flâneurs-paralizados, enajenados ante el bombardeo de estímulos ya no solo rápidos, sino cada vez más rápidos, en aceleración desde hace tanto tiempo. ¿Cómo habría podido Baudelaire anticipar semejante velocidad?
Inconscientemente, y quizás por comenzar a padecerla, Monet sí pudo anticiparla. No es que su pintura se haya resistido al cambio, sino que, con su desesperación, ahogado de tanto correr detrás de la vida —mental y físicamente, con su intención de plasmarla—, no tenía aliento para pedirle a la vida misma una pausa.
¿Somos, en esta época, una suerte de flâneurs paralizados ante tanta información que pasa delante de nuestros ojos? ¿Somos el flâneur-invertido-extenuado que fue Monet, pero llevados al límite?
En aquella carta a su esposa, el flâneur-invertido-extenuado solo atinó a decir: «Estoy agotado, deseando volver a casa». Aunque no fueron para Monet, estas palabras de Baudelaire parecen describirlo: «Pocos hombres están dotados de la facultad de ver; todavía hay menos que posean el poder de expresar […]. Ahora, este (hombre) está inclinado sobre una mesa […], apresurado, violento, activo, como si temiera que se le escaparan las imágenes». Y extenuado, después de que se le escaparan, podría haber agregado especialmente para él.
«Artistas como Manet y […] Constantin Guys […] flâneurs natos; no tenían ocupación estable ni casi domicilio fijo, sino que iban de su casa al estudio vagabundeando por la ciudad en busca de modelos y motivos» (Eisenman, 2001, Manet y los impresionistas). Tal como Manet y al igual que lo haría un parfait flâneur según Baudelaire, Monet intentó encontrar un hogar en «lo ondeante, en el movimiento, en lo fugitivo y en lo infinito». Lo intentó, pero no con un «inmenso goce» como pretendía Baudelaire, sino con la angustia de que todo se le escurriera ante los ojos.
Esto queda patente en su fascinante serie de los Almiares, la cual planificó para que estuviera compuesta de dos cuadros, uno para captar la luz soleada y otro la luz nublada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que necesitaba muchísimos más lienzos para atrapar tantos cambios de luz que, además, cuanto más breves eran, más trabajo le llevaban. Al final, la serie constó de aproximadamente treinta cuadros.
Le dijo así a su amigo Gustave Geffroy, en una carta de 1890: «Me obstino con una serie de efectos diferentes (se refiere a los Almiares), pero en esta época el sol desciende tan rápidamente que no puedo seguirlo… Estoy empezando a trabajar tan despacio que me siento desesperado, pero cuanto más sigo, tanto más veo que hace falta un trabajo muy detallado para reproducir lo que quiero: la instantaneidad […], y más que nunca me siento descontento con las cosas fáciles que llegan a la primera pincelada».
SI TE está GUSTAnD0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
La sociedad del estímulo
Este nuevo flâneur-invertido se extenuaba, anticipaba el vértigo y la desesperación de no poder cumplir con lo que se esperaba del pintor moderno. Y así anticipa, con su cansancio, la consiguiente parálisis del flâneur de hoy. Esa primera pincelada bien podría ser la velocidad de ejecución de la que hablaba Baudelaire: ¿tan rápido iba la vida, que la velocidad impuesta era una sola pincelada, la primera? Si Monet se frustró ante la lentitud necesaria para lograr su cometido, ¿qué nos queda a nosotros, que ni siquiera sabemos el significado de lentitud?
El verdadero artista de hoy está estupefacto ante tanto estímulo. Busca volver a las raíces, a lo tangible, a lo real. Lo subjetivo es lo más objetivo que existe, el sentimiento es lo tangible y prima sobre lo fáctico. El color que plasmó el impresionismo es, justamente, real y tangible porque es lo humano ante una vida cada vez más acelerada.
Jules Laforgue ya lo definió muy bien en 1883 en Manet y los impresionistas: «En un paisaje inundado de luz… donde el pintor académico no ve más que una gran extensión de blancura, el impresionista ve la luz como bañándolo todo, no con una blancura muerta, sino con mil colores, vibrantes y en lucha, de la rica composición prismática. Donde uno no ve más que el perfil externo de los objetos, el otro ve las líneas vivas reales constituidas, no por formas geométricas, sino por mil pinceladas irregulares que a la distancia establecen la vida…».
Y hoy también es así, la percepción de un instante que pasó es lo único tangible que queda ante los instantes que pasan y se fugan. «La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable», dice Baudelaire en El pintor de la vida moderna; hoy es posible que no se trate de mitades y que la balanza esté inclinada hacia lo transitorio, lo fugitivo, y quizás haya menos de inmutable. Tantos instantes, información, entretenimiento, estímulos, tantos aforismos postizos que pretenden comprimir la vida en una sola y corta verdad… gente confiada de saber el secreto.
Lo subjetivo, la percepción que nació con el impresionismo, lo verdaderamente tangible, son los lugares desde donde el flâneur-paralizado que dejó el paso a la modernidad sale de su parálisis, aunque sea un poco; deja de creer que todo está inventado como le contaron, toma el aliento que dejaron en sus colores los impresionistas y plasma lo que percibe del mundo. Crea —se anima a crear— porque intuye que es imposible que todo esté inventado; e intenta, como dijo Baudelaire, «extraer lo eterno de lo transitorio», aunque sea, cada vez más, como pescar un pez microscópico en la corriente brava de un río caudaloso.
«Para que toda modernidad sea digna de convertirse en antigüedad, es necesario que se haya extraído la belleza misteriosa que la vida humana introduce involuntariamente» (Baudelaire). Lo logró Manet, flâneur; lo logró Monet, flâneur-invertido-extenuado; y lo logramos hoy los flâneurs-paralizados que conseguimos desperezarnos del insospechado letargo que provoca esta vida sobreacelerada. Lo logramos cuando dejamos de deslizar los dedos por pantallas infinitas y ralentizamos la masa de estímulos indiferenciables; cuando enfocamos la atención fragmentada en un instante y lo protegemos del colapso con una mirada discernidora y atenta, o cuando, con un poco más de suerte, lo capturamos para extraer esa belleza misteriosa que introduce la vida humana.
Sobre el autor
Guido Fittipaldi (La Plata, Argentina, 1998) es escritor y realiza trabajos de corrección profesional. Desde 2021 es editor en la revista literaria Casapaís. En la actualidad cursa el grado en Lengua y Literatura Española en la UNED. Entre sus publicaciones están su relato «La maldita presión social», publicado en una antología de relatos a cargo de la librería El Ático (Israel) y los cuentos «Mendilasi» (Casapaís, número 4) y «El espacio entre las cosas» (Revista Carátula, edición 123).





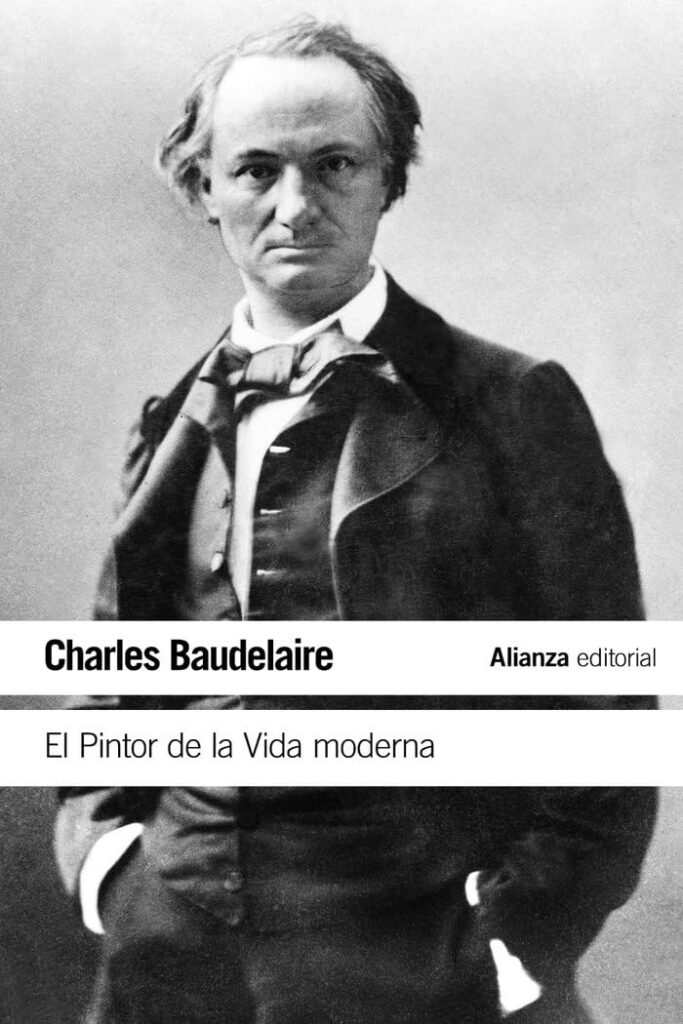














Deja un comentario