Entrevistamos al filósofo, jurista, filólogo y director de la Fundación Juan March Javier Gomá. Hablamos con él de su último libro, Dignidad (Galaxia Gutenberg), en el que profundiza en uno de los temas más básicos, y extrañamente olvidados, de la naturaleza actual.
Por Jaime Fernández-Blanco Inclán
Javier Gomá es uno de los filósofos más reconocibles del panorama nacional. Cara habitual en buena parte de los medios de comunicación de nuestro país y con nombre en el ámbito editorial, es autor de varios libros (Filosofía mundana, la imagen de tu vida, Inconsolable, etc.), entre los que destaca su famosa Tetralogía de la ejemplaridad, obra magna que le llevó 10 años de trabajo y que agrupa los siguientes títulos: Imitación y experiencia, Aquiles en el gineceo, Ejemplaridad pública y Necesario pero imposible. A todos ellos ahora hay que sumar el que nos trae aquí, Dignidad. Una obra en la que el filósofo bilbaíno ofrece una mirada más profunda a un fenómeno que, pese a estar en boca de todos, ha sido prácticamente ignorado a nivel teórico en el mundo filosófico.
Con motivo de su publicación, hablamos con Javier Gomá para conocer su postura respecto a algunos temas relacionados con el concepto de la dignidad.


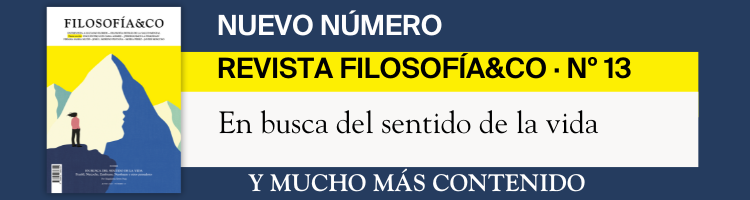












Deja un comentario