Dentro de la historia de la poesía occidental, Safo es uno de los puntos inaugurales de nuestra tradición. Vivió en el siglo VII a. C., aunque sus fechas de nacimiento y muerte no se conocen con exactitud, en la antigua ciudad griega de Lesbos, la cual representaba un importante centro cultural y económico dentro del mundo eólico (uno de los cuatro dialectos del griego antiguo).
Como veremos, es la primera poeta de la que tenemos constancia que escribe sobre su deseo hacia otras mujeres, y la primera que tematiza el deseo desde el cuerpo y desde la experiencia ambivalente del mismo. Dos aspectos que, por cuestiones obvias de nuestra tradición patriarcal, han dificultado enormemente su reconocimiento. Por eso, antes de hablar de su poesía, hablemos en primer lugar de cómo es que Safo ha conseguido sobrevivir a siglos de persecución y censura.
¿Cómo nos ha llegado Safo?
Un aspecto clave de la obra sáfica es que nos ha llegado fragmentariamente. Esto la convierte en uno de los casos más dramáticos de pérdida textual en la Antigüedad. Fueron los editores alejandrinos Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia los que organizaron su producción en nueve libros según criterios métricos en el siglo III a. C. Así, por ejemplo, el primer libro contiene los versos en estrofas sáficas, mientras que el quinto está escrito en metro aeólico mixto. Este sistema editorial reflejaba los principios filológicos alejandrinos: primacía del análisis métrico-formal y clasificación sistemática.
Safo ha llegado hasta nosotros a través de dos vías principales: una transmisión directa y otra indirecta. La transmisión indirecta consiste en las citas que autores antiguos hacen de Safo (Dionisio de Halicarnaso, Longino, Hefestión), mientras que la transmisión directa hace referencia a los hallazgos papirológicos, especialmente los papiros de Oxirrinco descubiertos desde finales del siglo XIX.
La forma habitual de citar los fragmentos de Safo sigue la numeración establecida por Edgar Lobel y Denys Page en Poetarum Lesbiorum Fragmenta en 1955 y todavía es considerada el sistema de referencia estándar. En 1971, la filóloga alemana Eva-Maria Voigt publicó una nueva edición crítica, donde revisaba y ampliaba la de Lobel y Page, incorporando lecturas actualizadas y nuevos fragmentos descubiertos posteriormente. Dada la correspondencia entre ambas numeraciones, solo suele indicarse la referencia cuando difieren ambas ordenaciones (por ejemplo, el primer fragmento, la oda a Afrodita, es el mismo en ambas).

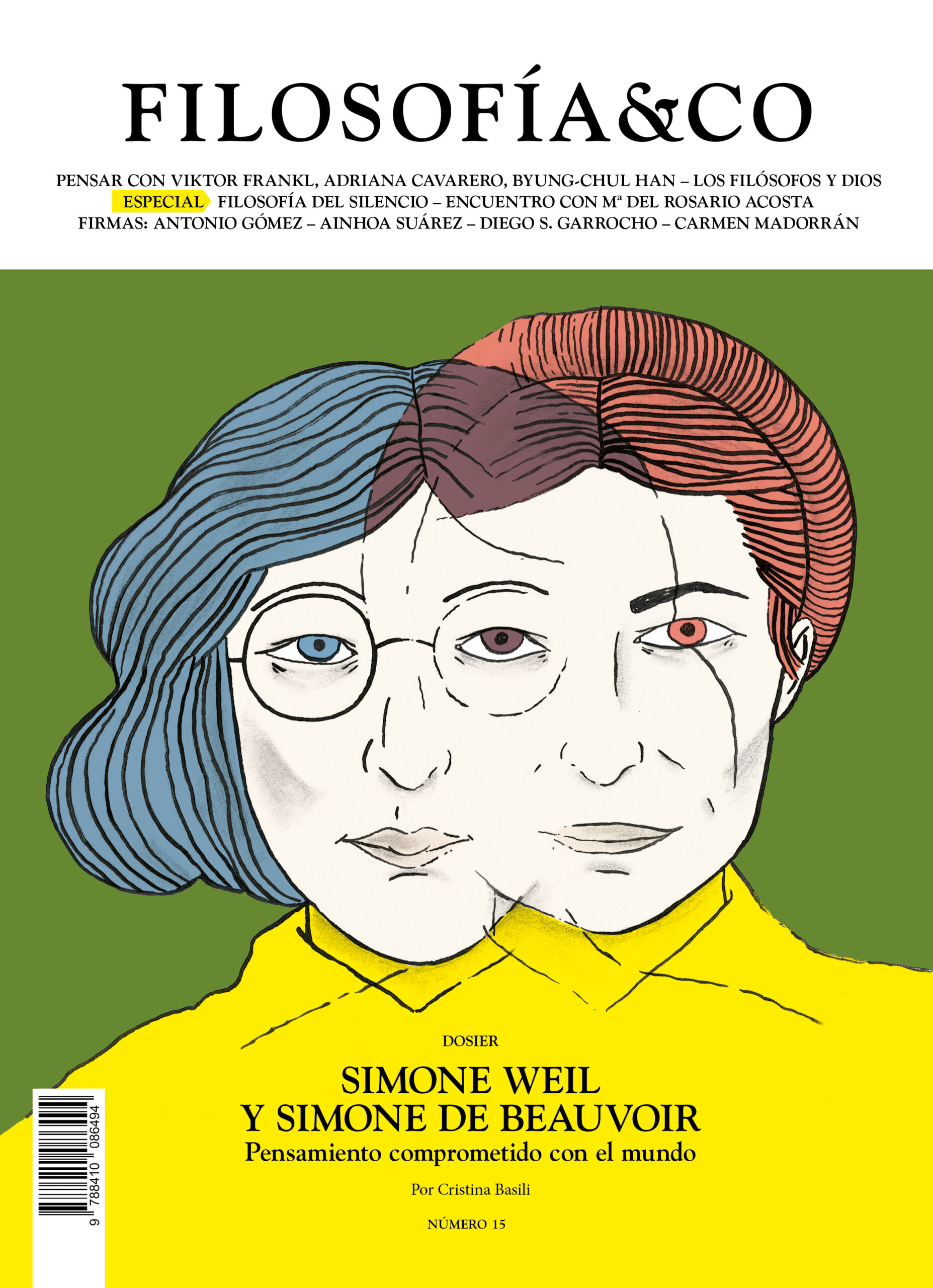
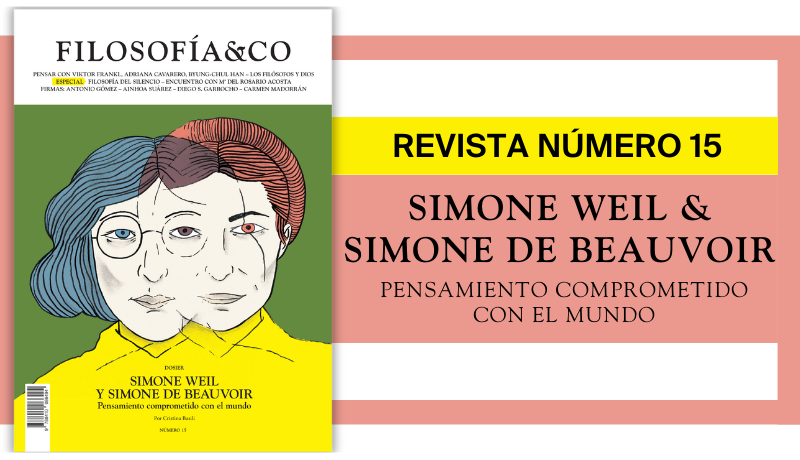




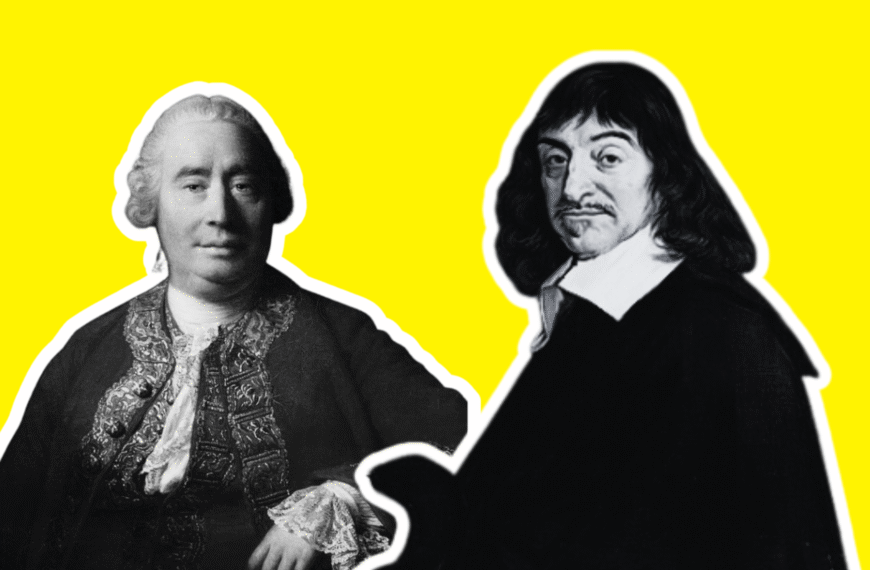
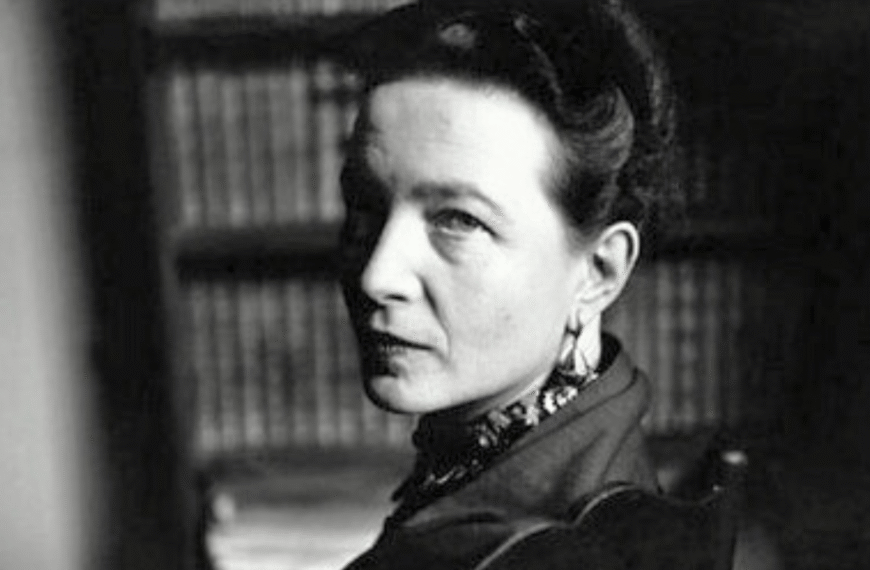
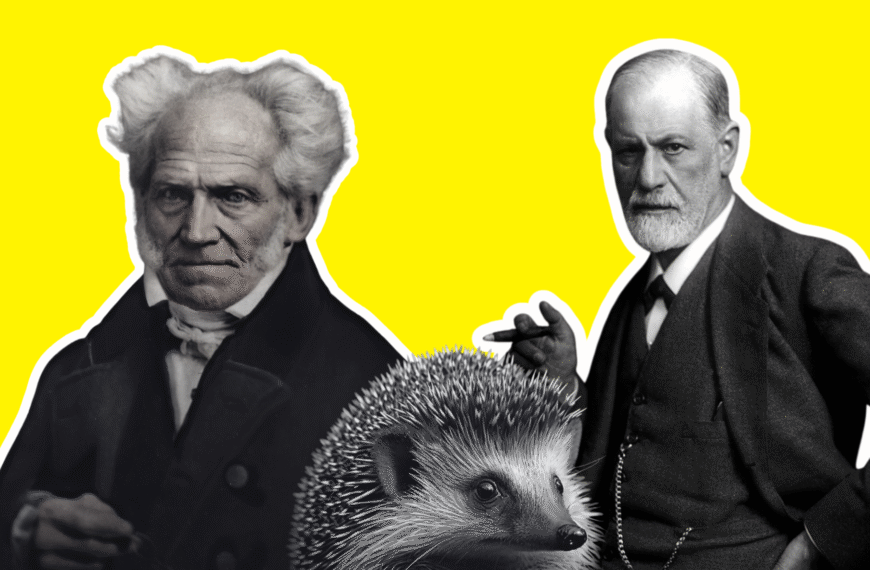
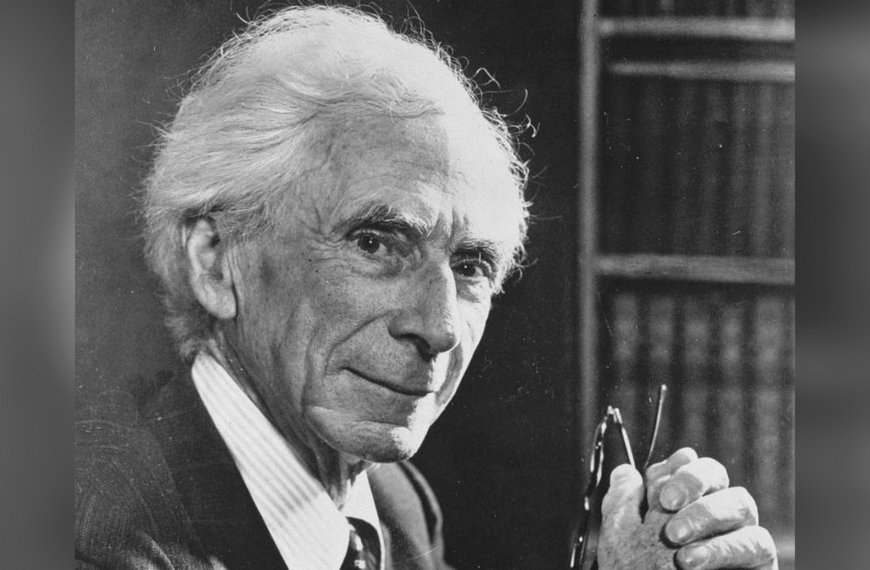




Deja un comentario