La filósofa colombiana Laura Quintana relata en primera persona el paro y la manifestación del 21N que ella misma vivió en Bogotá y reflexiona acerca de los afectos que la protesta despierta.
Por Laura Quintana, filósofa y profesora de la Universidad de Los Andes (Colombia)
Los afectos son haces de fuerza que atraviesan lo más íntimo y cotidiano, las estructuras más arraigadas, los espacios que habitamos, las instituciones que nos norman. Nietzsche y Deleuze, en el camino de Spinoza, lo comprendieron bien. En medio de los afectos se configura lo que deseamos y aceptamos, lo que odiamos y rechazamos, lo que nos atrae y lo que nos repulsa, lo que tememos y nos asedia, lo que nos resulta indiferente, lo que nos despierta escepticismo e incredulidad; lo que produce pánico.
Son como unas corrientes subterráneas que circulan en lo menos visible e impensado de nuestra experiencia. Y también la configuran como nuestra, como algo que recorre multiplicidades de cuerpos y su singularidad. También en los eventos que fracturan lo que habitualmente sucede aparecen esas fuerzas del deseo, que nos mueven o nos dejan en la mayor perplejidad. Muchos efectos políticos del mundo que habitamos tienen que ver con esta dimensión, pues si lo mismo se reitera o puede cambiar también depende de lo que anida en y se expresa desde la afectividad.
Por eso quisiera detenerme en una cierta constelación de afectos que he trazado a partir de ese evento que quienes nos manifestamos en Colombia recientemente llamamos «21N». Un evento que aún continúa como un efecto extendido, que puede ir adquiriendo la realidad de un paro, que muchos colombianos esperamos continúe –en medio de las estrategias de pánico y de disuasión– hasta que algo realmente pueda cambiar.
En medio de los afectos se configura lo que deseamos y aceptamos, lo que odiamos y rechazamos, lo que nos atrae y lo que nos repulsa, lo que tememos y nos asedia, lo que nos resulta indiferente, lo que nos despierta escepticismo e incredulidad; lo que produce pánico
Para seguir leyendo este artículo, inicia sesión o suscríbete

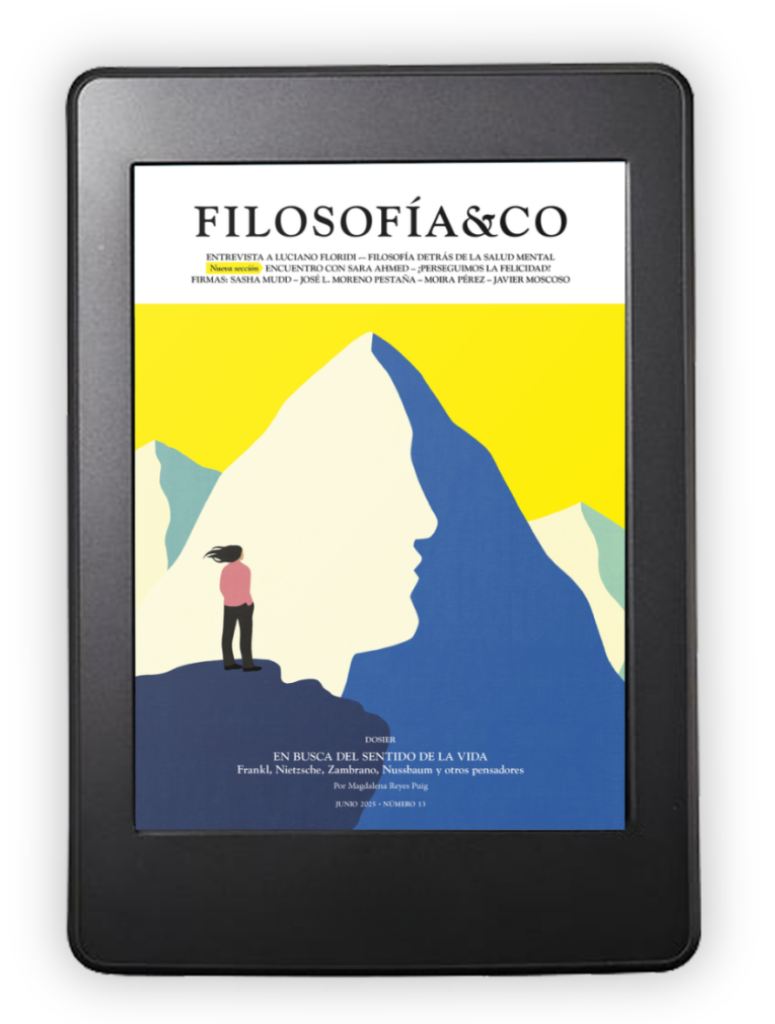
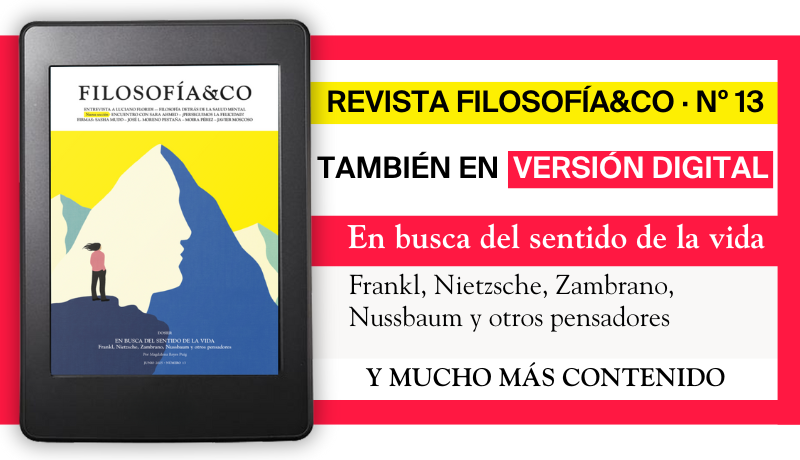




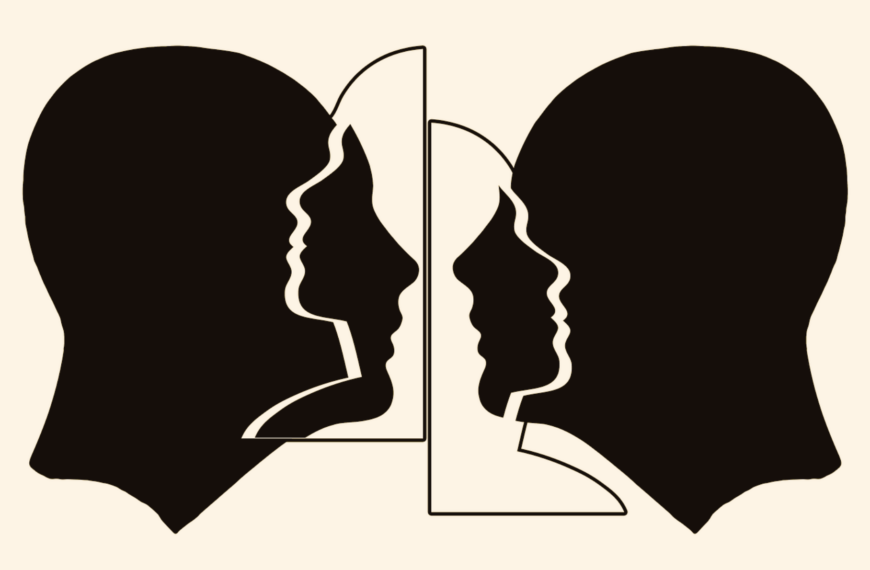
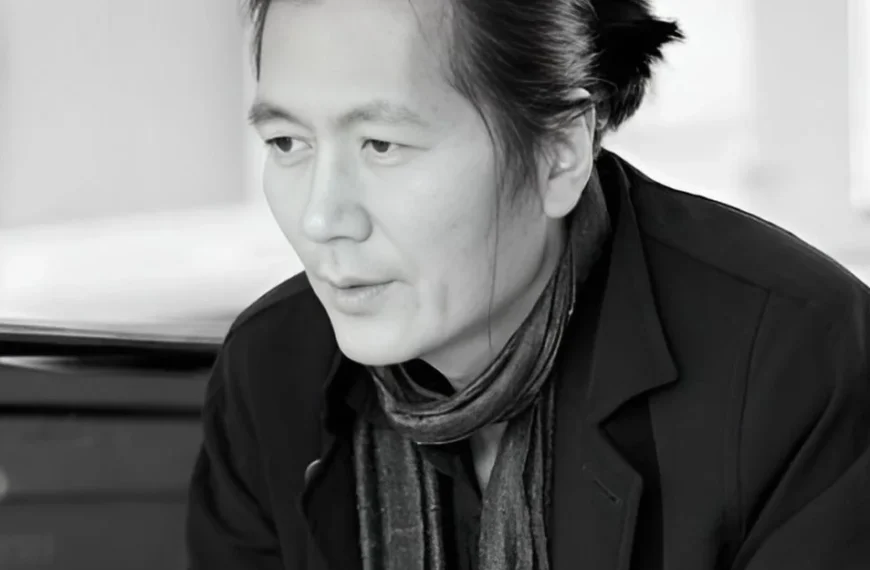

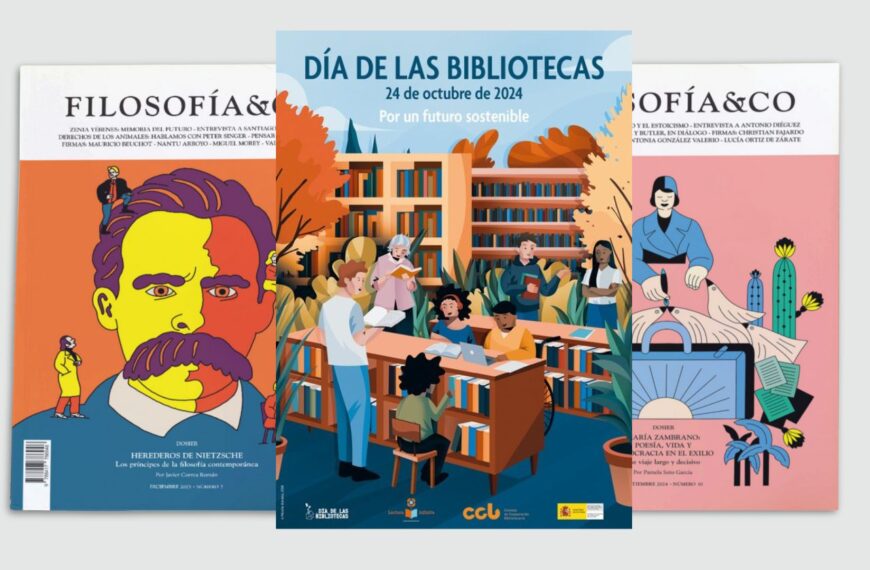




Deja un comentario