Palabras, enlaces, discursos: del decir
Existen tradiciones que son como libros de texto. Piensa, por ejemplo, en los dos relatos primigenios que en Occidente canalizan, nutren y embaucan nuestras creencias y expectativas. El primero es cristiano y resuena con solemnidad en la apertura del Evangelio de Juan: «En el principio existía el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios».
El segundo es pagano y se remonta a un pastor del siglo VIII a. C. que, al decir de Platón, es culpable de tantos entuertos como el viejo Homero. El pastor se llamaba Hesíodo y, al parecer, fue poseído por las musas al pie del monte Helicón mientras alimentaba a sus rebaños.
De aquel rapto nació la Teogonía, un poema épico sobre el origen de todas las cosas en el que Hesíodo —llevado, sin duda, por el ardor museístico— sostiene que, en realidad, lo primero que existió fue el Caos. Son malos tiempos para la lírica y peores, aún, para el hexámetro, así que ignoremos el Caos hesiódico y centrémonos en descristianizar el logos para profundizar un poco más en la propuesta de Aristóteles y en su célebre definición del ser humano como «animal dotado de logos».
Es decir, tratemos de comprender por qué Aristóteles, tras enfatizar la continuidad de lo vivo y las semejanzas estructurales entre los vivientes, escoge la palabra «logos» para marcar un rasgo elemental y una diferencia exclusiva en la especie humana. ¿Por qué elemental? Porque lo que se juega en ella es la posibilidad del buen vivir para una entidad compleja que se alimenta, crece, siente y piensa. ¿Por qué exclusiva? Porque, a juicio de Aristóteles, solo el animal humano posee logos. ¿Y por qué descristianizar?
Por dos motivos. En primer lugar, porque no es necesario esperar al monoteísmo ni a la metafísica creacionista para evidenciar hasta qué punto el término «logos» articula la autocomprensión filosófica del ser humano desde hace más de dos milenios.



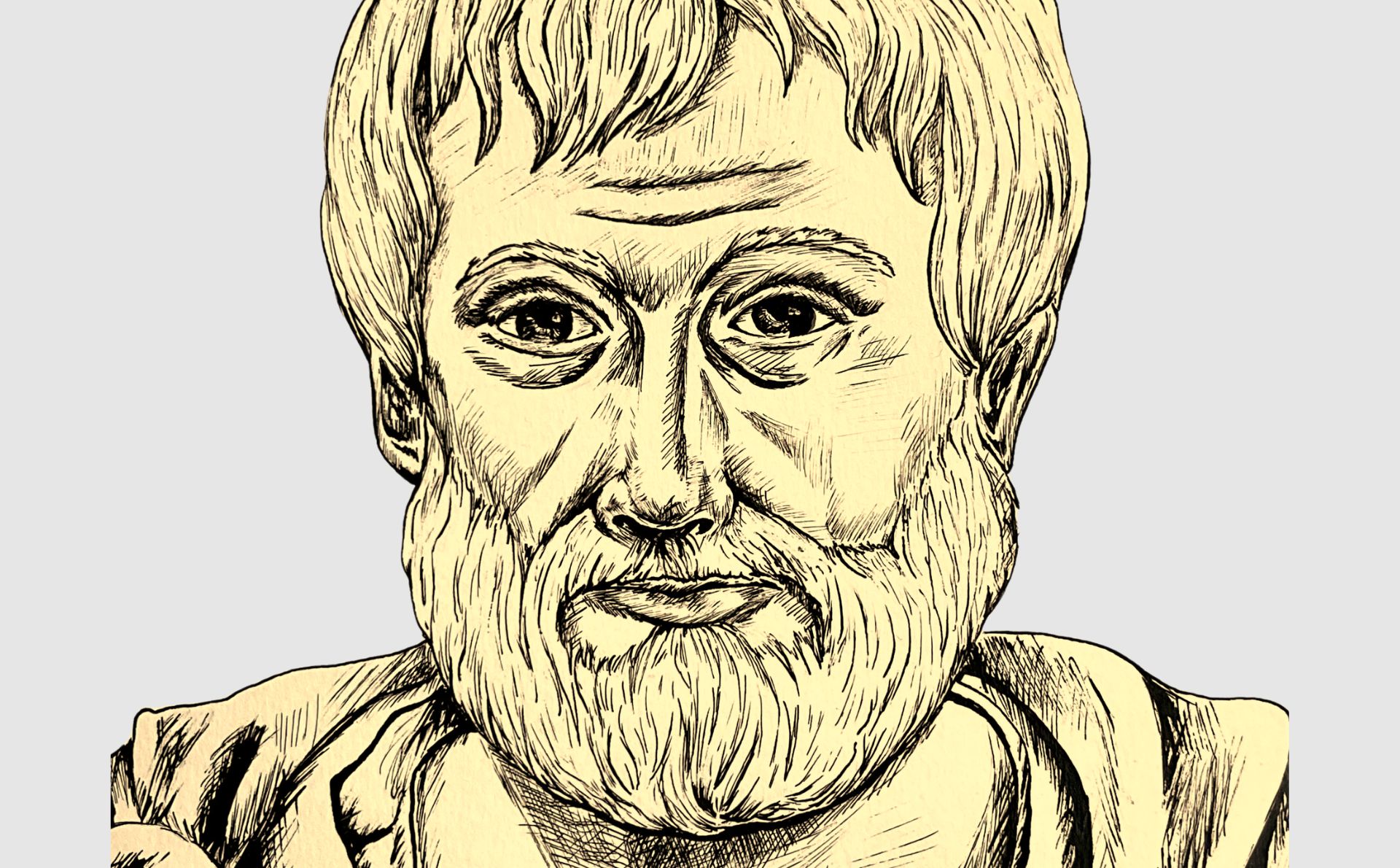



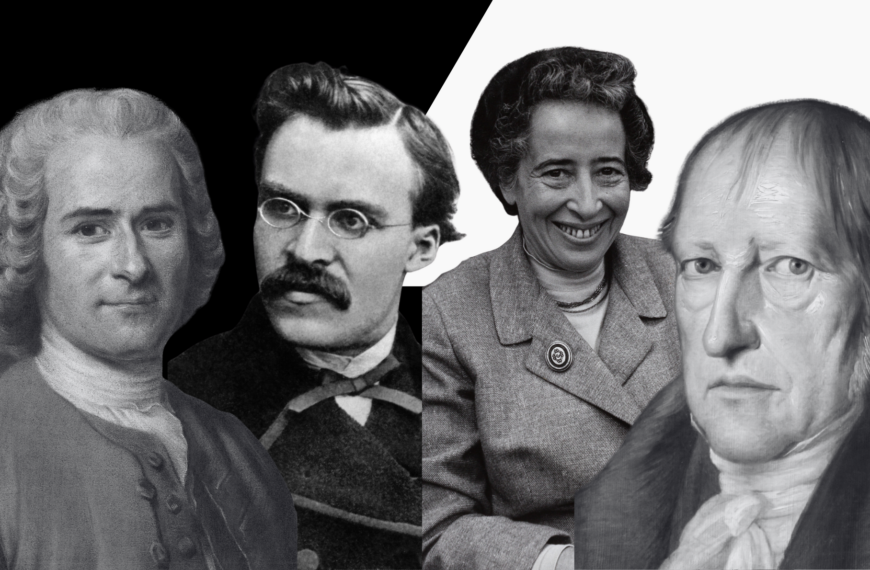
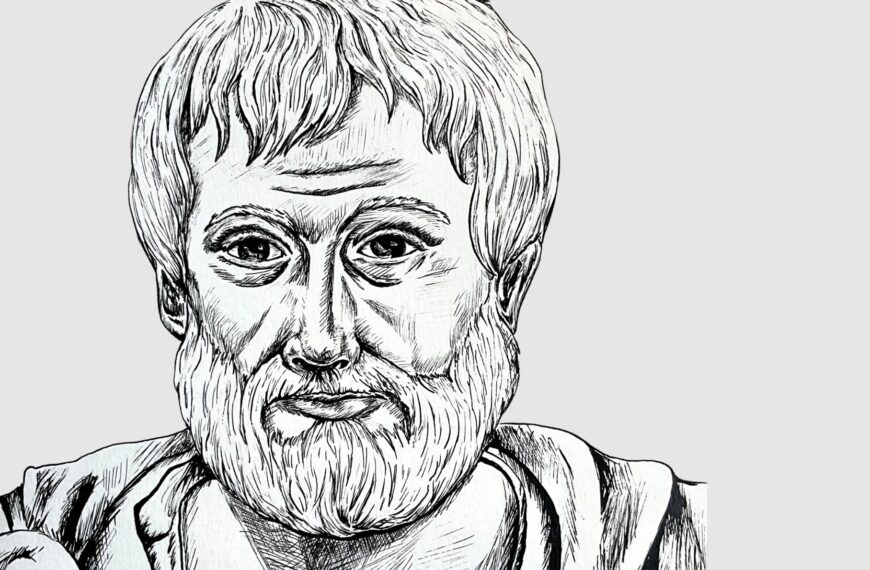
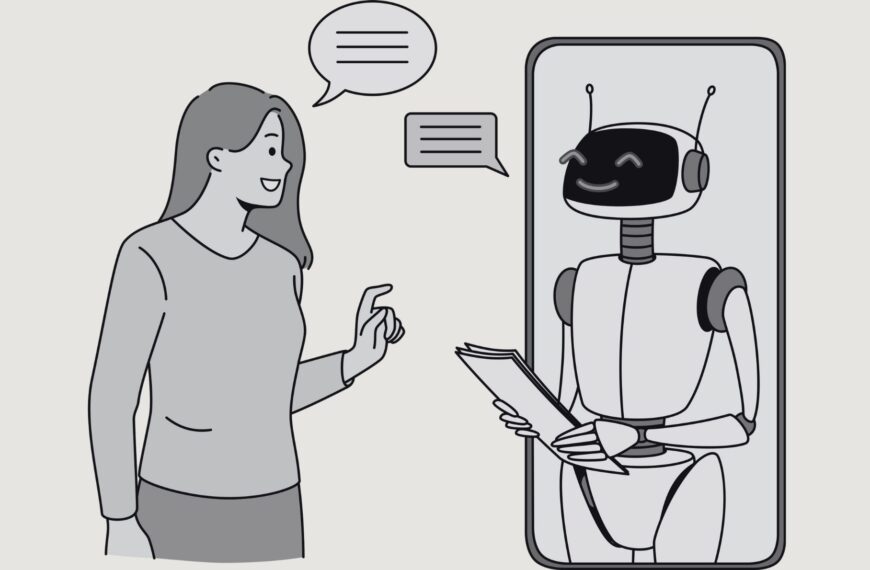




Deja un comentario