El campo de especialización de Begoña Román Maestre es la filosofía práctica, sobre todo en todo lo relacionado con la bioética. Entre otros cargos, es presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña y vocal del Comité de Bioética de Cataluña. Con anterioridad fue responsable de la Cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull. Es la autora de Ética en los servicios sociales, publicado por Herder.
Siempre me he preguntado por qué hablamos de filosofía práctica y no de ética simplemente. ¿No es la ética ya una disciplina práctica?
La filosofía práctica también alude a la filosofía política y a la filosofía social. Sin duda, siempre existe en la filosofía práctica un deseo de estudiar la acción para llevarla a cabo. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, nos dice que estudiamos la virtud para ser buenos. Además, el buen activismo requiere de una buena teoría que lo respalde. La expresión «ética aplicada» todavía genera mayor perplejidad, como si la ética no fuera aplicada. Con «aplicada» se quiere insistir en que pensamos con otros que tienen que llevar a cabo decisiones muy concretas en un sector particular. El objetivo de la ética aplicada no es hacer un tratado sobre la virtud, sino especificar las virtudes que requiere un profesional, por ejemplo, que tiene que decidir en entornos de incertidumbre y bajo presiones varias, si, por ejemplo, retirar la tutela a unos padres.


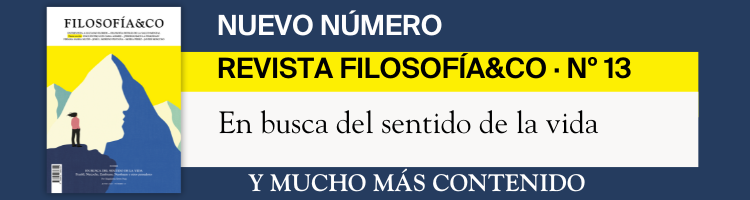












Deja un comentario