
El artículo pretende mostrar cómo Marx, en el desarrollo de su teoría de la sociedad, sigue la línea de una creciente delimitación de la noción de «sociedad civil» tal como la usa Hegel. Mientras que en los escritos tempranos de Marx este concepto se refiere solo a aquella parte de la sociedad civil que contiene el mercado capitalista y que es opuesta al estado y a la institución de cuestiones públicas, el mismo pasa a designar la totalidad de nuevas relaciones sociales tan pronto como Marx empieza a ocuparse de la economía política moderna. De aquí se sigue, como se muestra en un segundo paso, que Marx, debido a su cambio conceptual, pierde la habilidad de diferenciar entre la economía y otras esferas de la sociedad moderna. Todo lo que tiene una existencia propia no económica, sea la familia, el estado o la ley, pasa a ser entendido como un fenómeno social constituido y formado por el capital. En un tercer paso se muestra que el Marx de El capital siempre entra en dificultades cuando intenta demostrar el grado en el que las relaciones sociales están ya siempre configuradas por la expansión económica del «capital»; en ciertos casos, el análisis marxiano de la realidad histórica se resiste a esta estrategia de presentación, ya que termina expresando aspectos del mundo de la vida que debían quedar fuera según esta forma de presentación inmanente. Al final del artículo se defiende la tesis de que todos los fenómenos centrales de El capital de Marx poseen la doble dimensión de estar arraigados en la dimensión cualitativa del mundo de la vida y de representar parámetros cualitativos en el interior de la reproducción capitalista –y el mundo capitalista no puede ser adecuadamente explicado sin considerar ambas dos dimensiones.
Por Axel Honneth, Universidad de Columbia
Querer juzgar sobre la «grandeza y los límites» de la teoría de Marx acerca de la sociedad en el marco de un artículo, tal como sugiere el subtítulo de mi aportación, sin duda es un asunto imposible. Son tan multiformes las repercusiones teóricas de Marx, tan amplias las fuentes filosóficas que él elabora en su obra, y, en definitiva, tan diversas las intenciones unidas a su análisis del capitalismo, que todo eso no puede tratarse en un estudio relativamente breve. Por eso, a continuación me concentraré en una sola línea de sus escritos, para comprobar allí a manera de ejemplo cómo ha de enjuiciarse su teoría a la luz de nuestro saber actual. Lo que debe estar en el centro de mi estudio crítico es tan solo su aportación a la comprensión de la moderna sociedad capitalista; por tanto, en la medida de lo posible, no tomaré en consideración lo que Marx dijo sobre el curso de la historia en conjunto, sobre la función del hombre en el proceso histórico y sobre la importancia de los pensadores anteriores.
Consecuentemente, en cuanto pueda, trataré aquí tan solo los análisis que en su obra se encuentran acerca de la estructura fundamental y la dinámica del mundo capitalista. De todos modos, eso no es tarea fácil, pues a este respecto muchas cosas dependen de la respuesta a la pregunta de si Marx abandonó las premisas de su temprana obra filosófica cuando emprendió el esbozo de su análisis maduro del capitalismo, o bien se siguió guiando allí por sus iniciales suposiciones fundamentales. Comenzaré mis reflexiones tratando esta pregunta, que está al rojo vivo desde la interpretación de Marx que Louis Althusser propuso en los años sesenta; una vez que haya esclarecido si el análisis del capital que hace Marx se guía todavía o no por las intuiciones antropológicas de sus años tempranos, en pasos ulteriores abordaré luego la cuestión de la grandeza y los límites de su teoría ya desarrollada sobre la sociedad.


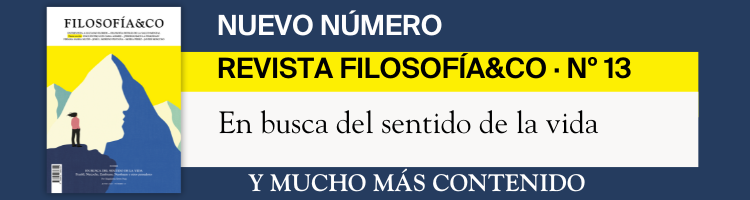












0 comentarios