A lo largo de los siglos, si ha habido una idea que ha parecido ser siempre políticamente correcta y que ha gozado del aprecio del ciudadano medio esa es la del altruismo: que es moral velar por los demás, cuidar del prójimo, ejercer la caridad, preocuparse por los desfavorecidos, cargar con su sufrimiento, etc. Todo lo contrario ha ocurrido con la palabra egoísmo, sinónimo de malvado, de inmoral, de detestable, definiendo en el imaginario popular a aquellos que determinan que toda acción es buena siempre que tenga como objetivo el propio beneficio. Ambas interpretaciones, aunque normalizadas y aceptadas, parecen ser erróneas cuando se analizan en profundidad.
F+ El buen egoísmo
El egoísmo se ha considerado siempre un término peyorativo. El egoísta es pura maldad porque piensa primero en él y después –si es que lo hace– en los demás. La moral hoy aceptada no lo tolera, porque no hay mayor bondad que el poner por delante los intereses de los demás a los nuestros. Pero ¿y si esa idea fuera la errónea? ¿Y si preocuparse por uno mismo es una virtud y no un defecto?

Atlas, el titán griego condenado por Zeus a cargar con el peso del mundo sobre su espalda.
Para seguir leyendo este artículo, inicia sesión o suscríbete
Otros artículos que te pueden interesar
Una respuesta
-
Una palabra. Extrapolación.


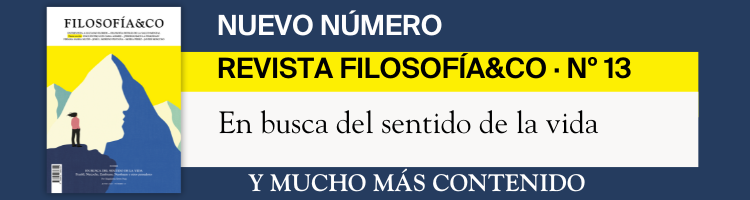



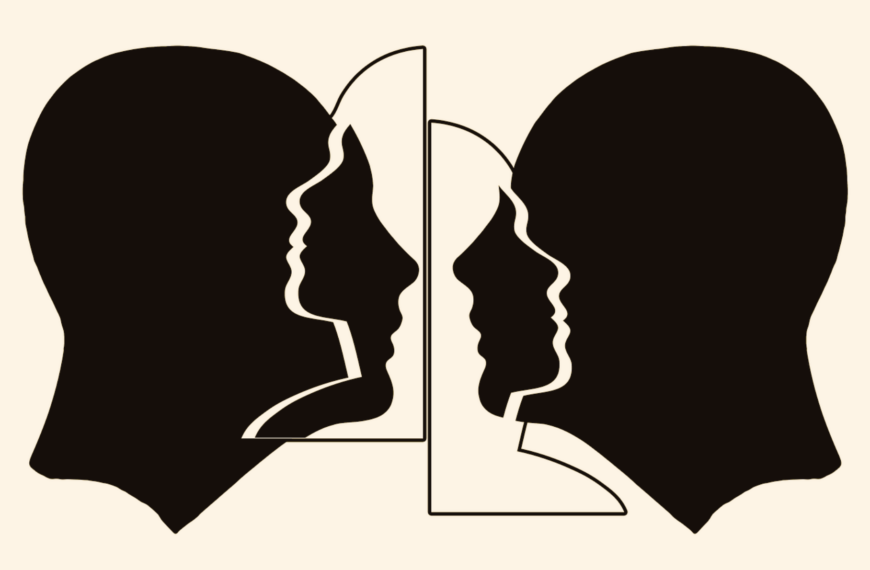







Deja un comentario