Colombia lleva algo más de un mes de un paro nacional masivo, en el pico más alto de la pandemia en el país. Muchos colombianos, por varios años, han vivido intensamente las violencias y dominaciones que han vertebrado la vida nacional, y han organizado numerosos esfuerzos para confrontarlas. Lo que es, tal vez, inédito es que estos esfuerzos hayan despertado ahora un masivo apoyo popular en las ciudades y en muchos territorios del país.
Por Laura Quintana, filósofa
Varios medios de comunicación han hablado del paro nacional que se viene dando en Colombia, desde abril 28, en términos de un «despertar» general del país. No estoy del todo segura de esta caracterización. Mucha gente en Colombia, por varios años, ha vivido intensamente las violencias y dominaciones que han vertebrado la vida nacional, y ha organizado numerosos esfuerzos para confrontarlas en movimientos campesinos, organizaciones indígenas y de comunidades étnicas, comunidades de paz, procesos interculturales en defensa del territorio, colectivos estudiantiles y colectivas urbanas plurales e igualitarias. Esfuerzos que se han encontrado, una y otra vez, con múltiples formas de criminalización, persecución y represión por parte de un Estado muy capturado por dinámicas paraestatales, que han convertido tendencialmente en letra muerta su ordenamiento democrático. Lo que es, tal vez, inédito es que estos esfuerzos hayan despertado ahora un masivo apoyo popular en las ciudades y en muchos territorios del país.
Por mucho tiempo los colombianos nos hemos quejado de que las noticias que llegan sobre masacres en los territorios, violaciones de mujeres por agentes de la fuerza pública, persecuciones y asesinatos de líderes sociales, miles de ejecuciones extra-judiciales, no produjeran movilizaciones masivas que, en todo caso, de tanto en tanto, como en noviembre de 2019, se han dado. Una cultura del miedo arraigada por tantos años de guerra, formas de «insensibilización selectiva» tras décadas de «pedagogías de la crueldad» incorporadas (noción de Rita Segato desarrollada en su libro Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires. Prometeo Libros, 2018. 142 pp.), y un creciente escepticismo sobre la posibilidad de cambio, en parte, han paralizado tales demostraciones críticas. Pero algo parece haber cambiado ahora. Llevamos algo más de un mes de un paro nacional masivo, en el pico más alto que ha tenido la pandemia en el país.

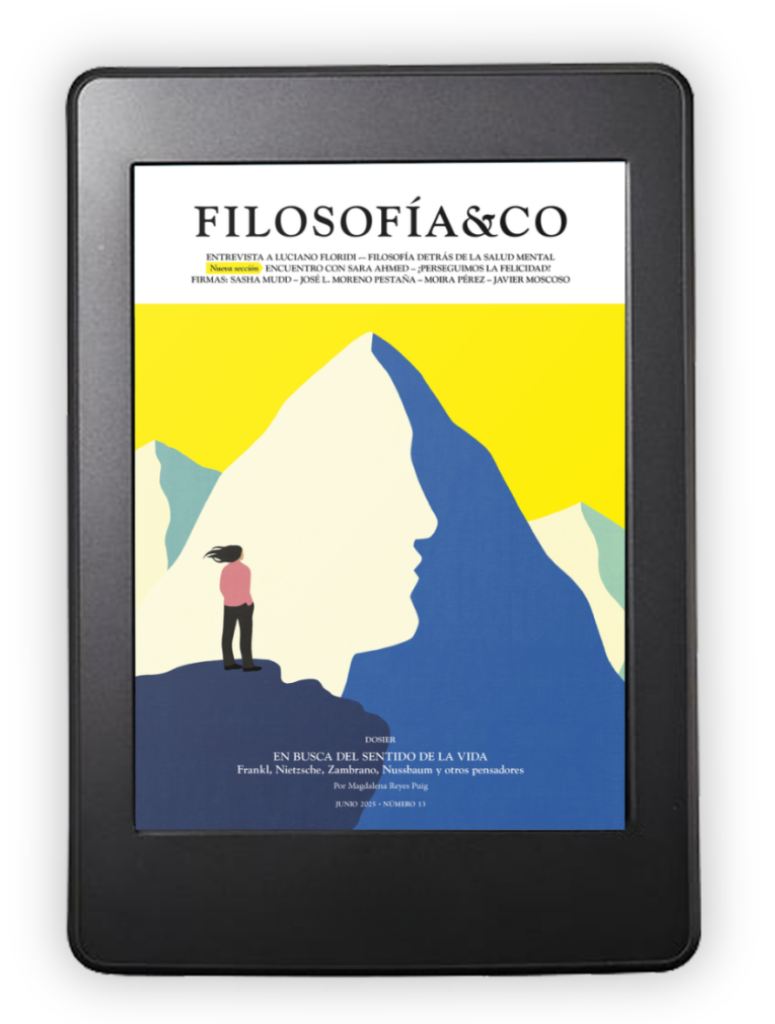
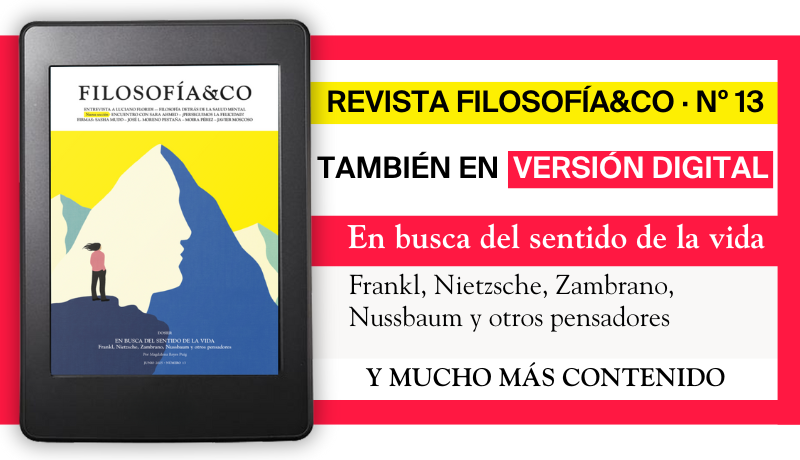




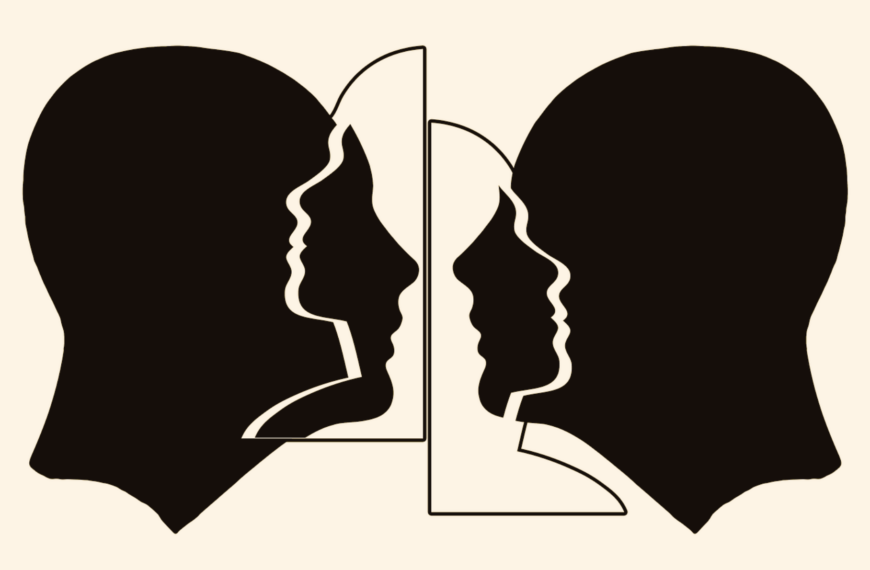
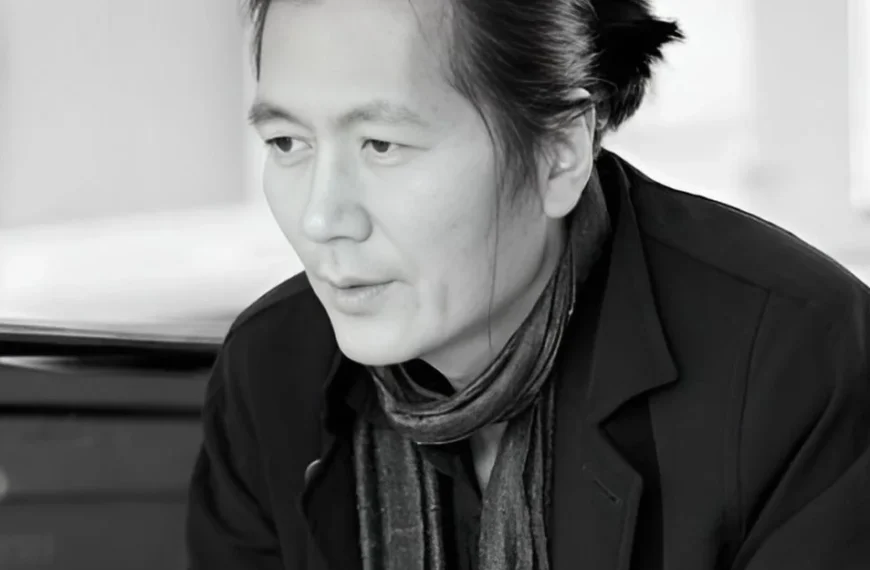

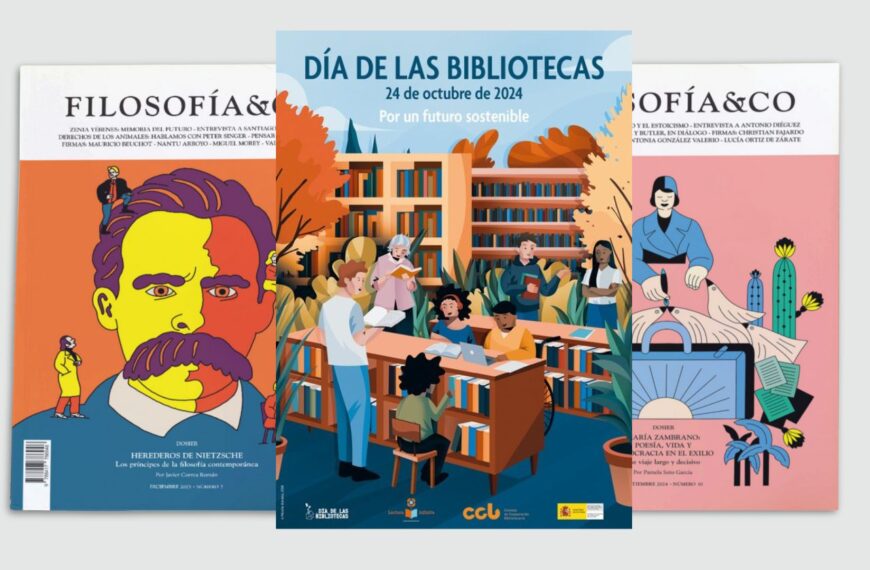




Deja un comentario