El giro performativo
Judith Butler publicó El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad en el año 1990. A pesar de estar enmarcado dentro de los debates del feminismo, el libro no fue únicamente una intervención dentro de los estudios feministas, sino que supuso un punto de inflexión en otros muchos ámbitos de la filosofía, como por ejemplo la ontología del sujeto (¿qué es lo que decimos cuando decimos «yo»?), la epistemología del cuerpo (¿qué es lo que puede un cuerpo?) o las políticas de la identidad (¿cómo reconocer políticamente la diferencia?).
Además de por las preguntas que abre y los campos que atraviesa, el libro es también central en la historia reciente de la filosofía por la síntesis crítica que realiza de diversas corrientes filosóficas aparentemente diversas, tales como el feminismo, el psicoanálisis, la deconstrucción y la genealogía foucaultiana. Con El género en disputa, Butler recoge las principales corrientes de la filosofía de aquel momento y las aúna para responder a los debates feministas de su época.
El punto principal del libro es la crítica a los esencialismos biológicos (la postura que afirma que ser mujer es tener tal cuerpo biológico o tal cromosoma). El éxito del libro es saber realizar esta crítica sin caer en un constructivismo superficial (la postura que defiende que cada uno es lo que quiera ser). No estamos determinados por la biología, pero eso no signfica que todo dependa de algo así como la voluntad o nuestros deseos. Pensemos, por ejemplo, en las posibles interpretaciones de un texto: las intepretaciones están abiertas y nunca están cerradas, pero no son infinitas o las que queramos.
Para conseguir armar esta crítica sin caer en sus peligros es fundamental en el texto la noción de «performatividad», como veremos más adelante, y que dista mucho de ser una expresión voluntaria o una mera actuación teatral. En torno a esta cuestión se arma todo el libro.
Contexto del libro e influencias
El feminismo anglosajón de los años ochenta: crisis de la categoría «mujer»
Para comprender la radicalidad de la propuesta butleriana, es imprescindible situarla en el contexto de las «guerras feministas» de los años ochenta. El feminismo anglosajón enfrentaba una crisis epistemológica fundamental: la categoría «mujer», que había servido como base de legitimación política en multitud de proclamas y reclamos, revelaba su carácter excluyente y normativo.
Las voces de mujeres racializadas, lesbianas, trabajadoras sexuales y mujeres trans exponían los límites de un feminismo que presuponía una experiencia universal de la opresión. Según su denuncia, cuando las feministas (blancas) hablaban de los problemas de las mujeres, como cuando hablaban el derecho al voto o el techo de cristal, en realidad estaban hablando de los problemas de las mujeres blancas y de clase media, olvidando que el resto de mujeres del planeta afrontan otros problemas (como las fronteras o el problema de la vivienda, por ejemplo).
Esta crisis no era únicamente política, sino que también era una crisis epistémica (¿se puede conocer al sujeto «mujer»?) y ontológica (¿existe una categoría que englobe a todas las mujeres o las diferencias son tan grandes —de clase, raza…— que no se puede aunar sin invisibilizar a una parte?).
La pregunta central era: ¿es posible fundamentar una política emancipatoria sobre una categoría identitaria —«mujer»— que parecía estar reproduciendo los mecanismos de exclusión que pretende combatir? O, en otras palabras: ¿puede una categoría incluir la diversidad de las experiencias? ¿Cómo captar que la categoría «mujer» no es neutra, sino que también incluye violencias, como las violencias de las mujeres ricas a las mujeres migrantes y pobres? Esta es la pregunta de fondo sobre la que Butler empieza a escribir: la desnaturalización de la categoría «mujer» y la crítica a su universalidad.




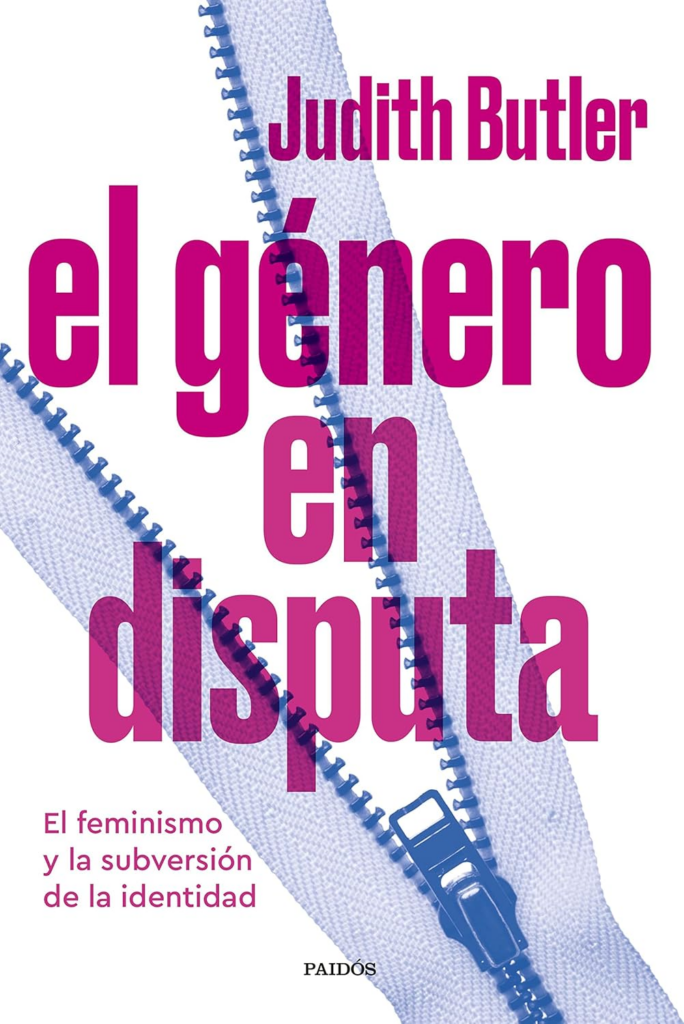

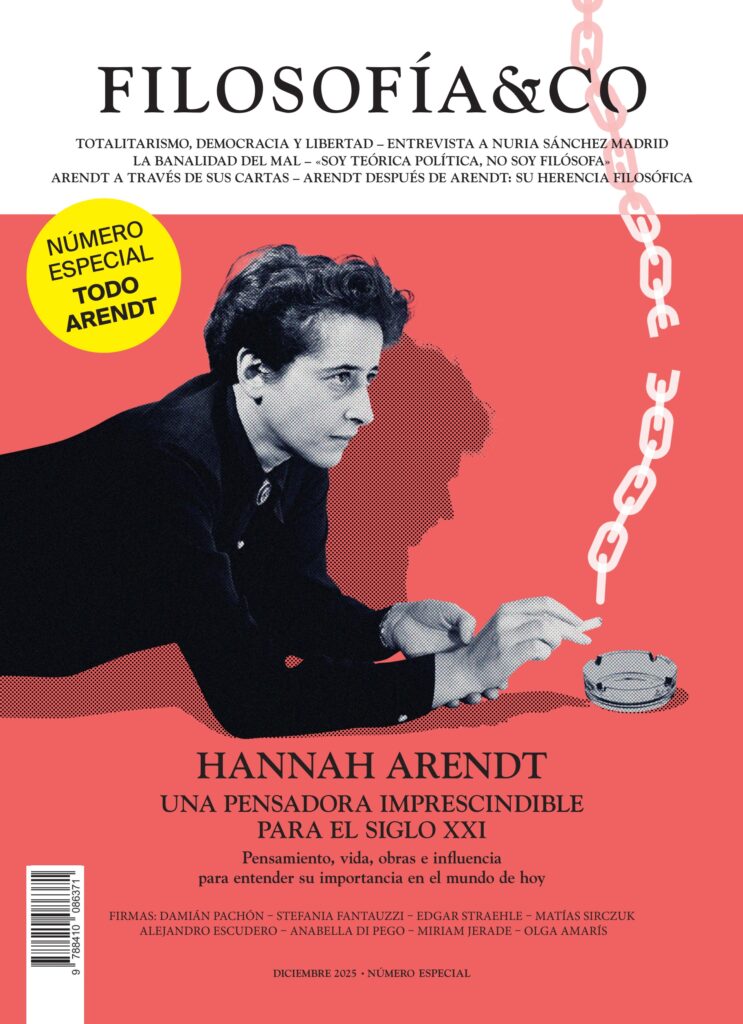



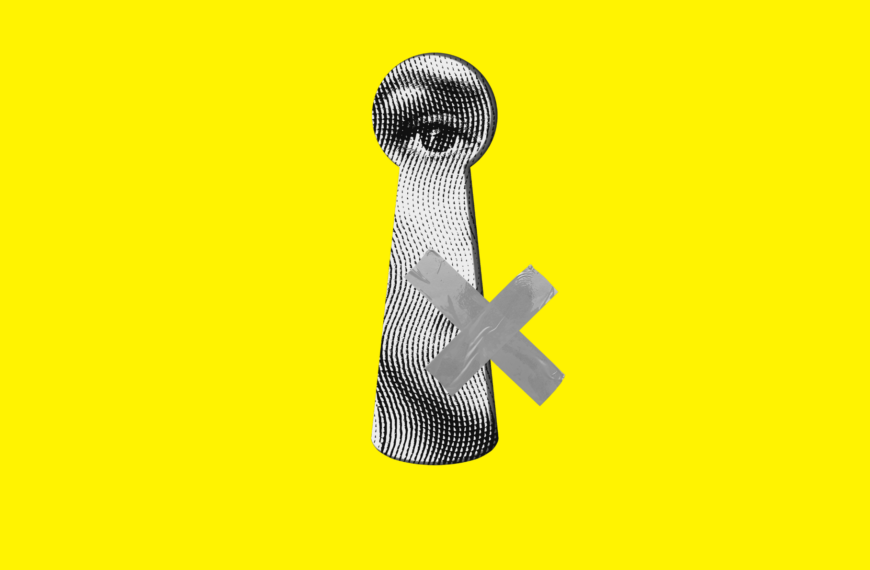
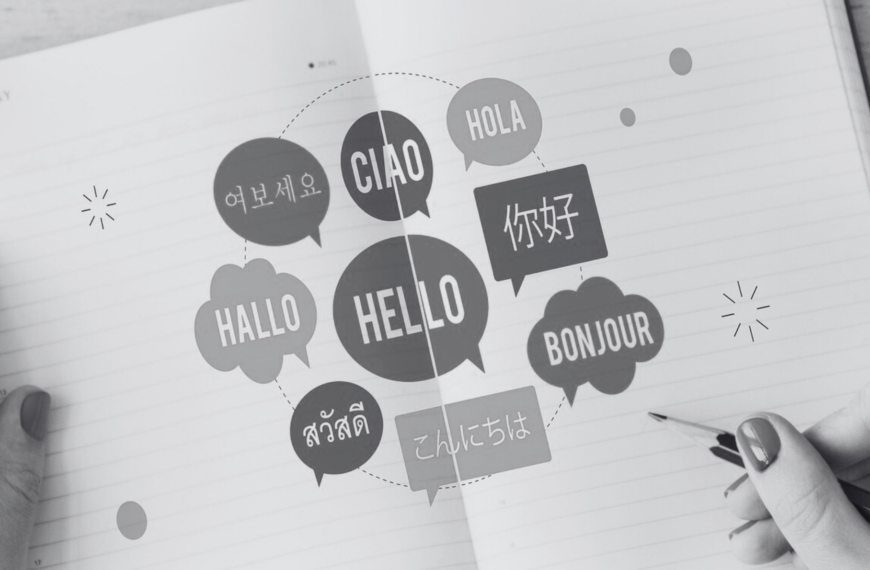
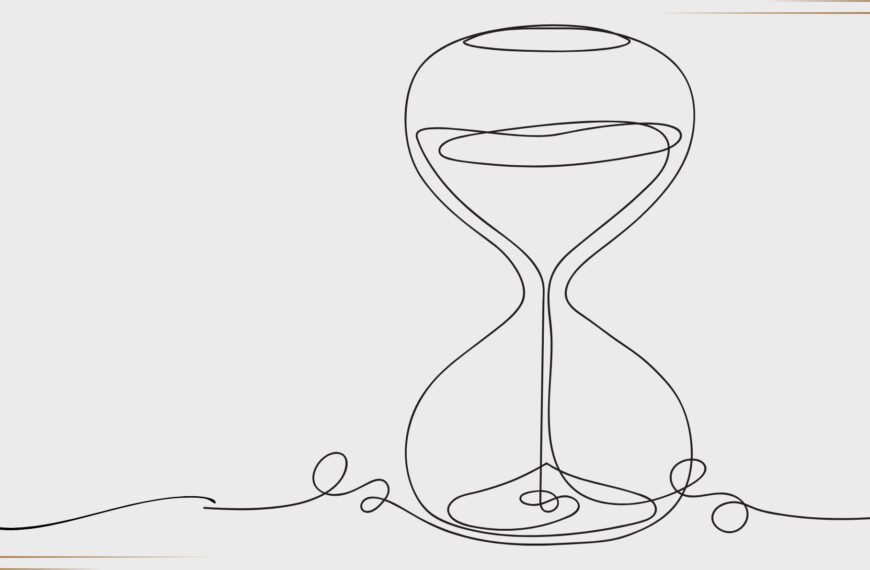





Deja un comentario