El Principito es un libro sin tiempo: válido para todas las épocas y para todas las edades. ¿Qué enseñanzas tiene la obra de Saint-Exupéry que lo convierten en una obra eterna? La temporalidad de nuestra existencia; que convencen las obras, no las palabras; el valor de cada experiencia…
Por Carlos Javier González Serrano
El Principito, publicado originariamente en 1943 y traducido a más de 250 lenguas, es un libro peculiar desde su inicio. Su autor, Antoine de Saint-Exupéry, arranca con lo que parece ser una dedicatoria, pidiendo perdón a todos los niños por consagrar esta historia a “una persona grande”. Y concluye: “Todas las personas grandes han sido niños antes. (Pero pocas lo recuerdan.)”. Al margen del debate sobre cuál era el público al que Saint-Exupéry deseaba interpelar, lo cierto es que El Principito ofrece una vasta pluralidad de niveles de análisis, entre los que se encuentra el filosófico. En este librito, que ha cautivado por igual a niños y mayores, su protagonista nos da una lección de vida sin que en ningún momento debamos atenernos a imperativo alguno: serán la inocencia (que tantas cosas tiene que preguntar, pues “cuando el misterio es demasiado impresionante no es posible desobedecer”) y, más importante, la actitud del inmortal personaje (“solo los niños saben lo que buscan”), lo que transmite al lector un canon de conducta. Convencen las obras, no las palabras. Y es que “los ojos están ciegos. Es necesario buscar en el corazón”.









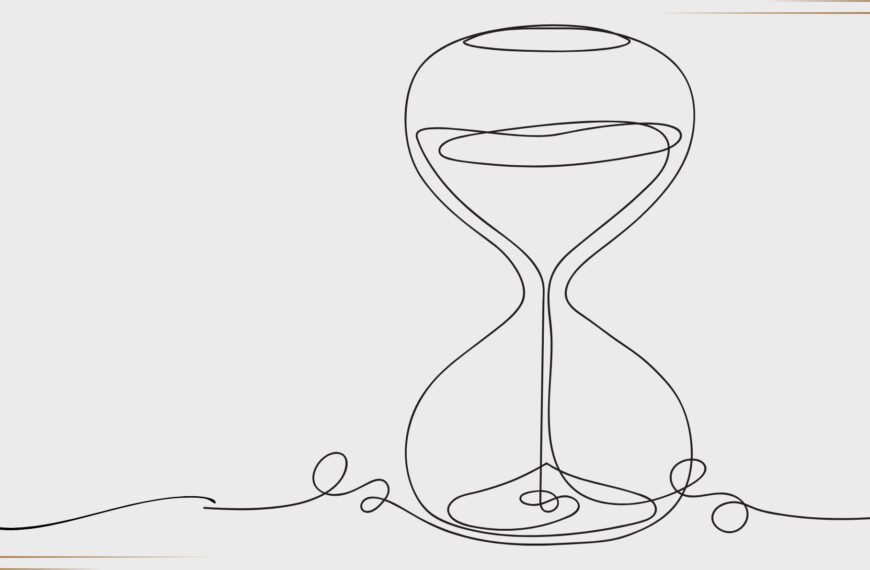





Deja un comentario