La vida que sugiere Nietzsche
Estos días he evocado con insistencia uno de los últimos recorridos que mi más querido amigo dio alrededor de Sils María, el «templo» donde Nietzsche pensó su eterno retorno. Las imágenes de su historia son tan claras que aún siento como si lo estuviera acompañando muy de cerca, mientras la rueda finita de la vida hacía coincidir nuestros instantes en un solo camino, en un sendero compartido en el que ambos seguiríamos al pie de la letra la sugerencia nietzscheana de pensar en lo que más nos apasiona hacer —como si fuéramos a repetirlo en un eterno retorno—, convirtiéndolo así en nuestra actividad más cotidiana.
Lo que más le complacía a mi amigo era rodar en bicicleta mientras su cabeza volaba entre los archipiélagos de la filosofía. Aquel día, transitando por las cercanías de Sils María, me contó lo siguiente:
«Aunque por la velocidad con la que pedaleaba me hizo sentir cómo el aire frío congelaba mis ojos y narices, este día de abril es inolvidable, porque pensé que el rodar de mi bicicleta podía ser como la metáfora de esa vida que sugiere Nietzsche, una que en su ciclo continuo se afirma a cada momento con alegría. Durante mi viaje sentí algo inmenso que no puedo definirte con palabras, como un peso, aunque liviano, pero muy significativo que invadía mi pecho mientras pensaba en la filosofía y pedaleaba. Quizá llamarla carga es algo impreciso, y no era más que la apertura del instante de saber en el fondo cuál es mi propósito de vida. Sin embargo, no puedo explicarte con total certeza lo que sentía ni reducirlo a esos motivos que nos da la razón para hacerlo.
¿Sabes? Sentir el viento rápido golpearme la espalda, el sol medio oculto entre las nubes que por momentos iluminaba partes del camino, mientras a lo lejos miraba la casa de Sils María, me produjo un bombardeo de sensaciones fuertes en ese instante, seguido de muchos otros igual de intensos. Algo así pienso que significa vivir desde un excedente de sentido. A veces es tan abrumador porque es algo que no puedes detener: el pensamiento cíclico, la rueda que no para en el asfalto, que cruza los caminos y los ríos, el tránsito circular de tus ideas.
Quizá ese instante de creatividad obsesiva es lo que me hace apreciar la escritura, lo que me hace amar la filosofía. Esta vez ha sido algo hermoso, un viaje que he disfrutado enormemente, y que quiero que lo pienses como una enseñanza para tu propia vida; que pienses la existencia como instantes temporales que se fugan, y por ello mismo, como un juego que habrás de disfrutar en todo momento. Como el niño del cual escribía el autor del Zaratustra, ¿recuerdas? ‘Inocencia es el niño, y olvido; un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí’. —Sigo escuchando muy de cerca la voz dulce de mi querido amigo—. Ese santo decir sí, hoy lo sentí cuando rodaba entre el asfalto, la montaña y la circularidad obsesiva de mis pensamientos filosóficos. Esto es lo que quiero conservar por más tiempo en mi vida, y me gustaría que tú también, en cierta medida, pudieras conservarlo».
He pensado mucho en las palabras de mi amigo, en ese bombardeo de información que él recuperaba del exterior con sus grandes «antenas», y con su propia sensibilidad codificaba y volvía algo digno de ser considerado una obra poética, o una prosa de estética existencial que podría dejar una estela de luz para cuando él ya no estuviera entre nosotros. Quizá esa es la única rebeldía contra la muerte: legar algo que no logre disolver tan rápido el paso del tiempo.
A pesar del reducido tiempo que tenemos de vida, a pesar de que en el fondo seremos reducidos a nada, que nuestro cuerpo y esa consciencia se verán pulverizadas de un momento a otro, a pesar de ello, y como alguna vez leí de palabras de Nicolás Gómez Dávila, «vale la pena construir nuestras moradas así sean las moradas de una noche». O como el fragmento reiteradamente citado por Nietzsche y posteriormente por Heidegger de un famoso poema medieval que dicta: «Apenas un hombre viene a la vida ya es bastante viejo para morir».
Dice un poema medieval: «Apenas un hombre viene a la vida ya es bastante viejo para morir»
La naturaleza del tiempo y Heidegger
El tiempo es la proyección de lo que no existe, porque es un instante que se anula inmediatamente por el siguiente, una estela colorida que transcurre devolviendo tras su paso la imagen de la nada. El tiempo humano mide la distancia entre las consciencias y la muerte, enumerando los minutos que uno tras otro desaparece en el gran sueño diurno y nocturno de esto que se piensa como vida. El tiempo da cuenta de la fugacidad de nuestros propósitos, pudiendo verse anulados de un pestañeo a otro.
Muchos filósofos y poetas han escrito sobre la naturaleza fugaz del tiempo, y también de lo contrario, de la naturaleza metafísica o eterna del mismo. Fue Heidegger quien creyó haber fracturado su filosofía del tiempo con la visión antigua que se tenía sobre ello. El filósofo alemán sostenía que el tiempo había sido explicado desde un sentido presencial y entitativo, como una mera sucesión interminable de ahoras marcados por las manecillas del reloj.
En sus Problemas fundamentales de la fenomenología, Heidegger pensó que esta tradición metafísica, o tradición clásica del tiempo, fue iniciada por Aristóteles, quien comprendió la temporalidad como una «secuencia de ahoras que van desde el ‘ahora todavía no’ hasta el ‘ahora ya no’, secuencia de ahoras que no es indeterminada, sino que tiene en sí una dirección desde el futuro hacia el pasado […] por lo que [se acepta], como principio general, que el tiempo es infinito».
Esta forma de comprender el tiempo como algo que existe ahí de modo absoluto, como algo perenne, ha sido —consideraba el filósofo— el modo más común de entender y relacionarse con el tiempo. Esto hacía de la vida un proceso que de alguna manera podría seguir siendo post mortem, porque el tiempo que la rige es también de carácter eterno.
Para Heidegger, esto no es un modo adecuado de pensar en el tiempo. El filósofo alemán considera que el hombre y la mujer comunes solo piensan en su existencia como si fuera viviendo un eterno presente, uno que solo se resuelve en los ahoras, en la inmediatez que no se detiene a planificar sobre lo que puede venir: «El vivir al día, que deja que todo sea como es, se funda en un olvidado abandonarse a la condición de arrojado».
La condición de «arrojado» para el filósofo alemán tiene que ver con la consciencia clara de que los ahoras son finitos y es necesario reconocer que aquellos también podrían terminar de forma abrupta, y que el no aceptarlo, o no ser consciente, mengua nuestras posibilidades de desarrollarnos de modos más genuinos. Por ello, al considerar que el tiempo que nos queda es algo indeterminado, seremos capaces de tomar entre nuestras manos la elección y configuración de lo que queremos llegar a ser.
Heidegger pensó que la tradición metafísica o clásica del tiempo fue iniciada por Aristóteles, quien comprendió la temporalidad como una «secuencia de ahoras que van desde el ‘ahora todavía no’ hasta el ‘ahora ya no’»
Escapar a la visión nihilista de la muerte
Esto significa que es necesaria una comprensión propia y resolutiva del tiempo que logre adelantarse a los designios y la forma más común de relacionarse con él, en la que el individuo sea capaz de escapar a la visión pesimista y nihilista de la muerte. Una que no tema a la muerte, sino al contrario, que sea esa angustia ante el «no poder ser más» lo que lo orille a precursar un «futuro originario y propio que lo arroja hacia sí mismo, hacia ese sí que existe como posibilidad insuperable de la nihilidad».
Será así como, mediante una comprensión propia de la muerte, el individuo heideggeriano es capaz de enfrentarse al vacío de su propia vida. Esto significa que entenderá que su propia vida no es nada en un sentido de objeto permanente, sino que es tan solo tiempo que deviene, y este no es algo que se pueda conservar en un eterno presente, sino que se escapa más rápido que la arena entre los dedos. Para Heidegger, esta comprensión originaria del tiempo hace entender al individuo que es solo él, y no la promesa de una vida eterna, quien podrá, desde sí mismo y eligiendo por sí mismo, elegir el devenir de su vida sin miedo, con la posibilidad constate de que esta desaparezca de un día a otro.
Para Heidegger, la comprensión originaria del tiempo hace entender al individuo que es solo él, y no la promesa de una vida eterna, quien podrá elegir el devenir de su vida sin miedo
El tiempo para san Agustín
Sin embargo, esta interpretación del tiempo y la vida como un eterno presente fue cuestionada mucho antes por la filosofía de San Agustín, quien hizo del problema del tiempo y la eternidad una parte importante de su obra. El filósofo medieval sabe que la concepción del tiempo solo tiene sentido cuando hablamos de vida humana. El tiempo para Agustín es algo complejo de explicar por esa naturaleza fugaz que lo caracteriza, porque parece imposible capturar el presente y hacerlo existir para siempre.
Escribe el filósofo en el Libro XI de sus Confesiones:
«¿Qué es entonces el tiempo…? Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. Si quisiera explicarla a quien la plantea, no lo sé. No obstante, digo sinceramente que sé que, si nada transcurriese, no habría tiempo pasado y que, si nada sobreviniese, no habría tiempo futuro y que, si nada existiese, no habría tiempo presente. Por lo tanto, esos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo son, desde el momento en que el pasado, por una parte, ya no existe, y el futuro, por otra, todavía tampoco? El presente, por el contrario, si siempre existiese como presente y no pasase a pasado, ya no sería tiempo, sino eternidad. Por lo tanto, si resulta que el presente, para que sea tiempo, pasa precisamente a pasado, ¿cómo podemos decir que existe aquello cuya razón de ser es dejar de ser, de lo que se deduce que no podemos decir que exista tiempo, de no ser porque tiende a no existir?».
San Agustín planteó algo parecido a lo que Heidegger pensaría siglos después, que el tiempo solo puede experimentarse desde la sucesión, desde eso que no es aún pero que es empujado por lo que ya ha sido, por lo que es difícil pensarlo como algo objetual, como algo que existe desde la permanencia y es eterno.
Escribe el filósofo medieval que medimos el tiempo, aunque este pase «volando tan precipitadamente de futuro a pasado que no se extiende fraccioncilla alguna. Lo cierto es que, si se extiende, se divide en pasado y futuro: por lo que el presente no tiene espacio alguno». Esa mutación constante de los instantes que se aplazan en el tiempo hace que Agustín parezca asimilar que la nada es igual al tiempo. Esto significa que el tiempo y lo que transcurre en ello no tiene una existencia sustancial, esto es, que no es de carácter eterno ni absoluto. De ello se concluye que la vida humana es algo distinto a lo subsistente, algo distinto a Eso que sí tiene existencia verdadera. La vida es una quimera fugaz, un accidente de un Ser que se encuentra fuera del tiempo, fuera de la nada, de un Ser que sí es permanencia y eternidad: Dios.
Aunque Agustín pensó en lo eterno como ese otro polo del tiempo (de lo que no es) para describir la contingencia de la vida y afirmar la infalibilidad y existencia de Dios, no sugirió como Heidegger una resolución existencial a partir de la cual el individuo, al ser consciente de la finitud y de que no es en realidad nada permanente, pudiera apropiarse así de su propia vida y entonces potenciar la mejor versión de sí mismo. Sin embargo, eso no omite la radicalidad de sus palabras, de ese Agustín que también podemos leer como un filósofo que nos insta a pensar que debemos empeñarnos en resignificar ese instante pasado que empuja el siguiente instante que lleva al futuro a lo incierto y fugaz, pero que es la única cancha donde podemos jugar. Y aunque las reglas las ponen estos tres tiempos, solo podemos evaluar qué tan intensamente hemos vivido al analizar en retrospectiva, pero más vale no sobre analizar porque se corre el riesgo de perderse en el «presente de los tiempos pasados», de perderse este único momento que se escapa, tan veloz como se nos ha ido ese recuerdo borroso de la infancia.
Xavier Villaurrutia escribía: «La nada es mi patria lejana /la nada llena de silencio, / la nada llena de vacío, / la nada sin tiempo ni frío, / la nada en que no pasa nada», quizá para referirse a esa epifanía que tenía sobre el presente que aceleradamente se pierde en la nada, en la muerte, porque de la muerte y el presente solo se puede hablar desde la negación situada, desde lo que no es o ya fue, desde el no-lugar, como lo que anula cualquier presencia, cualquier sustancia, cualquier aroma o sonido, cualquier tránsito. La muerte y el presente es el vacío que nadie habita, el espacio que no existe más, es «la nada en que no pasa nada». Pensar sobre el fenómeno del presente y de la muerte no es algo sencillo, porque supera cualquier posibilidad empírica para explicarla; o como escribía San Agustín: «¿Qué es el tiempo? Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. Si quisiera explicarla a quien la plantea, no lo sé».
La proyección futura de la imposibilidad de ser con otros, de que nuestra historia tenga punto final en la vida de los demás, de no volver a ser nombrados, la idea de volvernos invisibles para quien nos importa, nos tortura en vida. El tiempo es la paradoja de la muerte y de ella no hay vuelta o escapatoria, sin embargo, solo queda ese momento fugaz, ese del cual escribí al inicio de este artículo, ese que mi amigo enseñó como «instantes temporales que se fugan, y por ello mismo, como un juego que habrás de disfrutar en todo momento. Como el niño del cual escribía el autor del Zaratustra, ‘inocencia es el niño, y olvido; un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí’».
Julieta Lomelí (1988) es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de México, con una tesis sobre el pesimismo epistémico en la filosofía de Schopenhauer. Escribe para distintos medios y colabora habitualmente con FILOSOFÍA&CO.



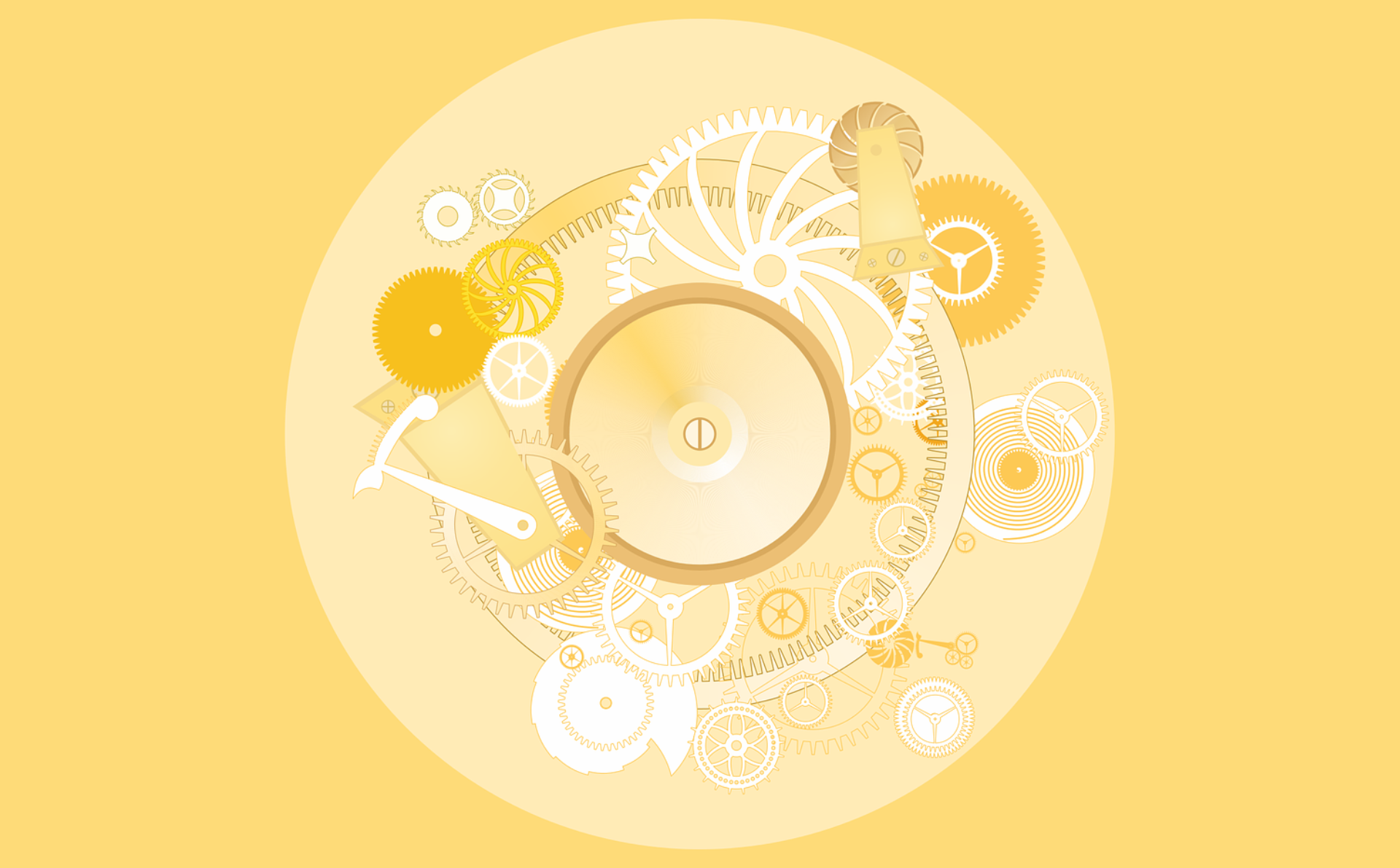






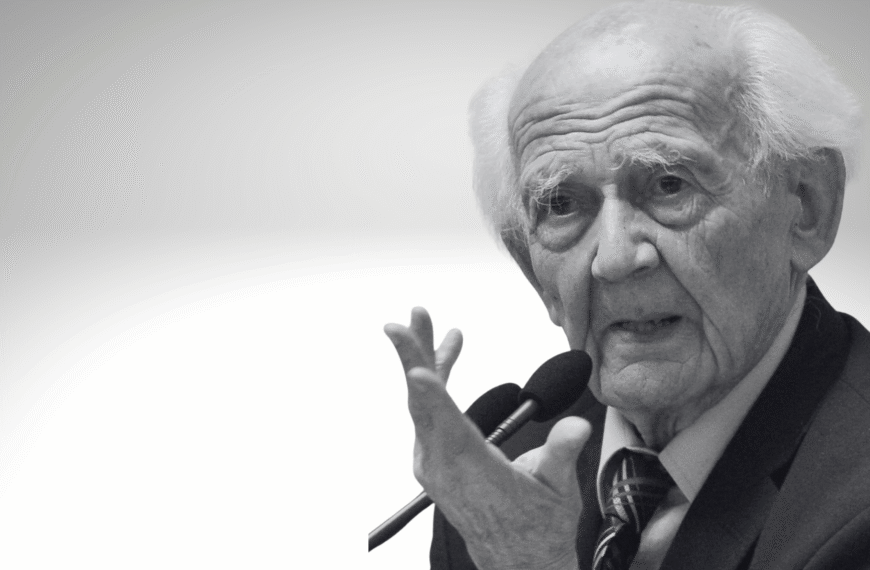







Deja un comentario