Conocí a Ernst Jünger en San Lorenzo de El Escorial (Madrid, España) poco después de que hubiese alcanzado la centuria de vida. Mantenía, a pesar de lo añoso, un porte erguido y una figura estilizada, aparentemente ágil y alerta a lo que pudiera suceder. Los rasgos afilados y su abundante pelo blanco le otorgaban un halo de inteligencia y belleza intemporales.
Por Virginia Moratiel
La mirada, impenetrable, bruñida como un espejo que refleja sin permitir a la imagen atravesar el azogue, delataba al escritor que con pluma acerada describió fríamente la guerra y reflexionó sobre los mecanismos ocultos de las más diabólicas dictaduras; al hombre que, avezado en contemplar el genocidio y la injusticia, es capaz de devolver la realidad ahondada sin dejarse permear por ella, no sólo debido al cansancio que acompaña la tediosa reiteración de lo execrable, sino simplemente como si se tratara de un juego. Quizás por eso, en aquella oportunidad habló muy poco, sólo para manifestar con insistencia su deseo de ver una corrida de toros, donde tal vez volver a sentir, encubiertos tras la belleza, el dolor, la crueldad, el miedo, el riesgo o la muerte, sin dejarles impregnar su corazón.








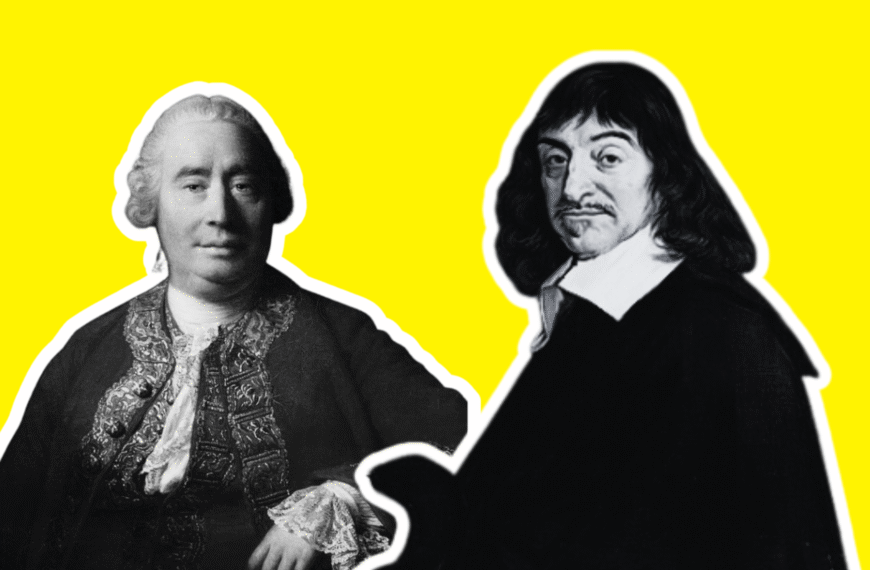






Deja un comentario