Un clásico de la literatura es un libro que define a su tiempo. Es un texto que tiene muchas lecturas y que siempre deja una enseñanza. La evolución del pensamiento ha quedado impresa en extensos tratados filosóficos y también en la creación artística, en la pluma de grandes escritores. De la Edad Media al Renacimiento, de la Ilustración al Humanismo del siglo XIX, la filosofía política, la reflexión crítica y la literatura han confluido de muchas maneras y en distintos momentos. Un recorrido por la unión de filosofía y literatura de la mano de Laura Martínez Alarcón.
El pensamiento filosófico en la forma estética de narrativa, teatro o poesía puede revolucionar el mundo más de lo que creemos. Platón ya reconocía el poder subversivo de la palabra en la revuelta política. A lo largo de la historia, la trascendencia moral de la ficción literaria ha alcanzado cotas muy altas al dotar de mayor brío y vivacidad a la reflexión.

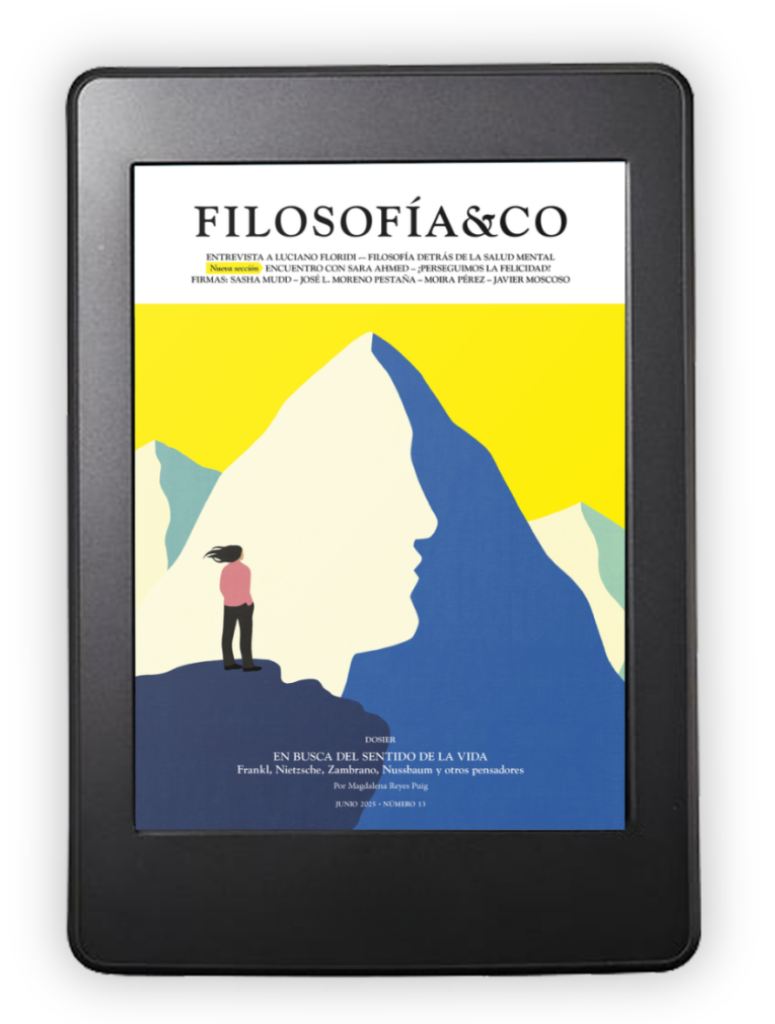
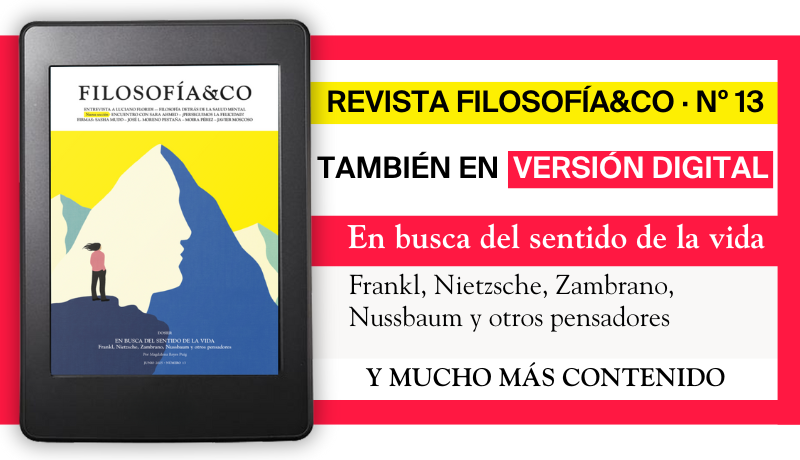

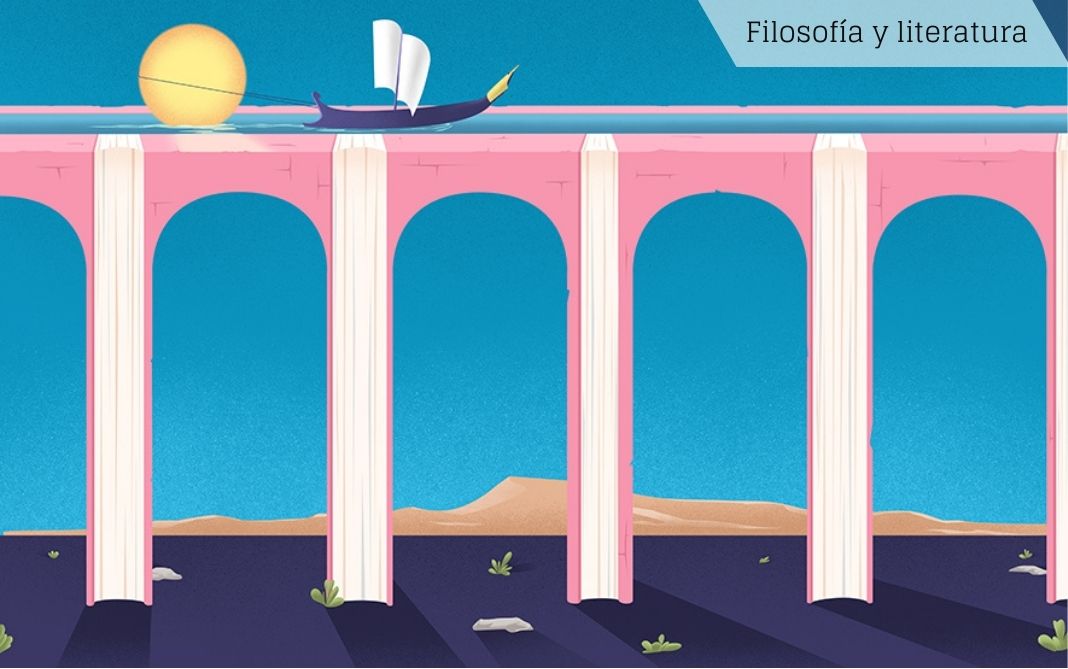










Deja un comentario