Seguro que alguna vez hemos escuchado que no hay líneas rectas en la naturaleza. Cuando nos topamos con una, deducimos la intervención artificial de alguna inteligencia. Por eso, con una simple inspección ocular, es posible diferenciar el diseño humano de la geometría irregular y orgánica que caracteriza a lo silvestre, a lo que ha sido obtenido a través de millones de años de evolución.
En un tono quizás animista y hasta lúdico, si hubiera que decantarse por alguno de estos dos estilos de diseño —el artificial y el natural—, seguramente la mejor decisión sería inclinarse por el diseño orgánico, presuponiendo a la naturaleza una suerte de sabiduría intrínseca. Y es que la línea recta, como objeto ideal, no solo sería más reciente y reduccionista, sino que es, además, un caso particular de la línea curva. Al menos lo es geométricamente, dado que la recta no es más que una curva de radio infinito, acotada en sus extremos.
Los exponentes del Art Nouveau (modernismo francés), parecen haber compartido esta visión sobre el diseño en la expresión arquitectónica de sus formas suaves y cónsonas con la naturaleza. Más aún, en la idea de que las máquinas y herramientas son los remedos ideales y torpes de nuestro cuerpo, cuando no su extensión, subyace una mirada filosófica más amplia y reveladora, que hace eco con la visión de que las palabras son objetos ideales (o mentiras necesarias) que intentan capturar sin éxito la compleja realidad fenomenológica.
Que la apariencia del rayo sea similar a la de un tronco de múltiples ramas, y que a su vez esto comparta la topología de un sistema circulatorio; o que la voluta del caracol se haga eco del capítulo de los girasoles, tiene que ver con una teoría del todo. Pero no hablamos de la cruzada teórica de los científicos, que intentan unificar las cuatro interacciones físicas fundamentales. No.
Nos referimos aquí a una tendencia ineludible y organizadora que aparece espontáneamente. Una tendencia que se impone, incluso, en el diseño generativo de productos o mecanismos, moldeados geométricamente por algoritmos que nunca fueron concebidos con la intención de crear objetos de apariencia orgánica ni de imitar a la naturaleza.
Este problema del ser y su devenir lleva siglos siendo intuido y denominado de diferentes maneras, interpretado física y hasta metafísicamente, cuyos pilares matemáticos, biológicos y filosóficos están correlacionados, a modo de trenza tripartita o de quimera mitológica. Procedamos entonces a examinar la taxonomía de la bestia ontológica.
¿Cómo explicar las sorprentes similitudes que hay entre la naturaleza y las creaciones artificiales? ¿Cómo explicar que los productos diseñados por algoritmos alcancen formas geométricas que ya vemos en la naturaleza?
Cabeza de león
En 1735, el matemático Leonhard Euler se propuso resolver un reto: descubrir si se podía recorrer toda la ciudad de Königsberg pasando una sola vez a través de sus siete puentes y regresando al punto original. Este juego geográfico, en el fondo, es un problema matemático, en el cual se debe encontrar una ruta óptima (flexible o variable) dados un mapa o una geometría invariable. Este rompecabezas matemático terminó fundando las bases de lo que hoy se conoce como teoría de grafos, por un lado, y el estudio de espacios topológicos, por el otro.
Trescientos años después, los ingenieros usan este principio para analizar el modelo 3D de una pieza, como el repuesto de un automóvil o el componente de un mecanismo, de tal manera que a través de una simulación topológica se pueden fijar zonas claves de su geometría, mientras se optimizan otras, a fin de reducir su masa y con ello el costo del material. Se conoce como diseño generativo.
Aunque la simulación sea meramente utilitaria, el resultado es sorprendente: los objetos obtenidos terminan conformándose orgánicamente en formas ramificadas o similares a los árboles, incluso cuando son la consecuencia de una lógica de programación. Aquí, el programador, que a la vez funge de diseñador indirecto, determina cuáles son las condiciones iniciales de la optimización, así como el punto de partida geométrico, pero no sabe cuál será la forma final del objeto.
Y, sin embargo, un principio organizador lo rige más allá del designio del algoritmo. Y parece ser el mismo principio que está detrás de la mínima distancia recorrida por un rayo al caer del cielo, del volumen mínimo de las burbujas cuando se forman, o del camino de menor resistencia observado en el flujo de caudales y corrientes eléctricas. En algún momento del siglo XVIII, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis lo llamó «el principio de mínima acción», explicando que «la naturaleza es económica en todas sus acciones».
Cuerpo de cabra
Coincidía Kant en tiempo e intuición intelectual con Maupertuis. El alemán meditó también sobre este principio organizador y, aunque lo hizo desde el punto de vista de lo vivo y no desde la pureza de las ciencias naturales, profundizó en ello hasta llegar a las bases de una protobiología, a la vez que elaboró una crítica al mecanicismo de su época.
Kant dotó de corporeidad al misterioso impulso ordenador. Expuso que la vida y sus transformaciones no se pueden explicar por medio de una doctrina preformista, es decir, que la vida ya no está programada desde su simiente y que únicamente se desdobla o se abre como un capullo, siguiendo en su desarrollo determinista. No. Más bien, en un ajuste fino de conceptos, Kant fue un precursor de la idea epigenética, según la cual la forma final no preexiste, sino que se va desarrollando libre y contingentemente, conforme a las circunstancias.
En este orden de ideas, la suma total de causas y efectos no podría explicar por sí sola el devenir de lo vivo. Y es que la naturaleza actúa también «como si fuera inteligente», con una aparente dirección teleológica. Esto no significa que la tenga, aunque sí sería necesario plantearla como hipótesis, al menos para entender la mecánica que describe el proceso transformador de la materia. Cuando decimos actualmente que la entropía, a través de la segunda ley de la termodinámica, nos da la dirección de los fenómenos físicos, se trata precisamente de la misma aproximación.
Entonces, gracias a Kant tenemos causas eficientes (mecanicistas) y causas finales hipotéticas (teleológicas-guías), que en conjunto van desarrollando los sistemas y los hacen más complejos. Por ejemplo, los órganos del cuerpo humano se desarrollan mediante procesos bien definidos. Procesos en los que se forman ellos mismos, pero también otros órganos y para el cuerpo entero, como si «supieran» que son parte de un todo más grande. Como si tuvieran un propósito.
A esta paradójica inteligencia ininteligible y causa final, Kant la denomina noúmeno, declarando, además, que es incognoscible e inabordable. Sería posible concatenar desde aquí con una teología, pero reservémonos la acrobacia para el final.
Así las cosas, aunque el misterio último nos sea incognoscible, parece estar delimitado por algunas reglas. El devenir del ser se autoorganiza, no es enteramente contingente ni completamente determinado. Depende íntimamente del medio en el que se desarrolla, interactuando con este en cada instante. Si además se evalúa el proceso desde el punto de vista energético, la vida optimiza su devenir haciéndolo económico, es decir, autopreservándose todo lo posible, retrasando su propia fluidez. Podría decirse que por eso el lenguaje es un ser vivo, porque literalmente obedece estos mismos estamentos.
En el refinamiento de estas observaciones, Kant fue sucedido primero por Karl Ernst von Baer —con las leyes de la ontogénesis en el siglo XIX— y luego por Jakob Johann von Uexküll a principios del siglo XX —quien anticipa la cibernética en tanto teoría de control e información para estructuras y mecanismos físico-biológicos—. Además, este último fue importante en el reconocimiento de la profunda integración de lo viviente con su medio (umwelt, en alemán), tal y como lo es la melodía de un instrumento musical que pertenece a una orquesta.
Asimismo, otra persona que ha indagado en esta cuestiones ha sido Humberto Maturana, que se preguntó por la diferencia entre lo vivo y lo inerte. Maturana conjuró un concepto bellísimo: «autopoiesis». La «autopoiesis» implica que, más allá de una autoproducción de la materia, el devenir termina siendo eventualmente una poética sobre la autoorganización y autopreservación, sea el ser que deviene orgánico o inorgánico. Junto con su alumno Fernando Valera, escribió un provocador e interesante título: De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo.
¿Y si la naturaleza tendiera a algún fin que desconocemos? ¿Y si las leyes secretas que la rigen son las mismas que usamos para nuestras máquinas? ¿No es demasiada casualidad que la reproducción de los conejos siga la sucesión de Fibonacci?
Cola de dragón
Es importante entender que todas las ideas anteriores representan un giro copernicano en lo que respecta a la concepción de las especies vivas, y en lo particular, a la vida humana. Supone un giro respecto al antiguo problema del ser, entendido como un constante fluir inaprensible, cómo lo veía Heráclito.
A esta concepción se le añade ahora un marco más panorámico, más general, en donde la ontología se permea con las matemáticas, la biología y la mecánica. Más general, incluso, para la definición misma de lo vivo, pues, si lo que vive es más o menos parametrizable en los preceptos descritos, lo orgánico está vivo, pero también lo están algunas estructuras inorgánicas dinámicas. Empieza aquí una meditación sobre si estamos comprendiendo una segunda naturaleza o una inusitada extensión de la misma.
Que lo orgánico se autoorganice ordenada y mecánicamente, o que la máquina —física o digital— tienda a una topología orgánica a medida que se optimiza, nos transmite que tanto lo físico como lo digital deben estar gobernados por los mismos principios y que habría que cuestionar ontológicamente sus diferencias. Más aún, nos debería hacer cuestionarnos si la formulación de estas diferencias entre lo humano y el objeto técnico se deriva de las circunstancias históricas en las que Aristóteles planteó su teoría del hilemorfismo (que el ser esté compuesto de materia y forma, siendo una superior a la otra).
Al menos así lo planteó Gilbert Simondon, ingeniero, psicólogo y filósofo francés. En una crítica frontal al axioma del hilemorfismo aristotélico, adujo que la sociedad de filósofos y esclavos en la que vivió el estagirita condicionó su juicio, de modo que colocó al pensar intangible como algo deseable, por supuesto anterior y superior a la acción tangible y vulgar.
Empero, Simondon no reviste de superioridad a la «alta cultura» en contraposición a la labor técnica, ni separa al ser humano de las herramientas que concibe y fabrica, sino que los reúne como mutua extensión. Recogiendo de Uexküll su analogía musical, ser humano y máquina se desarrollan en unidad como la del músico con su instrumento musical, participando con su propio tempo y armonía en el gran concierto del medio que lo circunda.
Así, la teoría cibernética se simplifica, a la par de que se cuestiona el concepto de alienación de Marx, quien dijo que las máquinas alienan al ser humano, y la visión de Heidegger, quien sostuvo que el objeto técnico es meramente utilitario y secundario.
Esto encuentra resonancia también en su concepto de «individuación», quizás más general que el de «autopoiesis». Según la «individuación», el ser en realidad es una constante «operación individuante», es decir, es un sistema abierto, aunque semicristalizado; una identidad que fluye espesa mientras intercambia información con el medio que le rodea. Los grandes vitrales de las catedrales más antiguas suelen ser delgados en su parte superior y un poco más gruesos en su base, porque el vidrio, que asumimos como sólido, es en realidad un líquido subenfriado que ha venido fluyendo lentamente, de arriba hacia abajo, a través de los siglos. Así sería el ser según Simondon.
Que lo orgánico se autoorganice ordenada y mecánicamente nos transmite que tanto lo físico como lo digital deben estar gobernados por los mismos principios y que habría que cuestionar ontológicamente sus diferencias
Belerofonte
Esta reciprocidad entre el ser humano y la máquina es visible en la paridad de dignidades (pues los mismos principios que rigen lo que tradicionalmente llamamos «vida» también están presentes en lo maquinal), en la interacción dinámica y constante con su medio (ambos atravesados ontológicamente por una operación individuante) y en el hecho de que ambos estén regidos los dos por leyes ontogénicas comunes. Todas estas semejanzas nos conducen a una reflexión política y estética del objeto técnico, a una filosofía de la técnica que ya no sea antropocéntrica. Sobre ello ya ha escrito el filósofo Mark Coeckelberg en The political phylosophy of AI. Además del ser humano, existen los animales, el medio ambiente y las máquinas con derechos.
Sin embargo, a nuestra quimera le falta el fuego interno para que sirva como llamarada. Este fuego interno es el pensamiento, la abstracción. Y más específicamente, la imaginación; ese situarse fuera del tiempo, pero estando dentro del tiempo, que es lo propiamente humano (y divino).
El antropólogo y sociólogo Roger Bartra advierte en su libro Chamanes y robots que, aun admitiendo este poshumanismo en la comunión entre el ser humano y la máquina, incluso comprendiendo las reglas de su devenir, los ingenieros y neurocientíficos no entienden todavía la manera en la que las señales electroquímicas neuronales se conectan con la red de símbolos exocerebrales. O, dicho de otro modo y citándolo, «las neurociencias no nos han proporcionado una teoría general sobre cómo funcionan los circuitos neuronales, cómo generan estados mentales o comportamientos». Desde la cibernética existe una relación, pero a la vez una distancia, entre la dimensión neuronal-mecánica (que opera con señales y signos) y la dimensión cultural simbólica.
De esta manera, al incognoscible noúmeno kantiano —que en sí mismo constituye una metafísica del devenir del ser— se le suma el tradicional problema del pensamiento humano, el problema de en qué secuencias o fases del material proceso de individuación se origina el pensamiento.
Así las cosas, y según lo visto, el ser humano estaría entre las máquinas, dirigiéndolas benévolamente como el director de una orquesta, aunque mediando entre ellas con armonía y paridad. En este sentido, Simondon propone la aparición de nuevo sujeto histórico capaz de interpretar este conjunto y sus implicaciones: el «mecanólogo», que en la visión de Simondon sería una suerte de «sociólogo de las máquinas».
Este sujeto, el «mecanólogo», no sería el técnico operario de la fábrica ni el empresario que la dirige; tampoco el humanista típic, que relega el objeto técnico a posición inferior en tanto materia secunda —o incluso tertia—. Para Simondon, el «mecanólogo» es un filósofo ingeniero, un diseñador de pensamiento crítico, un artifex con ideas rigurosas.
El artista cinético Theo Jansen nos señala el camino. A sus creaciones de mecanismos autónomos, que simulan la apariencia de animales inéditos, les llama strandbeest [«bestias de playa» en neerlandés]. Estas criaturas de playa son vistas por su autor como esculturas cinéticas o meros objetos técnicos. Para él son genuinamente seres vivos.
Desde una nueva óptica, podemos pensar al ser humano como un ser más entre las máquinas. Dirigiéndolas benévolamente como el director de una orquesta, sí, pero mediando entre ellas con armonía y paridad
Las strandbeest no fueron concebidas bajo una metodología preformista, como un diseño de ingeniería, sino que las criaturas fueron evolucionando y adaptándose, deviniendo libremente, requiriendo por sí mismas modificaciones que Theo, en honor a su nombre [Teodoro significa significa «regalo de Dios»], les fue facilitando. Como vemos, en la obra de Jansen hay una reflexión simondoneana, así como una reflexión metafísica sobre la relación entre el creador y la creación, una reflexión que se aproxima a las inquietudes planteadas.
Así las cosas, el «mecanólogo» sería, como en la mitología griega, ese Belerofonte necesario que cabalga sobre Pegaso y desde las alturas domeña a la Quimera. En nuestro análisis, lo haría a través de la verticalidad de una crítica trascendente, siendo la Quimera portadora de un fuego interior del que es inconsciente.
Los antiguos griegos, que lo que no lo sabían lo intuían profundamente, nos recuerdan en La Ilíada que Hefesto, creador de autómatas, confeccionó el escudo y la armadura de Aquiles. Durante la forja, el dios no escatimó en adornarlos con minuciosos y preciosos relieves, plasmando una serie de escenas de la cotidianidad aquea; de historias completas que, si fuésemos unos necios verosimilistas, concluiríamos no cabían en tan limitado espacio. Pero puede que Homero, que veía mejor que nosotros, nos haya querido decir que la inmensidad de lo humano no cabe en una pieza de metal, y que detrás de la síntesis entre el ser humano, lo técnico y lo bello siempre hay algo de divinidad.
SIGUE LEYENDO
Sobre el autor
Salvador Suniaga (1984) nació en Valencia, Venezuela. Es ingeniero mecánico con máster en Antropología Empresarial. Como consultor del sector industrial, es especialista en la investigación y comercialización de software de ingeniería, trabajando a menudo en la frontera entre lo humano y la tecnología. Escribe sobre filosofía de la técnica y tecno-antropología para El American y otros medios.







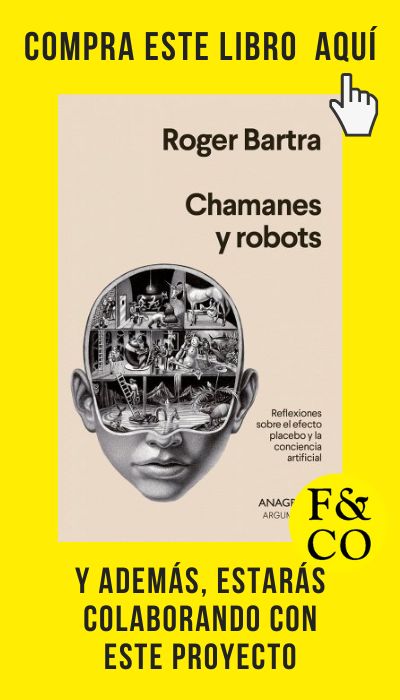











Deja un comentario