La muerte. De una forma u otra a todos nos aterroriza, o nos inquieta, o nos perturba, o nos duele cuando la hemos vivido en nuestros seres queridos. Nos inquieta su imprevisibilidad, porque la muerte llega sin que nadie la llame. Nos aterroriza su ubicuidad, porque por más que huyamos de ella, jamás conseguiremos zafarnos de su guadaña. Nos perturba su irreversibilidad, porque la muerte es la frontera a no sabemos qué, o si lo sabes y no eres creyente, no es menos consolador: la nada. Y nos duele, nos duele mucho cuando nos roza y se lleva a un ser querido, sentimos su vacío y un pedacito de nosotros muere también.
Este mar de coordenadas (su imprevisibilidad, el dolor que genera, su ubicuidad…) ha convertido a la muerte en uno de los temas más tratados en la filosofía. Ya en la Antigua Grecia, donde el remedio mitológico cristiano aún no había sido inventado, los filósofos dedicaron grandes esfuerzos a tematizar qué pasaba cuando ya nada más pasaba, esto es, qué pasaba cuando uno moría. Y no solo reflexionaron sobre los vericuetos de la muerte, sino también sobre la mejor manera de afrontar su imprevisible llegada. ¿Cómo vivir sabiendo que vamos a morir? ¿Qué sentido tiene toda nuestra existencia (amar, por ejemplo) si en algún momento nadie se acordará de nosotros?
Con la muerte de Dios, la secularización progresiva de la sociedad y el avance de la ciencia, el anhelo cristiano de una vida más allá es cada vez menos creíble. Vivimos, pues, una época caracterizada por un retorno de la pregunta fundamental: ¿qué es la muerte? ¿Qué supone la muerte en nuestra vida? Y decimos «fundamental» porque la pregunta por la muerte es una pregunta filosófica, sí, y de las importantes, pero sobre todo y fundamentalmente la pregunta biográfica, porque somos nosotros, querido lector, querida lectora, los que vamos a morir, tú y yo, y no los libros o la filosofía.




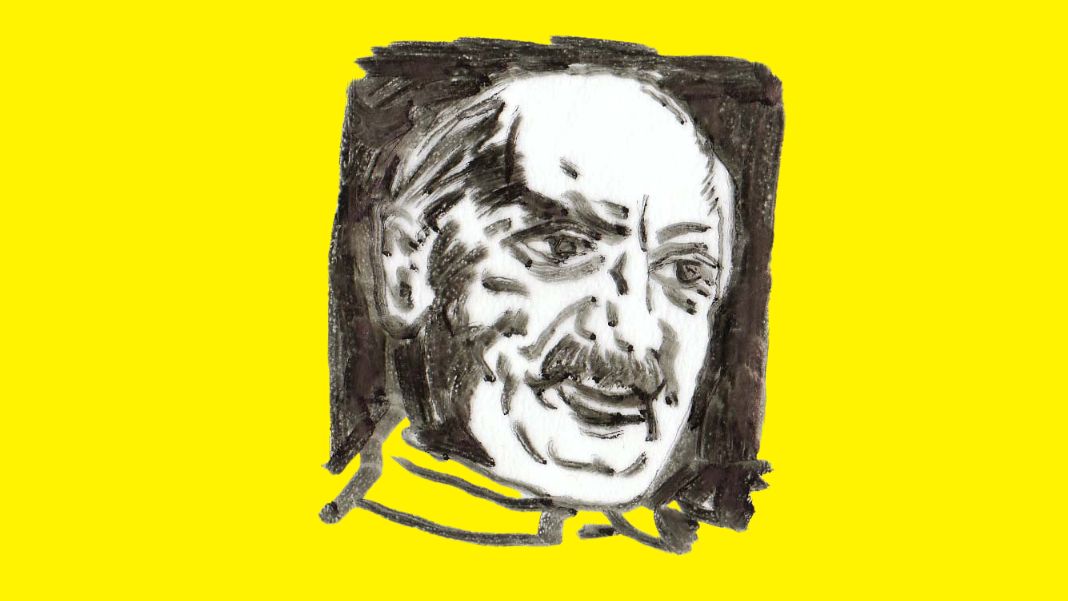


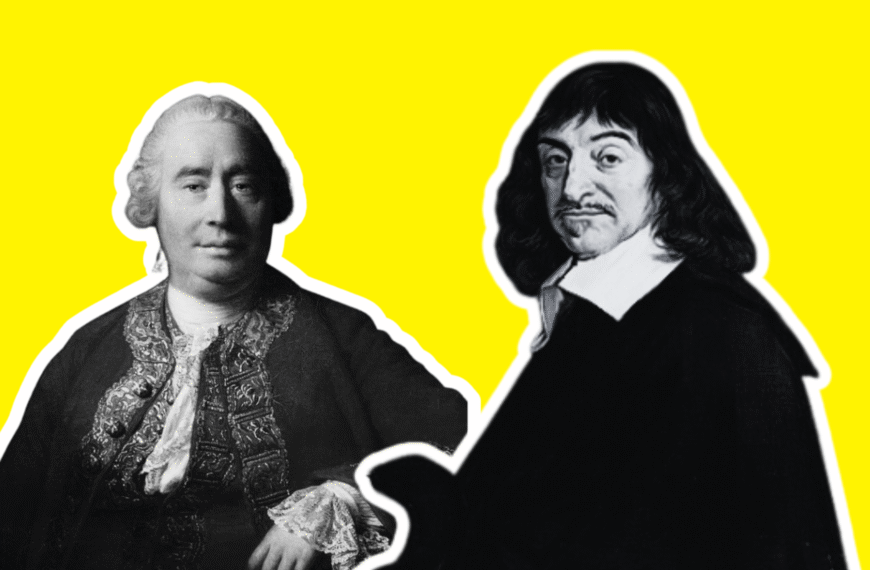


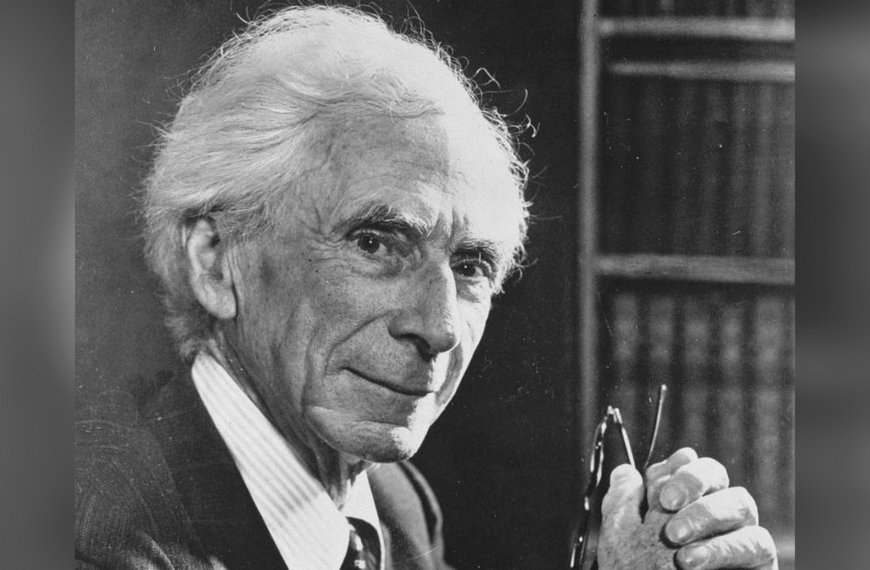




Deja un comentario