Natalia Ginzburg escribía de cerca, sobre lo que le pasaba a ella y a los que conocía, lo que le reportaría una inmerecida fama de autora menor, de segunda. Nunca le importó; solo le importaba escribir, seguir, ser fiel a su vocación… Es este uno de los términos clave para entender su vida y su obra entre otros que queremos desgranar.
Por Pilar G. Rodríguez
Quizá el problema fue que Natalia Ginzburg, tan aficionada a la verdad, hacía declaraciones como esta, que además dejaba por escrito: «Yo no he sabido formarme una cultura de nada, ni siquiera de las cosas que más he amado en mi vida: han quedado en mí como imágenes dispersas, alimentando mi vida de recuerdos y emociones, sí, pero sin colmar el vacío, el desierto de mi cultura». El asunto es cómo trabajó y trabó de forma incansable esas imágenes dispersas hasta componer relatos que posteriormente tomaron distinta forma literaria en ensayos, novelas, diarios, piezas teatrales y relatos (de los que Acantilado acaba de publicar, traducido por Andrés Barba, El camino que va a la ciudad y otros relatos).
Porque una cosa sí tenía muy clara: más allá del éxito y reconocimiento, sabía que ella tenía que escribir; esa era su cruz y su salvación, su oficio al fin como reflejó en el ensayo al que da título: «Mi oficio es escribir, y yo lo conozco bien y desde hace mucho tiempo. Confío en que no se me entenderá mal: no sé nada sobre el valor de lo que puedo escribir. Sé que escribir es mi oficio». El ejercicio de contención del ego en una profesión tan dada a la profusión del mismo es antológico, tanto que la incansable escritora lo acabó pagando en forma de ninguneos también antológicos como el que encarnan estas palabras del compañero de escritura Luigi Malerba, quien la describió como «la gallina pensativa: como no se le ocurre ni argumento ni ideas ni título, se dedica a hacer memorias de infancia».


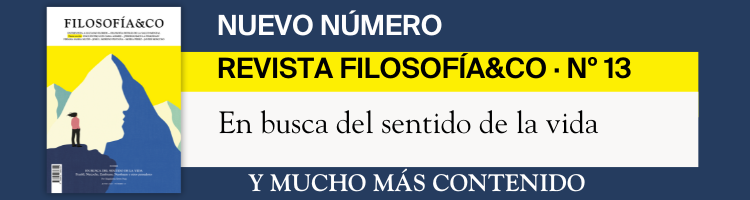



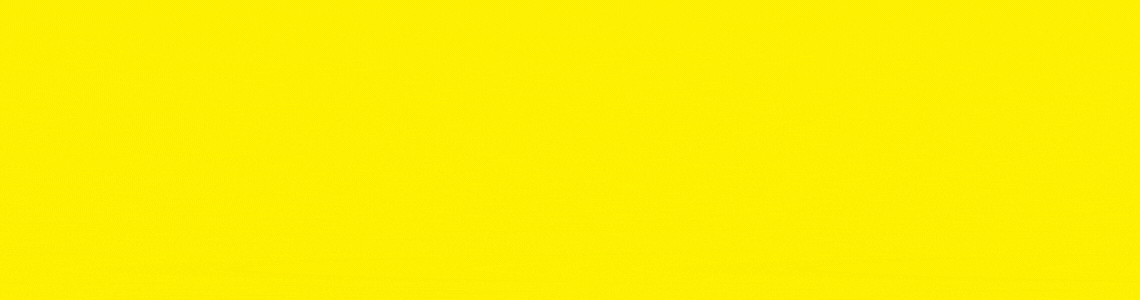




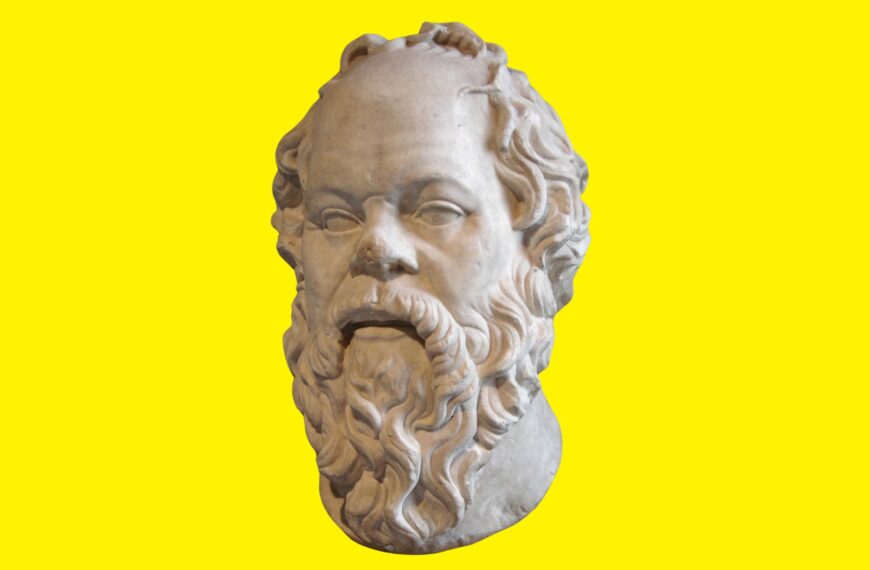




Deja un comentario