El pasado 15 de septiembre, el conversador artificial Mitsuku se proclamó ganador del premio Loebner por cuarto año consecutivo en un concurso celebrado en la Universidad de Swansea en Gales. Hasta aquí la noticia. Hablamos de chatbots, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de chatbots? Ángel Marín ofrece algunas pistas en este texto y hace la gran pregunta: ¿que puedan responder significa que puedan pensar?
Por Ángel Marín, doctor en matemáticas y filosofía
Mucha gente prefiere llamar así, por su nombre en inglés, a estos aparejos charlatanes de respuesta flexible. Quizá eso aclare un poco más el tema, aunque nos pasemos al inglés. Es verdad que, al hacerlo así, el trasto puede resultar un poco más difícil de reconocer y apreciar, pero en estos casos, aun sin saber bien del todo de qué se trata, la palabra nueva, aquí chatbot, actúa como un reclamo enigmático que parece prestigiar a quien la emplea.
Incluso los menos fascinados o los más reticentes a estos chatbots se preguntarán qué es lo que hizo Mitsuku para ganar el premio. Querrán saber, por ejemplo, qué clase de conversaciones es capaz de mantener ese artefacto portentoso, a qué preguntas puede darnos respuesta, qué problemas tienen para él solución verbal y en qué lenguas sabe comunicárnoslas. Son las preguntas lógicas de quien no sabe bien a qué se enfrenta. Y también una forma sencilla de intentar calibrar qué grado de competencia tiene ese interlocutor de pega.
Hay otros que tampoco lo han visto operar y que, sin embargo, prescinden de hacer preguntas o a lo sumo quieren saber dónde lo venden o cuánto vale, lo que viene a ser otra forma de valorar. Pero no es que toda esa gente no haya oído nunca hablar de estos conversadores. Los conocen vagamente y de lo que se dice por ahí suelen deducir que esos trastos son, como mínimo, una solución «técnica» a la soledad. Entienden que con ellos ha llegado al mercado un asistente discreto, servicial y palabrero, conectable además a la red. Desde luego que palabras no le van a faltar al comprador, pero en lo demás puede que se equivoquen, porque el servicio que ofrece es cualquier cosa menos discreto. En muchos hogares conocen ya dos de los conversadores más populares, Siri de Apple y Alexa de Amazon. Por lo que sabemos, las conversaciones las almacenan en la «nube», un lugar que hoy por hoy no parece precisamente discreto, como muchos buscones informáticos se han encargado de demostrar.




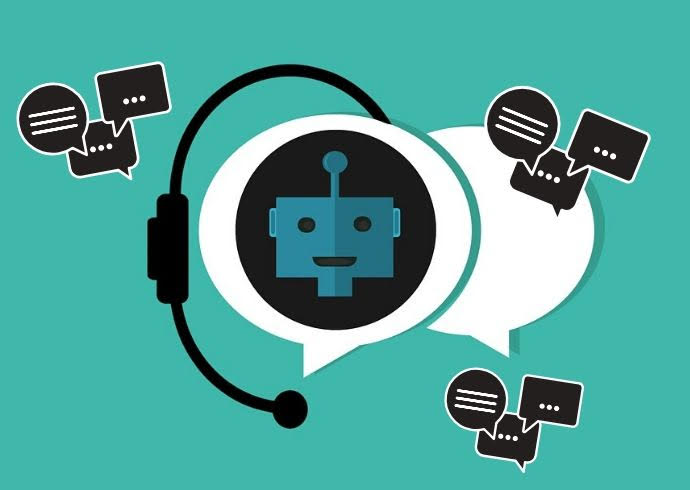
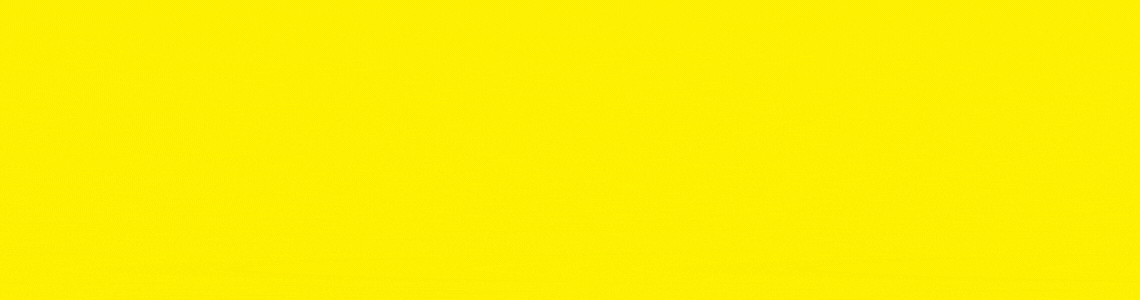

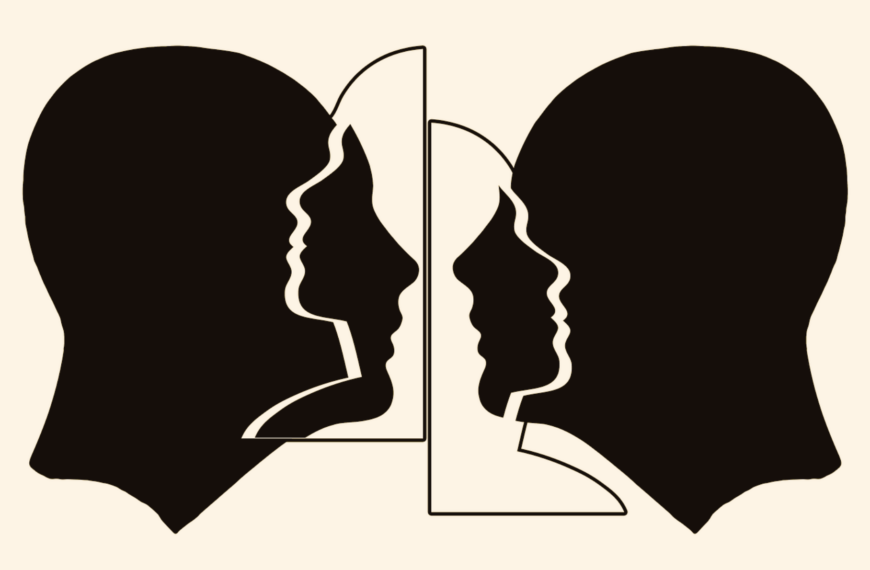







Deja un comentario