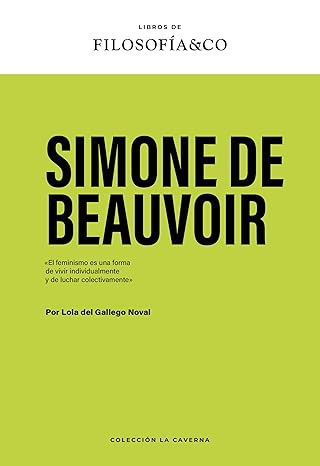
Simone de Beauvoir, de Lola del Gallego Noval (Libros de FILOSOFÍA&CO).
La Real Academia de la Lengua define la palabra «revoltoso(sa)» como «sedicioso, alborotador, rebelde». Como segunda acepción encontramos el énfasis que tal vez hallemos en su uso con mayor frecuencia, que tiende a desactivar en cierto grado el potencial subversivo de la primera: «travieso, enredador». La tercera entrada es más existencial, sobre todo si la aplicamos a un ser humano: «que tiene muchas vueltas y revueltas, intrincado».
El «revoltoso» es aquel que no se conforma con lo que ve y se rebela. Es también quien utiliza esa rebelión para «agitar el avispero», generar incertidumbre entre quienes imponen un cierto orden y dar al traste con él con cierta dosis de irreverencia. Pero es también aquel que se re-vuelve, se vuelve hacia sí, aplicando esa misma lógica agitadora contra su propio ser. No se revuelve contra el otro por deporte; lo hace por principios, porque es la misma vara de medir que aplica con su propia existencia.
Sin duda podemos aplicar este adjetivo a la filósofa Simone de Beauvoir. Su actitud vital e intelectual fue siempre de inconformismo contra una filosofía masculinizada, anquilosada en ciertas formas arcaizantes del pensamiento. La época de relativa apertura que le tocó vivir fue una enorme oportunidad que no dudó en aprovechar para ir más allá, siempre un poco más allá; en su pensamiento, haciéndose cargo no solo del dolor y la experiencia de las mujeres blancas como ella, y en su vida, llevando al máximo la consigna de libertad individual y afectiva, para ser ejemplo de sí misma. Una revoltosidad contra las propias formas aprendidas de ser y de sentir que atravesó toda su vida.
Escribe Lola del Gallego Noval en Simone de Beauvoir, publicado por Libros de FILOSOFÍA&CO, que la filósofa «vivió aquello que escribió». Su compromiso con la realidad era tal que entre sus convicciones y su pensamiento encontramos un continuo. La filosofía era, para ella, un lugar desde el que solo tenía sentido pensar la realidad material que habitaba y su propia existencia.
Primera revuelta: la familia y la fe
Simone de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París, la misma ciudad donde murió en 1986. Su vida atravesó un siglo clave para la historia, y se hizo cargo activamente de ella. Nació y creció en una familia pudiente, aunque con una fortuna venida ya a menos debido a algunas malas decisiones económicas de su padre. Su hermana, Hélène (que terminaría siendo una reputada pintora), y ella recibieron una «buena educación» católica.
En su adolescencia, Simone de Beauvoir se revolvió contra la educación recibida por su familia y, especialmente, contra el ferviente catolicismo de su madre. Ya antes había sido una de esas niñas rebeldes que podían permitirse serlo porque, simultáneamente, era siempre la primera de la clase. Sus ocurrencias filosas y brillantes protegían sus precoces conatos revoltosos. En Memorias de una joven formal ya cuenta que desobedecía por el mero placer de hacerlo.
La rancia educación religiosa recibida fue rechazada por la joven porque no daba respuestas a las inquietudes que empezaban a asolarla con sus ya quince años de edad. Se declaró atea y empezó a desarrollar un pensamiento antirreligioso, por ser la religión una herramienta para subyugar al ser humano.
La desgracia económica familiar, agravada después de la Primera Guerra Mundial, tuvo como resultado no esperado un elemento positivo para las hermanas Beauvoir: la educación superior. Sus padres consideraron que, debido a las circunstancias, esta era la única salida plausible para las hermanas, que no iban a heredar ya más que la bancarrota económica.
Escribe Lola del Gallego Noval en su libro Simone de Beauvoir que la filósofa «vivió aquello que escribió»
Segunda revuelta: las convenciones sociales
Tras aprobar el bachillerato y cursar estudios en un instituto católico de París, se formó en matemáticas, literatura y latín. En 1926 se aproximó a la filosofía y terminó licenciándose en letras, con especialidad en filosofía. Comienza su época como docente, que se prolongó hasta 1943. Su primer destino fue Marsella, aunque pasó por otros más.
En 1929 había conocido al filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre, con el que pronto inició una relación sentimental y al que influenció intelectualmente toda la vida, pese a que generalmente solo se señala lo contrario. Pese a ello, Beauvoir se trasladó a varias ciudades a lo largo de esta época, gracias a la libertad que le proporcionaba su relación con Sartre, una libertad que incluía también que ambos tenían relaciones con otras personas, hombres y mujeres, y algunos estudiantes suyos.
El amor basado en que el otro es de mi propiedad no podía ser un principio válido para la filósofa. El amor es libertad, autonomía y realización física e intelectual. Valorar al otro intelectualmente puede llevar a amarlo, a desearlo. Desde este principio Beauvoir se relacionaba con otras personas, aunque su relación con Sartre duraría hasta la muerte de este, en 1980.
También desde este principio decide no tener hijos, por ser otro elemento que la conduciría a una falta de libertad. Consideraba la maternidad una herramienta usada históricamente para controlar a las mujeres y subyugar su potencial intelectual y fue defensora toda la vida de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que quisieran las mujeres y los métodos de contracepción.
Pese al momento de apertura cultural y social que se vivía en Europa (con momentos de retrocesos también), tener este tipo de relaciones fue toda una lucha en su vida; una lucha que no siempre consiguió ganar, como ocurrió en 1943, cuando se desató un escándalo sexual que la vinculaba con una alumna suya y que precipitó el fin de su época como profesora.
Tercera revuelta: la filosofía
En este año también publica su novela La invitada, que pronto se convierte en un gran éxito editorial, lo cual, unido al fin de su carrera docente, la animó a dedicarse a escribir como oficio principal. En sus primeras obras comienza a asentarse un pensamiento feminista, alimentado por los avances en la movilización femenina en todo el mundo, que eclosionaron con gran fuerza las dos primeras décadas del siglo XX (lo que pasaría a la historia como primera ola del feminismo).
Su feminismo, un feminismo de la igualdad según el cual las mujeres tenían las mismas capacidades intelectuales de los hombres, la aleja de cualquier perspectiva separatista de hacer espacios solos de mujeres y refugiarse en ellos, motivo por el cual tiene mucha relación con filósofos y filósofas de distintas corrientes. En 1945 funda la revista Tiempos modernos, junto a Sartre, Albert Camus y Maurice Merleau-Ponty, una publicación que se convirtió en un referente cultural.
El pensamiento que culminaría con El segundo sexo, en 1949, partía de una crítica radical a la filosofía tradicional, escrita desde una mirada masculina que tendía a elevar a principio racional universal la experiencia del varón y a descorporalizar el pensamiento para llevarlo a una esfera donde lo cotidiano y la experiencia real de los sujetos no tenía cabida. En este momento, Sartre está virando también su pensamiento hacia el marxismo y la filosofía de lo concreto, de la experiencia social e individual del sujeto, frente a la abstracción que caracterizaba su primer existencialismo.
Consideraba la maternidad una herramienta usada históricamente para controlar a las mujeres y subyugar su potencial intelectual. Fue defensora de los métodos de contracepción y de la interrupción del embarazo en los casos en que las mujeres así lo desearan
Última revuelta: el otro que no soy yo
La Simone de Beauvoir revoltosa lo había sido contra toda constricción social que le dijera cómo vivir, cómo amar y cómo pensar. Sin embargo, durante la segunda posguerra, Beauvoir se aproxima definitivamente a la revuelta final, aquella que le forzó a pensar realidades que no eran la suya en absoluto.
Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo en Francia un importante fenómeno político de toma de conciencia del papel colonial y opresor que el estado francés ejercía contra diversos países, especialmente en África. Este fenómeno culminó en mayo del 68, que había sido iniciado por obreros y estudiantes contra la ocupación francesa en Argelia. Beauvoir no fue ajena a este fenómeno. Emprendió viajes, algunos de ellos con su compañero, Sartre, para conocer de cerca las realidades de la Cuba de Fidel Castro y la China posterior a la revolución. Se opondría también a la guerra de Vietnam.
En este sentido, y aunque muchas veces ha sido reducida a una «filósofa de camiseta» del feminismo blanco liberal, su pensamiento abrazó el antiimperialismo, con la idea de que la liberación de la mujer solo era posible concebida globalmente, no a costa de la esclavitud de las demás.
El final de la vida de Simone de Beauvoir y el abrazo a la vejez
Pese a su actitud inconformista e incansable, si hay algo a lo que Simone de Beauvoir no quiso dar la espalda en ningún momento fue al paso del tiempo. Su espíritu joven no contradecía el hecho objetivo de que su cuerpo no lo era ya tanto. En sus ensayos más tardíos podemos identificar un tema central que emerge: el abrazo y la aceptación de la vejez. En textos como Una muerte muy dulce (1964), La vejez (1970) o La ceremonia del adiós (1981) —este último escrito para un Sartre ya muerto— encontramos una reflexión muy lúcida y profunda de este tema.
Sin embargo, y como no podía ser de otro modo, incluso en este momento encontramos una visión crítica. Beauvoir defendió la eutanasia, como otro ejercicio de libertad y autonomía. Su época más madura siguió siendo un momento de activo activismo feminista, que comenzaba a reactivarse tras la revuelta de Stonewall y de la mano de las personas trans, homosexuales y bisexuales, que abrían la lucha feminista a la lucha por los derechos de la disidencia sexogenérica.
En 1971, Beauvoir firmó un manifiesto (el Manifiesto de las 343) donde cientos de mujeres reconocidas admitían haberse sometido a abortos clandestinos. El derecho al aborto en Francia se conseguiría cuatro años más tarde, después de intensas movilizaciones. Siguió escribiendo los siguientes años, hasta su muerte, en 1986, a los 78 años.
Irene Gómez-Olano (Madrid, 1996) estudió Filosofía y el Máster de Crítica y Argumentación Filosófica. Trabaja como redactora en FILOSOFÍA&CO y colabora en Izquierda Diario. Ha colaborado y coeditado la reedición del Manifiesto ecosocialista (2022). Su último libro publicado es Crisis climática (2024), publicado en Libros de FILOSOFÍA&CO.

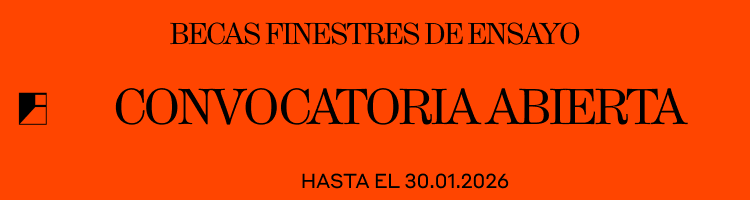



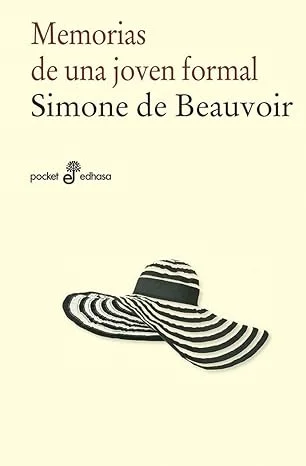

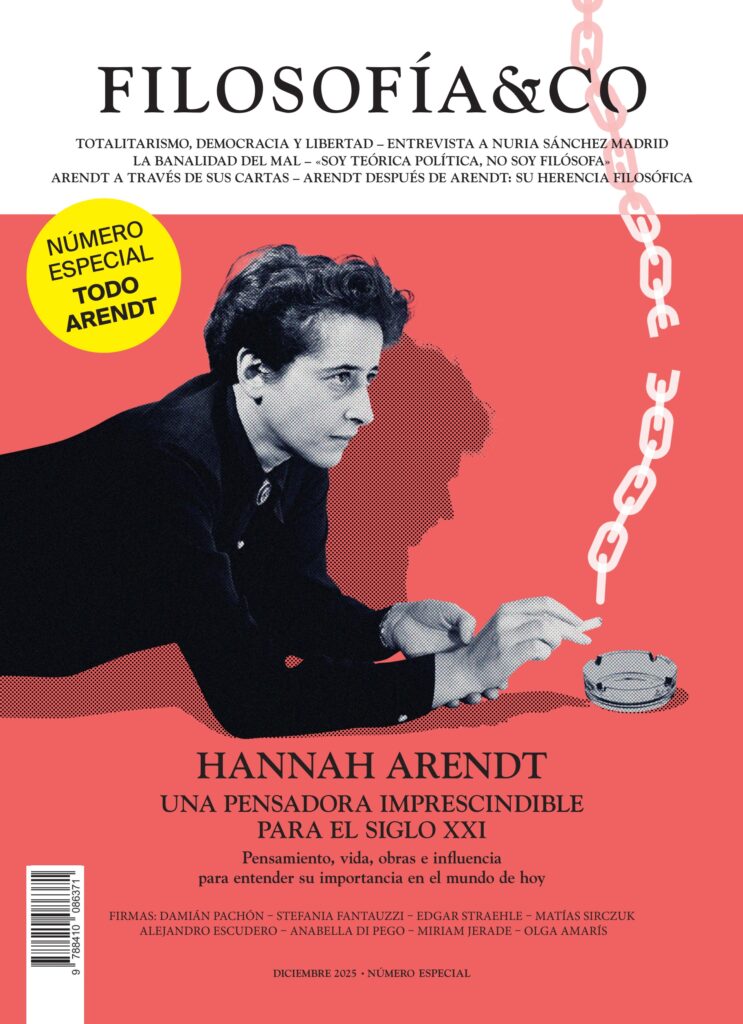






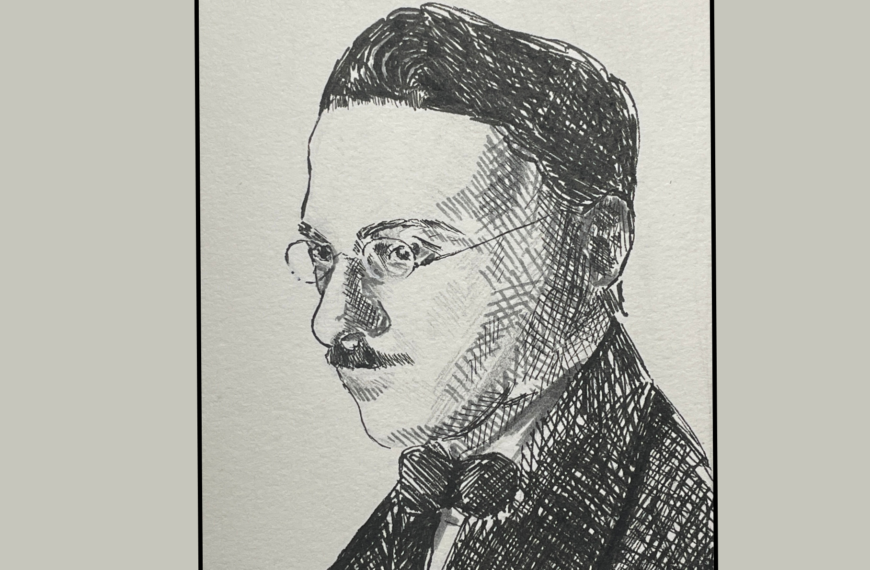
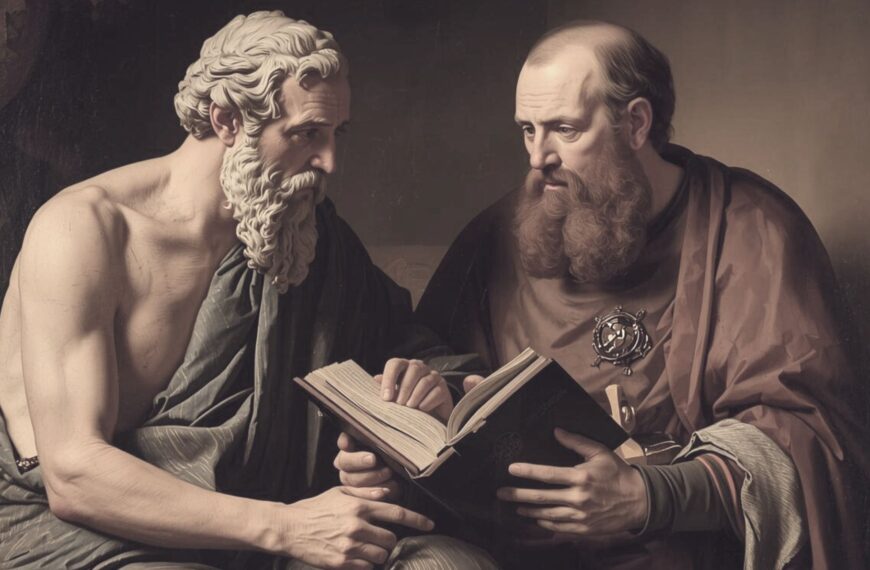





Deja un comentario