A qué infierno nos hace descender la insoportable calma de un domingo cualquiera en el cual los comercios están cerrados, los bares y cafeterías no tienen servicio y las calles transitadas evocan un silencio lapidario. Para los solitarios, a diferencia de algunos amigos confinados en una sobremesa con su familia, los domingos son el susurro de una inconmensurable angustia, el vacío rompiéndonos el pecho, el eterno tictac de un reloj puesto en altavoz en nuestras cabezas.
Una vida extremadamente activa
La fiel expresión de la ansiedad, o, mejor dicho, del ansia por recobrar la mínima intensidad, aunque sea la derivada del estrés del ir y venir entre las multitudes que revientan las puertas del metro, o del veneno del tráfico que, de un golpe, purifican nuestros pulmones con dióxido de carbono. Cualquier intensidad sería más aceptable que tolerar la ensordecedora paz de un domingo.
Posiblemente la exposición al exceso de estímulos actual nos vuelve intolerantes a la serenidad. La vida, extremadamente activa, es otro imperativo contemporáneo que nos orilla a ser o demasiado productivos o demasiado consumidores. Entre ambos polos se abre una dinámica que exige una «intensidad» que nos arroja al siempre estar «muy ocupados» como para soportar el silencio y la calma que da el no estarlo.
Nos sumergimos así en una existencia que se diluye en los excesos: trabajamos hasta morir de cansancio, festejamos hasta reventar, bebemos hasta la embriaguez, saltamos de cuerpo en cuerpo hasta hastiarnos de sexo, entre otras prácticas «intensas» que no dejan tiempo para la tranquilidad. Porque cuando esta nos invade, la sentimos como tiempo muerto, como absoluto aburrimiento invadiéndonos a modo de intranquilidad, de ansiedad, de angustia ante los eternos segundos colmados de vacío que estamos obligados a vivir.
¡Que se acabe el domingo, que al fin los alienígenas invadan la tierra en el séptimo día, que algún exhibicionista corra desnudo por la calle o que algún amante aburrido toque a nuestra puerta! No hay nada peor que la vida desposeída de la intensidad.
Cualquier intensidad sería más aceptable que tolerar la ensordecedora paz de un domingo. No hay nada peor que la vida desposeída de la intensidad
La intensidad en nuestro estado anímico
Sobre el asunto de la intensidad y cómo esta ha moldeado nuestras vidas desde hace un par de siglos escribe el filósofo francés Tristan Garcia en La vida intensa. El autor, desde una historia de la cultura y las ideas filosóficas, hace del concepto de intensidad un pretexto para explicar el Stimmung (el ánimo) común del sujeto moderno hasta nuestros días. La intensidad, cree el autor, nace con el invento de la electricidad en el siglo XVIII. La corriente eléctrica cambiaría no solo la realidad material, sino también el estado anímico de los hombres y mujeres de la época. El invento de la corriente eléctrica encenderá la euforia y el optimismo de la humanidad, disparándola hacia un mundo de nuevas posibilidades tecnológicas, médicas, artísticas y sociales.
Escribe Tristan Garcia:
«La luz eléctrica se ha propagado a la ciencia óptica y ha transportado a las pantallas las imágenes fabulosas del cinematógrafo; ha roto la imagen en mil pedazos de luz, la ha descompuesto y codificado en impulsos cortos, transmisibles a distancia, y ha favorecido la difusión de la televisión; ha invadido toda la información, imágenes, textos y sonidos, y se ha puesto al servicio de la electrónica; ha encendido las farolas en las calles de las capitales, las lámparas al lado de la cama de los niños que leen tarde por la noche; ha alimentado el motor infatigable del crecimiento y del progreso; ha exigido la construcción de presas, generadores, plantas de energía, turbinas de viento; ha puesto en movimiento todo o casi todo, hasta el punto de que el hombre, sin darse cuenta siquiera, se ha convertido en el médium viviente entre entidades (cables, teléfonos, aparatos de radio, marcapasos…), cuya naturaleza eléctrica ha olvidado poco a poco, pero cuya idea no ha cesado de atravesarlo».
La electricidad transforma por completo a la humanidad, dice Garcia, confiriéndole a la vida del sujeto moderno la oportunidad de comenzar a construir una mayor consciencia de sí mismo, legando a la tecnología labores que antes él tenía que ejecutar con sus propias manos, dejándole así mayor tiempo para el esparcimiento y el disfrute de los afectos. También «le permite incrementar y afinar la visión o la audición, transmitir y aumentar la energía natural del cuerpo humano». Asimismo, ayuda a alargar los años de vida y la salud del cuerpo gracias a los avances médicos que en última instancia siempre dependen de una corriente eléctrica.
Tristan Garcia describe así una ética eléctrica que coincide con esa cosmovisión de un mundo moderno que comienza a darle mayor prioridad a vivir y sentir que a pensar, que ha desplazado la experiencia del absoluto por la experiencia del cuerpo y del aquí y ahora. Pero eso no significa que no haya existido una cultura cristiana «preintensa» que en su ambición por negar la intensidad, terminaba volviéndola deseable a sus feligreses.
La intensidad, señala Tristan Garcia, nace con el invento de la electricidad en el siglo XVIII. El invento de la corriente eléctrica encenderá la euforia y el optimismo de la humanidad, disparándola hacia un mundo de nuevas posibilidades tecnológicas, médicas, artísticas y sociales
Escribe Tristan Garcia que, a diferencia de la cultura oriental, el origen de Occidente puso énfasis en que la intensidad generalmente era provocado por lo prohibido, por el pecado o por aquello de lo que uno se podía al fin quitar —eliminando el deseo— tan solo después de la muerte:
«El Paraíso sigue siendo la imagen más popular de la liberación de las intensidades en cuanto intensidad máxima que desafía toda representación. Se ha anunciado que al hombre no le faltará nada en el Paraíso, que no conocerá el hambre, ni el miedo, ni la duda. En el Paraíso que describe el Corán se pinta más bien la intensidad máxima de la vida en forma de una existencia absolutamente agradable, suave, en la que están todos los placeres elevados a un punto máximo, donde todos los creyentes, que son hermanos, vestidos de oro y seda comen los manjares más delicados, beben y satisfacen sin frustración sus necesidades sexuales. En la representación bíblica del Paraíso, el acento recae más bien en la liberación de las intensidades variables de la vida: a los creyentes se les asegura no la intensidad máxima en la satisfacción de sus deseos espirituales y carnales, sino la liberación de los deseos que los encadenaban».
Por ello, la gran droga de Occidente, señala el autor, es también experimentar una intensidad que a veces está acompañada por el malestar moral, ya sea desde una sensibilidad amputada por la culpa o desde su otro polo, desde el frenesí y la locura.
A pesar del placer derivado de la intensidad en cualquiera de sus épocas, el movimiento natural de la misma es también la fórmula de la frustración, porque ante cada nuevo deseo se abre también la certeza de un imposible, o de la saciedad del deseo que nuevamente acarrea la urgencia de ir tras otro nuevo deseo. El deseo siempre va in crescendo. Cuando uno quiere alcanzar algo, aumenta el interés y potencia su energía para conseguirlo, saciando el deseo, para después caer nuevamente en el abismo del hastío, en la costumbre o la cotidianidad, de una vida sin intensidad que tendrá que volver a fijarse un objetivo para volverla a provoca, para «sentirse vivo nuevamente».
El vacío de la insatisfacción
Pero seguro esa «intensidad» de este siglo, un tanto malsana, concentrada en experimentar todo desde el exceso que incendia nuestro cerebro hiperestimulado, no fue la misma intensidad que se buscó en centurias pasadas. Sin embargo, aunque las causas para provocarla hayan mutado, el fondo de dicha intensidad occidental sigue siendo el mismo: la superexplotación del deseo para provocar emociones fuertes, la erupción del deseo en la superficie de la piel, el deseo por sentir todo rápido e inmediato como si mañana fuéramos a morir; el deseo por intensificar hasta la experiencia más banal para que el instante explote en sobredosis de placer.
Este deseo que nos incendia para después convertirse en adicción fue el mismo que desde siempre han sentido los hombres y las mujeres del pasado: la obsesión por saciar un nuevo deseo cada vez más inalcanzable pero que tiene que alcanzarse, la adicción por sentir una dosis cada vez más elevada de placer, por subir el tono de la intensidad, por saborear un orgasmo más potente, o muchos orgasmos; por llevar al cuerpo al extremo y embriagarnos de experiencias límites.
Aunque las causas para provocarla hayan mutado, el fondo de la intensidad occidental sigue siendo el mismo que en épocas pasadas: la superexplotación del deseo para provocar emociones fuertes
Sin embargo, el camino de la intensidad constante no es siempre la mejor opción, porque al vivir siempre al borde del precipicio corremos el riesgo de caer en el vacío de la completa insatisfacción, a pesar de perpetuar la satisfacción del hedonismo constante. Escribe Garcia que para llevar una vida que tienda en un puente entre el vacío y la tierra firme se necesita nadar también en la marea del pensamiento y la razón, sin olvidar con ello disfrutar las delicias de los afectos, de la pasión y las sensaciones de placer: «Mantenerse sobre las crestas de las ideas y de las sensaciones, y no ceder al vértigo de la afirmación de la vida ni caer en el abismo de su negación».
Julieta Lomelí (1988) es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de México, con una tesis sobre el pesimismo epistémico en la filosofía de Schopenhauer. Escribe para distintos medios y colabora habitualmente con FILOSOFÍA&CO.



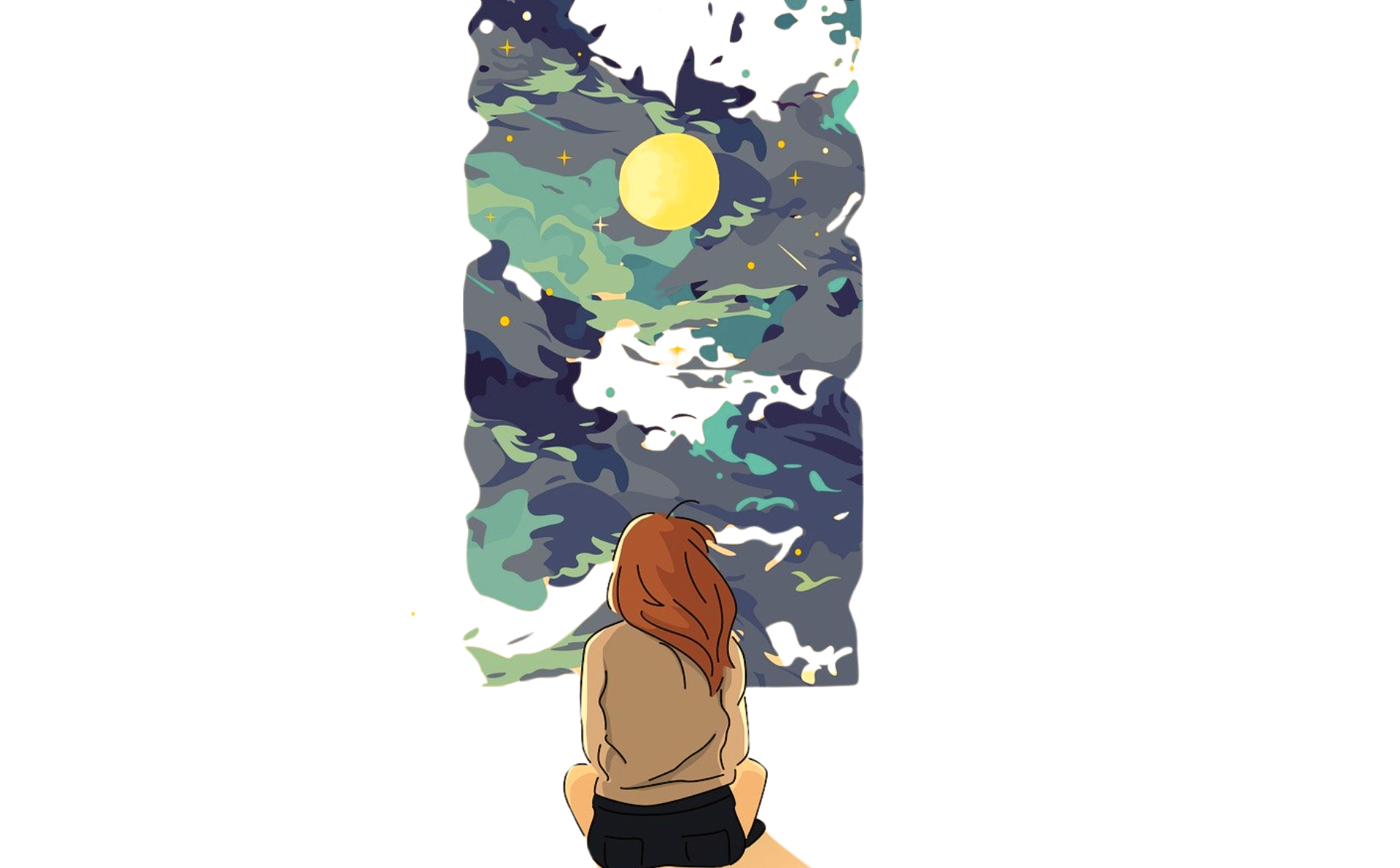












Deja un comentario