El contexto familiar de Wittgenstein
Ludwig Josef Johann Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889 en Viena, en una familia judía convertida al protestantismo que pertenecía a la alta sociedad vienesa. Era el menor de los nueve hijos del matrimonio entre Karl Wittgenstein, un magnate industrial del acero, y Leopoldine Kalmus, hija de un padre judío y una madre católica.
Karl Wittgenstein fue uno de los hombres más ricos del Imperio austrohúngaro, acumulando una de las mayores fortunas de la región gracias a su industria metalúrgica, lo que permitió a su familia llevar una vida de gran lujo. A pesar de la riqueza material, la familia Wittgenstein vivía bajo una rígida disciplina y una fuerte autoridad, especialmente por parte del padre, lo que influyó en la compleja vida emocional de Ludwig.
Ludwig era el menor de nueve hermanos: cuatro hermanas —Hermine, Margaret (Gretl), Helene y Dora, que falleció cuando era muy pequeña— y cinco hermanos varones —Johannes (Hans), Kurt, Rudolf (Rudi), Paul y el propio Ludwig—. La familia, que inicialmente se identificaba como judía, se convirtió al protestantismo poco antes del nacimiento de Ludwig, siguiendo la decisión de su padre, que deseaba evitar la discriminación por parte de las instituciones sociales y religiosas de la época. A pesar de esta conversión, los Wittgenstein seguían siendo percibidos como judíos en la sociedad vienesa. Todos los hijos fueron bautizados como católicos y recibieron educación religiosa en ese contexto.
El hogar de los Wittgenstein no era el típico entorno familiar de su época. A pesar de la estricta disciplina impuesta por su padre, la casa era un centro cultural de alto nivel, que atraía a algunas de las personalidades más destacadas de la música y la cultura. Entre sus visitas frecuentes estaban figuras como Johannes Brahms, compositor y pianista, y Gustav Mahler, director de orquesta, quienes marcaron la vida intelectual y cultural del hogar. Además, Ludwig fue educado en un ambiente privilegiado, con acceso a las mejores escuelas y una formación centrada en la música, las ciencias y las matemáticas. Su hermano Paul, por ejemplo, se convirtió más tarde en un destacado pianista concertista.
Sin embargo, la vida en la familia Wittgenstein no fue emocionalmente estable. A pesar de la riqueza material y el ambiente culturalmente estimulante, el hogar estuvo marcado por una profunda tragedia. Tres de los hermanos de Ludwig —Hans, Rudi y Kurt— se suicidaron, lo que dejó una huella fuerte y dolorosa en su vida y, según algunos biógrafos, influyó en sus propios pensamientos suicidas.
Además, el padre, Karl Wittgenstein, a pesar de ser un hombre de gran éxito en el mundo empresarial, era conocido por su naturaleza autoritaria y fría. Exigía altos estándares de excelencia y dedicación en todos sus hijos, lo que a menudo se traducía en una falta de calidez y afecto dentro del hogar. Esta dinámica familiar, marcada por la opresión emocional y la presión constante, dejó a Ludwig con una sensación de alienación y desesperanza que perduró a lo largo de su vida.
Wittgenstein provenía de una familia vienesa de élite, marcada por riqueza y tragedia. Su formación inicial en ingeniería y matemáticas será el crisol donde forjará su revolución filosófica, transformando la comprensión del lenguaje y el pensamiento
Formación inicial y primeros pasos académicos
Fruto de todas estas facilidades, Wittgenstein inició su formación como ingeniero. Entre 1906 y 1908, estudió ingeniería mecánica en la Technische Hochschule de Charlottenburg (Berlín) y posteriormente continuó en el College of Technology de Manchester, donde trabajó en diseños aeronáuticos y realizó experimentos con cometas. Durante su estancia en Manchester, su interés se desplazó de la ingeniería práctica a los fundamentos matemáticos. La lectura de los Principia Mathematica de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead lo fascinó, llevándolo a explorar cuestiones de lógica y filosofía de las matemáticas.
Su experiencia en la aeronáutica, que involucraba la compleja matemática detrás de los diseños de hélices, fue el catalizador para su cambio de enfoque. Este proceso de profundización en la teoría matemática y la lógica lo condujo eventualmente a la filosofía, con especial interés por las bases de las matemáticas. De los Principia, a Wittgenstein le fascinó especialmente la ambición de la obra de derivar todas las matemáticas a partir de axiomas lógicos fundamentales.
Sin embargo, también encontró aspectos problemáticos, como la complejidad y la aparente artificialidad de algunas construcciones lógicas, lo que lo llevó a cuestionar la viabilidad de reducir las matemáticas exclusivamente a la lógica. Estas reflexiones influyeron en su decisión de trasladarse a Cambridge en 1911 para estudiar con Russell, buscando profundizar en los fundamentos de las matemáticas y la lógica.
Cambridge y el nacimiento del «Tractatus»
Cuando Wittgenstein llegó a Cambridge en 1911, carecía de formación formal en filosofía. Sin embargo, su genio intelectual era evidente desde el principio. Russell, impresionado por su talento, recordaría más tarde un encuentro revelador: Wittgenstein le preguntó si era «un completo idiota», y, si la respuesta era afirmativa, se convertiría en piloto de aviones; en caso contrario, continuaría en la filosofía. Evidentemente, Russell le dijo que no creía que fuese un completo idiota.
La estancia académica de Wittgenstein se interrumpió abruptamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial. A pesar de haber podido evitar el servicio militar, se alistó voluntariamente en el ejército austrohúngaro. Sirvió en el frente oriental y posteriormente en el frente italiano, donde fue capturado y pasó el resto de la guerra como prisionero.
Es durante este período de conflicto cuando, contra todo pronóstico, Wittgenstein escribió lo que se convertiría en su primera gran obra filosófica: el Tractatus Logico-Philosophicus. Compuesto en las trincheras y campos de prisioneros, este breve pero denso tratado representó un intento de resolver los problemas filosóficos fundamentales mediante un análisis riguroso de la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo.
El interés de Wittgenstein por la lógica surgió tras su formación en ingeniería y su trabajo en aeronáutica. Fascinado y luego crítico de los Principia Mathematica, se trasladó a Cambridge en 1911 para estudiar con Russell. Durante la Primera Guerra Mundial, escribió el Tractatus Logico-Philosophicus
«Tractatus»: una revolución filosófica
El Tractatus es un libro estilísticamente fascinante, compuesto por aforismos ordenados y jerarquizados (así, encontramos la proposición 1, la 1.1, la 1.2 etc.). La fascinación también surge de que la obra se plantea como un sistema deductivo coherente en todas sus proposiciones, por lo que, de aceptar las premisas del Tractatus, es muy difícil rechazar sus conclusiones.
Esta obra es una obra de filosofía lógica, donde se pretende esclarecer las relaciones del lenguaje con el pensamiento y la realidad. En este texto, la lógica tiene un papel clave porque se le otorga el papel de sistema simbólico por excelencia. En otras palabras, en el Tractatus se exploran las condiciones trascendentales de la lógica, es decir, qué nos permite —y qué no— conocer.
Las dos primeras proposiciones del Tractatus son las siguientes:
«1. El mundo es todo lo que acaece.
1.1 El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas».
Para este Wittgenstein, que a veces se ha llamado «primer Wittgenstein», la realidad está conformada por hechos. Por ejemplo, un hecho podría ser el siguiente: «El hijo de la vecina está saltando en la colchoneta». Es importante notar que para el filósofo austríaco el componente último de la realidad son los hechos, no las cosas. Mientras que para su maestro, Russell, los elementos últimos de la realidad son las cosas («hijo», «colchoneta»), para Wittgenstein los objetos siempre entran en relación entre sí y es imposible pensar las cosas aisladas unas de otras. Esto afirma el filósofo en el Tractatus:
«2.01 El estado de cosas es una combinación de objetos (cosas).
2.12 Esencial a la cosa es poder ser constitutiva de un estado de cosas.
2.012 En lógica, nada es accidental: si la cosa puede entrar en un estado de cosas, la posibilidad del estado de cosas debe estar ya prejuzgada en la cosa».
Una vez definido lo que es el mundo, ¿qué relación hay entre él y nuestro lenguaje? La respuesta a esta pregunta es la clave del giro lingüístico que lleva a cabo Wittgenstein. En la proposición 2.1 encontramos la respuesta: «Nosotros nos hacemos figuras [representaciones] de los hechos». En otras palabras, con el lenguaje representamos la realidad de tal manera que al objeto «colchoneta» le corresponde en la frase la palabra «colchoneta». Además, representamos los hechos de tal manera que las distintas palabras están combinadas entre sí de igual forma a como están los objetos combinados en la realidad (porque no es la vecina la que está saltando).
En la cita anterior, vemos un punto clave en el Tractatus: que el mundo y el lenguaje (y el pensamiento) tienen la misma forma lógica y guardan entre ellos relaciones de semejanza (¿cómo podría una cosa representar a otra si no fueran semejantes?). De ahí el giro lingüístico: en la medida en que el lenguaje y la realidad son isomorfos —tienen la misma forma lógica—, podemos estudiar la realidad a partir de un estudio del lenguaje.
El Tractatus es un libro fascinante, compuestos por aforismos ordenados y jerarquizados entre sí. Su objetivo: determinar la naturaleza del lenguaje y su relación con el mundo y el pensamiento
Lo que ocurre con la filosofía en general, y con la metafísica en particular, es que el lenguaje que usa no refiere a términos de la realidad y, por tanto, se crean sinsentidos. Si yo digo «el hijo de la vecina está saltando en la colchoneta», cada palabra se corresponde con un objeto de la realidad. La proposición será verdadera en la medida en que la relación entre las palabras se corresponda con la relación entre las cosas. Así, si el hijo de la vecina está verdaderamente saltando en la colchoneta, diremos que la proposición es verdadera y si no lo está haciendo, diremos que es falsa.
«4.0031 La mayor parte de las proposiciones y cuestiones que se han escrito sobre materia filosófica no son falsas, sino sin sentido. No podemos, pues, responder a cuestiones de esta clase de ningún modo, sino solamente establecer su sinsentido. La mayor parte de las cuestiones y proposiciones de los filósofos proceden de que no comprendemos la lógica de nuestro lenguaje. (Son de esta clase las cuestiones de si lo bueno es más o menos idéntico que lo bello). No hay que asombrarse de que los más profundos problema no sean propiamente problemas».
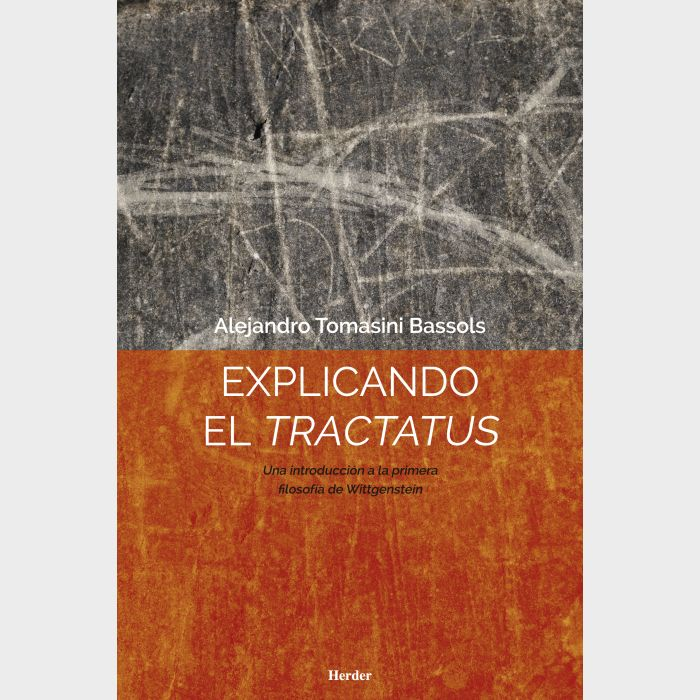
Así, cuando un filósofo afirma, por ejemplo, que «el ser es la esencia de todos los entes», en realidad, para Wittgenstein no está diciendo nada porque sus palabras («ser», «ente») no corresponden a objetos de la realidad. Los problemas filosóficos son problemas solo por un mal uso del lenguaje, pero nada más. Desde este punto de vista, la forma correcta de acercarse a la realidad es la de la ciencia. A este respecto, escribe Wittgenstein:
«6.53 El verdadero método de la filosofía sería propiamente este: no decir nada, sino aquello que se puede decir; es decir, las proposiciones de la ciencia natural —algo, pues, que no tiene nada que ver con la filosofía—; y siempre que alguien quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones. Este método dejaría descontentos a los demás —pues no tendrían el sentimiento de que estábamos enseñándoles filosofía—, pero sería el único estrictamente correcto».
Para Wittgenstein, al menos en su primera etapa, el lenguaje, el mundo y el pensamiento son isomorfos, es decir, comparten la misma estructura lógica. De ahí que el lenguaje sea un medio privilegiado para estudiar la realidad
Wittgenstein llega, él mismo, a un aprieto. Si las palabras con sentido son las que refieren objetos de la realidad, ¿qué ocurre con palabras como «lógica», «representación» o «verdad» que aparecen en el propio Tractatus? Si nos fijamos bien, el filósofo austríaco está también haciendo un uso «filosófico» del lenguaje, es decir, un mal uso, está creando sinsentidos. Sin embargo, Wittgenstein es consciente de este problema y sabe que lo más importante no es lo que dice (pues es un sinsentido), sino lo que muestra.
«2.172 La figura, sin embargo, no puede figurar su forma de figuración; la muestra.
[…] 4.1212 Lo que se puede mostrar no puede decirse».
Para entender esto mejor, pongamos un ejemplo matemático. Imaginemos un vector. Un vector siempre une dos puntos en el mapa (tal y como el lenguaje siempre relaciona objetos del mundo). Sin embargo, el vector no puede señalarse a sí mismo, de la misma forma que el lenguaje (porque representa la realidad) no puede representarse a sí mismo. Para poder hablar del lenguaje tendremos que decir sinsentidos, usar mal lenguaje, de tal forma que lo importante no es lo que se diga, sino lo que se muestra. El vector no nos dice su funcionamiento, sino que lo muestra. De ahí la célebre cita de la escalera de Wittgenstein:
«6.54 Mis proposiciones son esclarecedoras de este modo; que quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas fuera de ellas. (Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido)».
Años intermedios (1922-1929)
Tras la guerra, Wittgenstein tomó una decisión radical: renunció a toda su herencia familiar y adoptó un estilo de vida austero. Este período de su vida se caracterizó por una búsqueda de sentido alejado de los círculos académicos tradicionales. Durante este tiempo, trabajó como maestro de escuela primaria en pueblos rurales de Austria.
Además, durante esos años Wittgenstein también trabajó brevemente como jardinero en un monasterio, colaboró con el arquitecto Paul Engelmann en el diseño de la casa de su hermana Margarethe en Viena y mantuvo contactos esporádicos con filósofos, particularmente con miembros del Círculo de Viena.
La casa Wittgenstein, conocida como Haus Wittgenstein, se convirtió en un notable ejemplo de arquitectura modernista. Su diseño reflejaba la precisión matemática y la austeridad estética que caracterizaban el pensamiento de Wittgenstein. Cada detalle fue meticulosamente planificado, desde la disposición de los espacios hasta la forma de los picaportes, evidenciando la obsesión del filósofo por la precisión y la claridad.
Durante su período de alejamiento de la filosofía académica, Wittgenstein exploró la docencia rural, trabajó en diversos oficios y comenzó a cuestionar sus propias ideas filosóficas previas, preparando el terreno para su transformación intelectual
Regreso a Cambridge y filosofía tardía (1929-1951)
En 1929, Wittgenstein regresó sorpresivamente a Cambridge, reconociendo públicamente los «graves errores» cometidos en el Tractatus. Este retorno marcó el inicio de una segunda fase de su pensamiento filosófico, radicalmente diferente de la primera, que se conoce como «el segundo Wittgenstein».
En 1939, sucedió a George Edward Moore como profesor de filosofía en Cambridge, puesto que ocuparía hasta 1947. Su método de enseñanza era poco convencional. Las ideas de este período fueron principalmente recopiladas en notas de clase y manuscritos que se publicarían póstumamente. Su obra más importante de esta fase, las Investigaciones Filosóficas, se publicó en 1953, dos años después de su muerte.
Las «Investigaciones filosóficas» y el «Tractatus»
La teoría filosófica que Wittgenstein expuso en el Tractatus cambió radicalmente con la publicación de su segundo libro: las Investigaciones filosóficas. Entramos ahora en su segundo período, pero, antes de señalar la diferencia entre ambos períodos, señalemos en primer lugar las semejanzas.
Dentro de las continuidades, la más importante quizá sea que la preocupación lingüística de Wittgenstein seguía siendo puramente filosófica (y no filológica, por ejemplo). El objetivo de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein (tanto en el primer período como en el segundo) no era describir el sistema de símbolos de la comunicación humana, sino usar el lenguaje para esclarecer problemas filosóficos, problemas sobre la realidad y sobre el conocimiento.
¿Qué ideas del Tractatus se abandonaron en las Investigaciones filosóficas? La más notoria es la idea de que el lenguaje natural es engañoso y que, para un correcto análisis filosófico, el filósofo debe estudiar el lenguaje lógico, formal (auténtica forma del pensamiento y del mundo, se pensaba en el Tractatus). Otro abandono importante es la idea de que el lenguaje representa la realidad. Para el segundo Wittgenstein, el lenguaje se usa, más que representa. Veamos esto con más detenimiento.
Usos y juegos del lenguaje
Para el primer Wittgenstein, que un nombre (por ejemplo, «perro») denomine a un objeto externo (al perro de mi hermana, por ejemplo) no depende de nada externo al lenguaje: la capacidad representadora del lenguaje es algo intrínseco al mismo. Esta idea, básica y medular en el Tractatus, es una idea que está impresa en la tradición occidental desde Platón hasta el siglo XX, pasando, por ejemplo, por San Agustín.
En cambio, para el segundo Wittgenstein, el significado de una palabra no estriba en su referencia —en el objeto externo—, sino que yace en el contexto comunicativo en el que se pronuncia, es decir, el significado de una palabra es su uso. Para el primer Wittgenstein, decir «la cabra tira al monte» cuando alguien comete un error es un sinsentido, pues las palabras no refieren a la realidad (¿qué «cabra»? ¿Qué «monte»?). En cambio, para el segundo Wittgenstein, el lenguaje significa porque se usa. ¿Qué uso le damos a esta frase en tal contexto comunicativo? En nuestro ejemplo, señalar la tendencia que tenemos a seguir nuestra propia naturaleza.
Una noción clave que resume todo lo anterior es la de juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje son las diferentes formas (heterogéneas entre sí) de usar el lenguaje. Los malentendidos lingüísticos (filosóficos o no) se dan cuando dos personas usan la misma palabra (por ejemplo, «Dios») en juegos de lenguaje diferentes. Así, el cristiano usa la palabra «Dios» de una forma y con una función muy diferente a la del científico que afirma que «Dios no existe».
En las Investigaciones filosóficas, Wittgenstein abandona la idea de que el significado de una palabra reside en el objeto externo que señala. En este segundo período, la tesis de Wittgenstein es que el significado de una palabra es su uso
Reglas del lenguaje
La noción de regla es, junto a la de juegos del lenguaje, la noción más importante de esta segunda etapa. En las Investigaciones filosóficas, el significado de una palabra es su uso. Pero, como todos los juegos, los usos del lenguaje tienen unas reglas.
Las reglas lingüísticas, para el segundo Wittgenstein, son las reglas que rigen el buen funcionamiento de los juegos del lenguaje. Por ejemplo, si para felicitar a alguien decimos «la cabra tira al monte» no estamos usando correctamente la expresión. Un aspecto fundamental es que las reglas son intrínsecas a los juegos, que —recordemos— son heterogéneos entre sí. En otras palabras, las reglas siempre son relativas a un juego en particular.
Por otro lado, las reglas lingüísticas son, como es evidente, sociales. Llegamos aquí a la célebre crítica de Wittgenstein al lenguaje privado. El lenguaje privado, según la teoría de las Investigaciones, es una idea contradictoria, porque las reglas son siempre sociales. Si existiera un lenguaje privado, sus reglas serían personales y todo podría hacerse concordar con la regla. Esto significa que, a su vez, todo podría dislocar la regla, por lo que «no habría concordancia ni desacuerdo».
Pragmática
La publicación de las Investigaciones supuso una revolución en la filosofía lingüística. El lenguaje natural se revalorizó y dejó de estar considerado como un artificio engañoso, origen de infinidad de errores. El lenguaje lógico y formal, antaño pensado como aquel que mostraba verdaderamente la esencia del lenguaje, pasó a comprenderse como una forma más de hablar, como un juego de lenguaje más.
Veamos este cambio de paradigma con un ejemplo. Para el primer Wittgenstein, cuando alguien afirma que «hace frío», esta frase es verdadera o falsa dependiendo de si, termómetro mediante, hace realmente frío o no. Después de las Investigaciones, entendemos que este (el científico, el que examina la realidad) no es el único juego de lenguaje posible y que el significado puede varias dependiendo de su contexto social. Así, es probable que cuando alguien dice: «Hace frío», en realidad no quiera hacer una afirmación sobre la temperatura, sino que esté sugiriendo cerrar las ventanas.
De este cambio de paradigma nace la pragmática lingüística, que tendrá en Austin y Searle sus máximos exponentes. De hecho, para estos autores, el lenguaje no sólo no describe la realidad (como suponía el Tractatus), sino que incluso puede crearla (como cuando decimos a nuestra pareja «¡Quiero el divorcio!»).
En su segunda etapa, Wittgenstein sostuvo que el significado de una palabra es su uso dentro de un juego de lenguaje, regido por reglas sociales. Esta concepción llevó a rechazar la idea de un lenguaje privado y dio origen a la pragmática lingüística, influyendo en Austin y Searle
Últimos años y legado (1947-1951)
Los años finales de Wittgenstein representaron un momento de intensa reflexión y actividad filosófica, a pesar del declive de su salud física. En 1947, renunció a su cátedra en Cambridge para concentrarse en la escritura, eligiendo el aislamiento como un espacio de profunda introspección intelectual. En 1949, le diagnosticaron cáncer de próstata. La enfermedad, lejos de detener su impulso filosófico, pareció intensificar su búsqueda de claridad conceptual.
Murió el 29 de abril de 1951 en la casa de su médico en Cambridge, apenas tres días después de cumplir 62 años. Sus últimas palabras fueron significativas en su aparente simplicidad: «Dígales que he tenido una vida maravillosa».



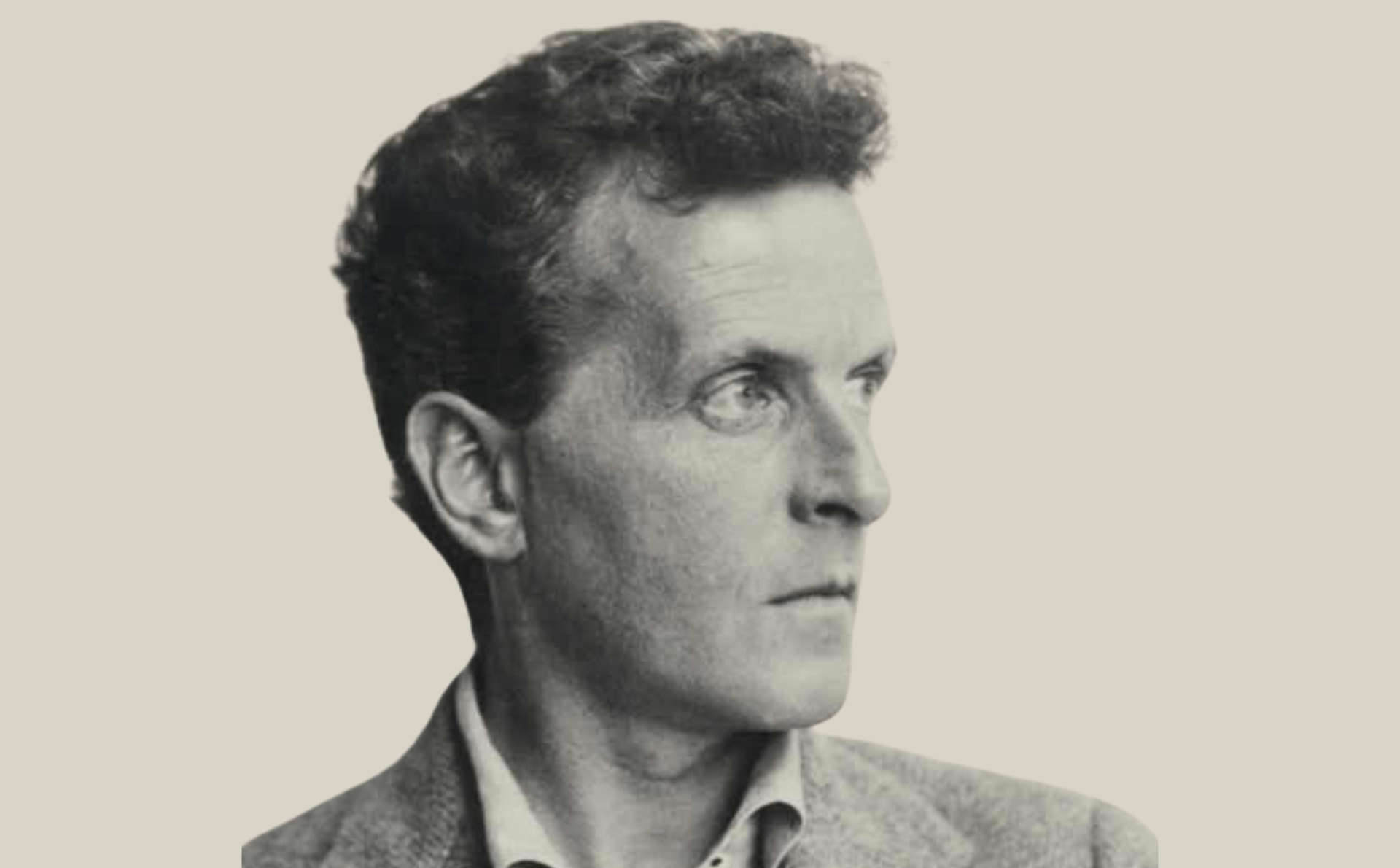

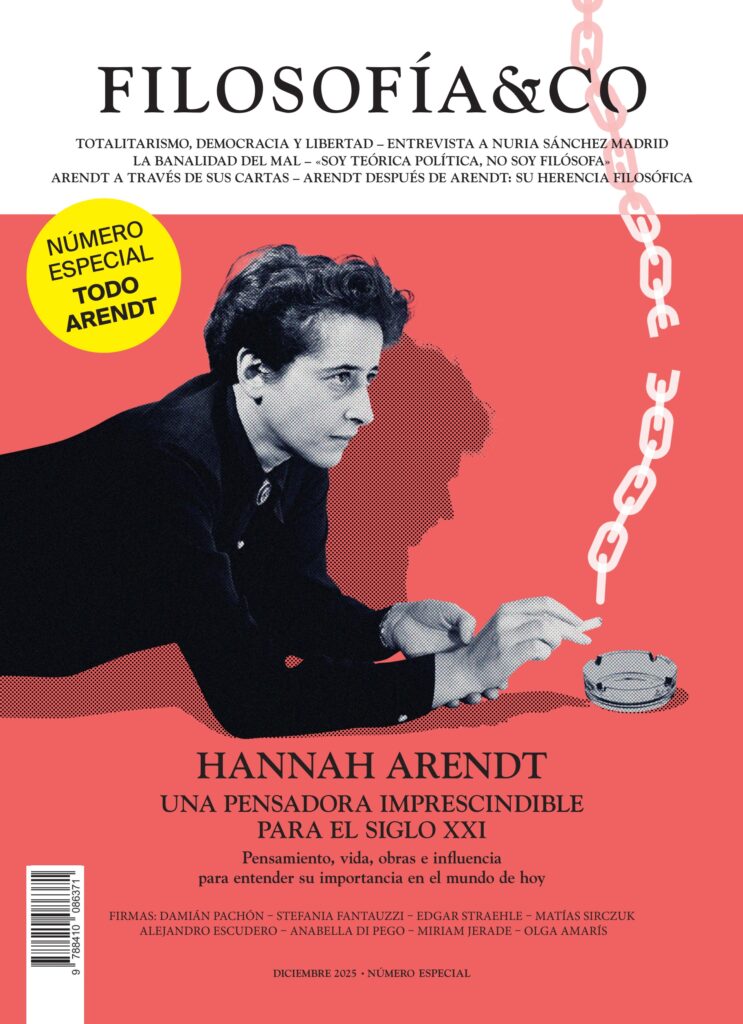

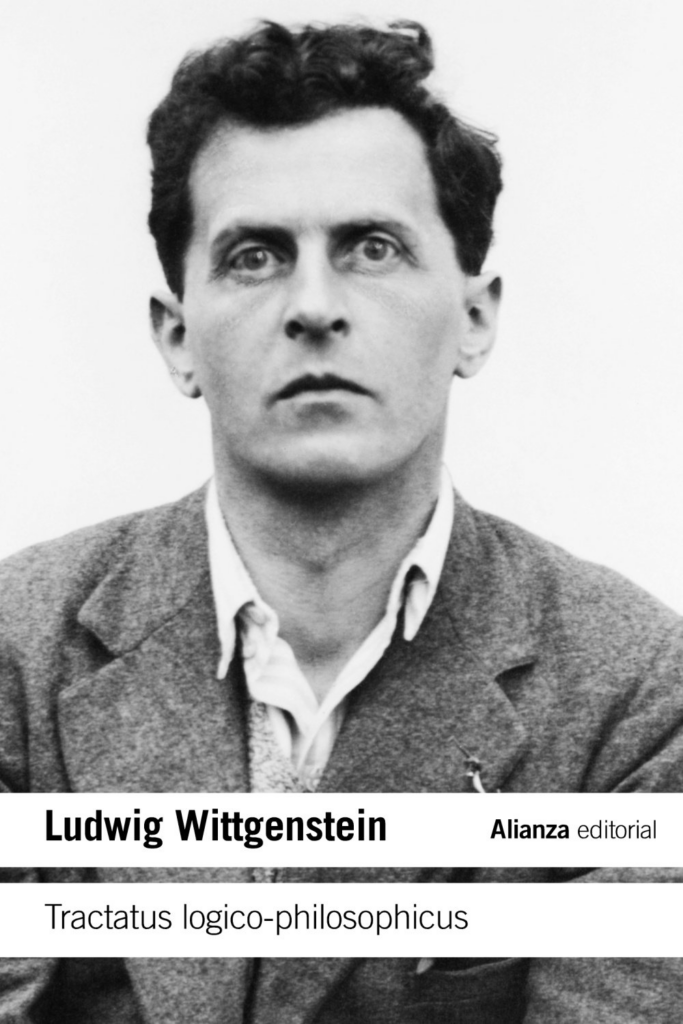
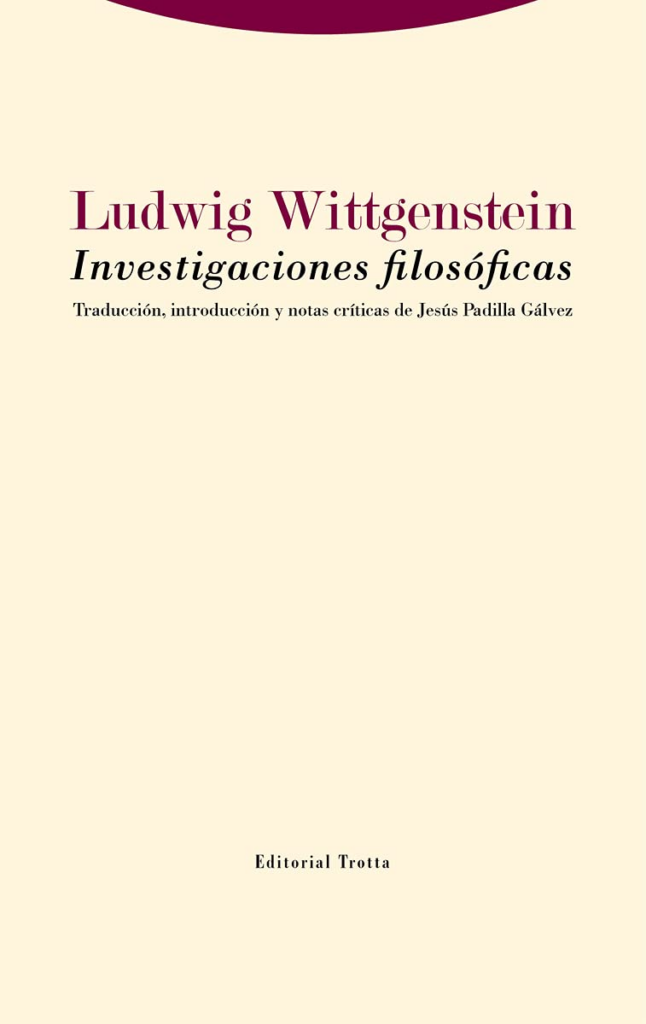


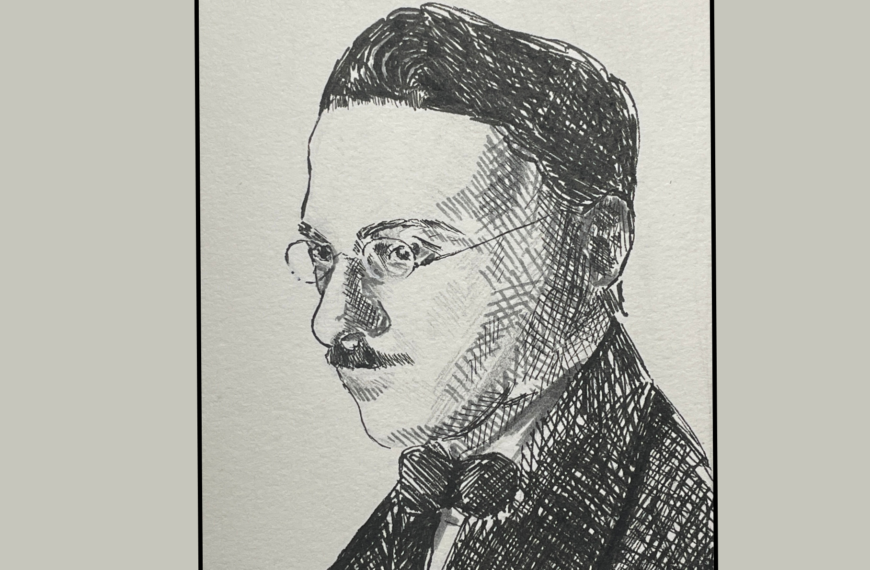
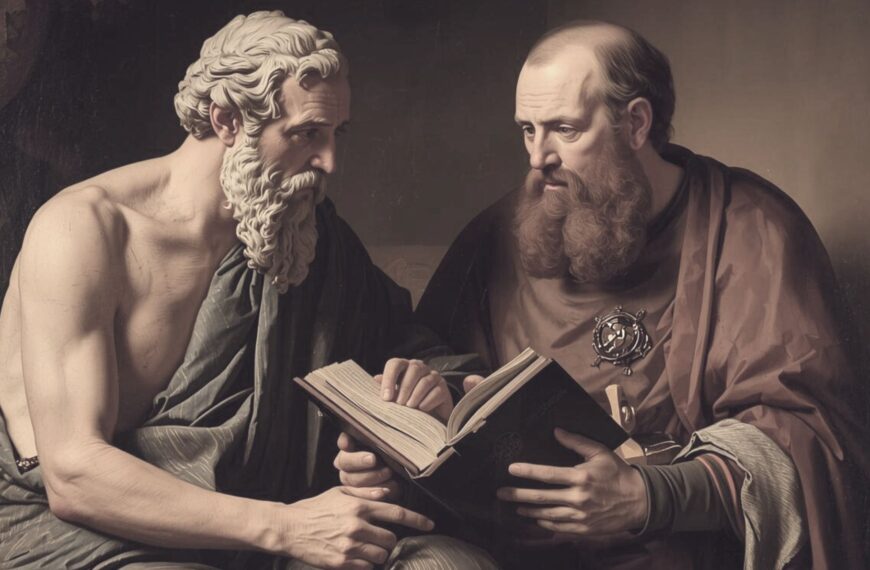






Deja un comentario