1 El mito
«El mito no niega las cosas, su función es, por el contrario, hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de la explicación, sino la de la comprobación».
Mitologías, página 260 de la edición electrónica de Epublibre
Mitologías salió publicado en 1957 y fue uno de los primeros libros de Barthes (1915-1980). Es una colección de artículos que habían aparecido previamente en la revista Les Lettres nouvelles. El objetivo intelectual de todos los artículos era desmitificar aquello que la sociedad burguesa presentaba como natural. Frente a la concepción intuitiva que podemos tener del mito, estos no son explicaciones más sencillas que nos impiden una comprensión más profunda de la realidad, sino que son elemento esencial para asentar el sentido común de las cosas («El mito no niega las cosas, su función es, por el contrario, hablar de ellas»).
El análisis de Barthes colocó a los mitos en sistema semiológico —es decir, de signos— de segundo orden. Pensemos en un ejemplo del propio Barthes, una portada de Paris Match que muestra a un joven soldado negro saludando la bandera francesa. El primer orden de significación es el que nos relaciona los signos con los objetos que representan: el trozo de tela es una bandera, esa ropa verde con signos es un uniforme de soldados…
La tesis de Barthes es que el mito se produce en un segundo nivel de significación, esto es, cuando estos significados (soldado, bandera…) representan a su vez un nuevo significado: el nivel mítico. En nuestro caso, esta imagen se transforma en un signo del imperialismo francés «naturalizado», presentando a Francia como una gran nación imperial donde todos sus súbditos, independientemente de su color, sirven fielmente bajo su bandera.
La concepción de Barthes del mito es, como vemos, mucho más amplia que aquella que contempla únicamente unas historias fantásticas y arcaicas. Nuestra sociedad está llena de mitos, que consiguen hacer pasar verdades o intereses contingentes (como el de que Francia es una nación universal) por verdades naturalizadas. Este proceso es fundamentalmente ideológico: despoja a los fenómenos culturales de su historicidad y los presenta como evidentes, naturales e inevitables. De ahí que Barthes dijese: «las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de la explicación, sino la de la comprobación».
Esa claridad es particularmente significativa. El mito es puramente reafirmativo: es la hipótesis y su prueba; el deseo, la explicación y el ejemplo. No es la claridad que proviene de la comprensión racional o el análisis crítico, sino la aparente obviedad que resulta cuando algo se presenta como «natural». Esta naturalización es precisamente lo que hace al mito tan efectivo como herramienta ideológica: no necesita argumentar ni justificarse, simplemente se presenta como algo que es así.
Barthes desmitificó la aparente naturalidad de los mitos, mostrando cómo transforman significados culturales en verdades ideológicas. A través del análisis semiológico, reveló cómo la sociedad burguesa convierte intereses históricos en evidencias incuestionables
2 La muerte del autor
«El nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor».
Última frase del ensayo «La muerte del autor»
Es una de las citas más célebres de Barthes. Revolucionó el arte contemporáneo y se convirtió en uno de los pilares del posestructuralismo. El motivo de esta revolución es que la crítica literaria tradicional había estado dominada por lo que se conocía como la falacia intencional: la idea de que el significado de un texto podía y debía ser determinado por las intenciones de su autor. De hecho, este es el método que nos enseñan en la escuela: ¿qué quería decir Cervantes cuando dijo tal cosa?
Esta perspectiva convertía al autor en una especie de dios-creador cuyas intenciones constituían la última palabra sobre el significado de su obra. El significado era, en última instancia, psicológico. Barthes desafía esta visión en múltiples niveles. Primero, argumenta que la escritura misma es un espacio donde la identidad se pierde: cuando alguien escribe, no es el autor quien habla, sino el lenguaje mismo. O en palabras de Foucault: el autor es una función social.
Esto quiere decir que el autor no crea de la nada y, por tanto, tengamos que buscar en su cabeza las respuestas a los interrogantes del texto. Cada texto, defendió Barthes, es un tejido de citas y referencias extraídas de innumerables centros de cultura. Escribimos de tal o cual manera como resultado de una operación maquínica de suma de miles de textos e influencias culturales. Lo único que hacemos cuando escribimos es efectuar esa operación social. El autor no es un genio original que crea ex nihilo, sino más bien un organizador de materiales culturales preexistentes.
La consecuencia más radical de esta «muerte del autor» es la liberación del lector. Si el significado de un texto no está anclado en las intenciones de su autor, entonces se abre a una multiplicidad de interpretaciones. Si cada lectura puede abrir nuevas interpretaciones, entonces cada lectura es una nueva escritura, donde cada lector es un creador de significado. ¡El texto nunca está completamente cerrado!
Sin embargo, es importante notar que Barthes no está promoviendo un relativismo interpretativo absoluto. Que el texto no esté completamente cerrado no quiere decir que esté radicalmente abierto. La muerte del autor no significa que cualquier interpretación sea válida, sino que el significado surge de la interacción entre el texto y el lector, mediada por los códigos culturales y literarios disponibles en un momento histórico dado. El Guernica, el cuadro de Picasso, no habla de la rivalidad entre Messi y Ronaldo por mucho que nos esforcemos en esa interpretación.
3 El significado y la interpretación
«Un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del Autor-Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original».
En «La muerte del autor»
Seguimos con la muerte del autor. Esta cita refleja la idea barthesiana de la intertextualidad y la multiplicidad del significado de un texto. La metáfora espacial («un espacio de múltiples dimensiones») es fundamental para entender su concepción del texto como una red de relaciones más que como una secuencia lineal.
El texto no es un secreto, o una adivinanza con una única respuesta. Es, más bien, un fieltro, un tejido lleno de citas y referencias, de tensiones implícitas, que pueden mostrar distintos significados depende de cómo lo miremos o desde dónde lo leamos.
La crítica al sentido «teológico» se relaciona directamente con su teoría de la muerte del autor. La idea de un significado único y autoritario se compara con una visión teológica donde el autor-dios determina el sentido definitivo del texto. En su lugar, Barthes propuso una visión del texto como un tejido de citas y referencias, donde cada lectura activa diferentes conexiones y produce nuevos significados.
La ausencia de una escritura «original» sugiere que todo texto es fundamentalmente intertextual. Cada texto existe en relación con otros textos, en un diálogo continuo con la tradición literaria y cultural. Esta visión desafía la noción romántica de originalidad y genio individual, sugiriendo en su lugar una concepción de la escritura como práctica cultural colectiva.
Las implicaciones de esta teoría son profundas para la práctica de la crítica literaria. Si no hay un significado original o definitivo, la tarea del crítico no es descubrir el «verdadero» sentido del texto, sino participar en la producción de significados a través de la lectura y la interpretación.
Barthes desafió la centralidad del autor y propuso que el significado de un texto surge de la interacción con el lector. La escritura es un tejido de referencias culturales, sin un sentido único y definitivo, liberando así la interpretación de la autoridad del creador
4 El placer del texto
«El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esta prueba existe: es la escritura. La escritura es esto: la ciencia de los goces del lenguaje, su kamasutra».
El placer del texto, página 14 de la edición de 1974 de la editorial Siglo XXI
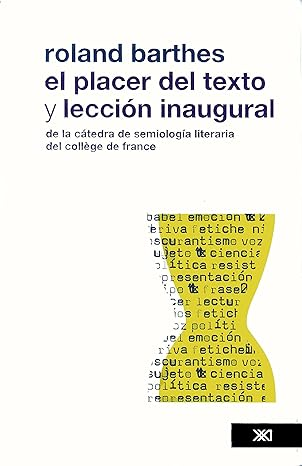
Esta provocativa declaración de El placer del texto marca un giro significativo en el pensamiento de Barthes, alejándose del análisis estructural más austero hacia una teoría del texto centrada en el placer y el deseo. La metáfora erótica no es casual. Barthes estableció una analogía explícita entre el placer sexual y el placer textual, desarrollando una teoría que distinguía entre dos tipos de satisfacción: el placer (plaisir) y el goce (jouissance).
Para Barthes, el placer está asociado a textos que confirman nuestras expectativas culturales y que nos proporcionan una satisfacción confortable. El goce, por otro lado, es más perturbador y transformativo, asociado con textos que desafían nuestras expectativas y desestabilizan nuestra relación con el lenguaje.
La idea de que el texto debe «probar que me desea» sugiere una reciprocidad entre texto y lector que va más allá de la simple transmisión de información. La escritura se convierte en un acto de seducción, y la lectura en una forma de intimidad. Esta conceptualización erótica del texto desafía las aproximaciones puramente intelectuales a la literatura y sugiere que la experiencia de la lectura es fundamentalmente corporal y afectiva.
SIGUE LEYENDO
5 El «punctum» y la fotografía
«El punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)».
La cámara lúcida, página 65 de la edición de 1990 de la editorial Paidós
La cámara lúcida es su última obra publicada. En este libro, Barthes desarrolló una teoría de la fotografía profundamente personal y emotiva, centrada en la distinción crucial entre el studium y el punctum. La cita que hemos elegido en este punto habla de la esencia del punctum, un concepto que ha revolucionado nuestra comprensión de la experiencia fotográfica.
El punctum representa un detalle involuntario en la fotografía que hiere o punza al espectador de manera personal y subjetiva. A diferencia del studium, que representa el interés cultural y educado por una fotografía (su contexto histórico, social o artístico), el punctum es completamente individual y a menudo irracional. Es ese detalle que rompe o puntúa el studium, creando una conexión directa y emocional entre el espectador y la imagen.
«Por medio del studium me intereso por muchas fotografías, ya sea porque las recibo como testimonios políticos, ya sea porque las saboreo como cuadros históricos buenos: pues es culturalmente (esta connotación está presente en el studium) como participo de los rostros, de los aspectos, de los gestos, de los decorados, de las acciones».
El studium es el análisis cultural y general de una fotografía, como cuando hablamos de una fotografía de la guerra civil española y que atestigua el frente en un pueblo. El punctum es otra cosa: es personal, nos punza, nos atrapa. El studium ve una fotografía histórica de un desastre y de una guerra. El punctum se escapa a esa lectura general y cultural:
«Allí, sobre una calzada llena de baches, el cadáver de un niño bajo una sábana blanca; los padres y los amigos lo rodean, desconsolados: escena, por desgracia, trivial. Pero observo disturbancias: el pie descalzo del cadáver, la ropa blanca que lleva la madre mientras llora (¿por qué esa ropa?), una mujer a lo lejos, sin duda una amiga, tapándose la nariz con un pañuelo».
Ese es el punctum: ¿a dónde lleva la madre esa ropa limpia en medio de una calle destrozada por la guerra y con un cadáver tapado con una sábana? Y esa siempre es una pregunta personal. Lo significativo del punctum es que no puede ser planificado por el fotógrafo: surge del azar y es único para cada espectador. Como vemos, puede ser un detalle aparentemente insignificante: un collar, un gesto, la textura de una tela.
El análisis del studium y el punctum desafía las teorías tradicionales de la fotografía que se centran en la intención del fotógrafo o el contexto histórico.
Barthes distinguió entre placer y goce en la lectura, vinculando el texto con el deseo y la seducción. En fotografía, introdujo el concepto de punctum: un detalle inesperado que impacta al espectador de manera personal, diferenciándolo del studium, que representa el interés cultural general
6 La semiología
«La semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido».
De la página 224 de la edición electrónica de Mitologías de Epublibre
Barthes fue sobre todo conocido por sus aportes en semiología. En esta cita, vemos una definición de la semiología que refleja el compromiso de Barthes con el proyecto que había iniciado Ferdinand de Saussure unas décadas antes. La distinción que vemos en la cita entre forma y contenido es crucial para entender el enfoque semiológico barthesiano y su impacto en los estudios culturales.
Al definir la semiología como una «ciencia de las formas», Barthes enfatizó que lo que importa no es tanto el contenido específico de los signos (como las palabras o las imágenes), sino las estructuras y relaciones que hacen posible la significación. Por ejemplo, pensemos en un semáforo. El contenido es el significado específico de cada color (rojo para detenerse, verde para avanzar, amarillo para ir frenando o tener cuidado). La forma, en cambio, es el sistema subyacente de tres colores diferentes que permite que estos significados sean posibles.
Veámoslo con un ejemplo del propio Barthes: la moda. El contenido es el significado específico de cada prenda: un vestido de noche significa elegancia, unos vaqueros significan casualidad… La forma es el sistema de oposiciones fundamentales (formal/informal, elegante/casual, caro/barato) que hace posible que la ropa pueda significar algo en primer lugar. La forma es el marco de posibilidad del contenido (que declina una posibilidad concreta). En ambos casos, lo que interesa a la semiología no es tanto el significado específico (el contenido), que puede variar según la cultura o el momento histórico, sino la estructura de relaciones y oposiciones (la forma) que hace posible que estos significados puedan existir y funcionar.
Esta perspectiva formal no implica un desinterés por el contenido social o ideológico de los signos. Por el contrario, al examinar las formas de significación, Barthes buscaba revelar cómo diferentes sistemas semióticos construyen y naturalizan significados ideológicos. La semiología se convierte así en una herramienta crítica para desnaturalizar lo que la sociedad presenta como evidente.
La semiología es la ciencia de las formas, centrada en las estructuras que permiten la significación. Más allá del contenido, Barthes analizó cómo los sistemas de signos construyen y naturalizan ideologías, desvelando su carácter culturalmente condicionado
7 La escritura
«La escritura es precisamente ese compromiso entre una libertad y un recuerdo».
El grado cero de la escritura, parte I de la edición de 1997 de Siglo XXI editores
Esta cita pertenece a la primera obra importante de Barthes y encapsula una tensión fundamental que atraviesa toda su teoría de la escritura. El concepto de «grado cero» representa un intento de teorizar la posibilidad de una escritura neutral o transparente, libre de las marcas de la tradición literaria y la ideología.
La noción de compromiso en esta cita es la clave. La tensión está entre la «libertad» del escritor —su deseo y capacidad de crear algo nuevo— y el «recuerdo», esto es, el peso de la tradición literaria, las convenciones del lenguaje y las expectativas sociales que inevitablemente condicionan cualquier acto de escritura. Siempre escribimos en la tensión que existe entre lo que aportamos y la tradición que hace que hayamos podido aportar algo.
Barthes sugiere que toda escritura se sitúa en esta intersección entre la voluntad individual y la herencia colectiva. El escritor no puede escapar completamente de las formas y convenciones heredadas (el «recuerdo»), pero tampoco está completamente determinado por ellas. La escritura es precisamente el espacio donde se negocia esta tensión.
El «grado cero» representa un horizonte utópico: la posibilidad de una escritura que escape de las determinaciones sociales y literarias. Aunque Barthes reconoce que este ideal es probablemente inalcanzable, funciona como un concepto crítico que nos permite examinar cómo diferentes escritores negocian su relación con la tradición literaria y las convenciones sociales.
SIGUE LEYENDO
8 El amor y el discurso amoroso
«El lenguaje es una piel: yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras a manera de dedos, o dedos en la punta de mis palabras».
Fragmentos de un discurso amoroso, «La conversación»
Este libro es uno de los más fascinantes de Barthes (y estos años, un fenómeno editorial). En él, Barthes exploró la dimensión corporal y afectiva del lenguaje amoroso. Si antes se trataba del texto y sus formas, y luego del texto y sus interpretaciones, ahora se trata del texto amoroso: ¿qué enuncia y cómo es el el discurso de un enamorado?
Pero no se trata de pensarlo desde un sitio ideal, sino de corporeizar ese discurso: qué viscosidades tiene, cómo respira, por qué anhelos supura… En ese sentido, la metáfora de la piel es particularmente significativa. Y es que la piel es tanto un órgano de separación como de contacto. El discurso del que ama es una piel: está en permanente contacto con el otro, pero experimenta siempre un abismo que no consigue sortear: la fusión nunca puede darse. Y es también en un sentido literal: cuando nos enamoramos se nos eriza el lenguaje, sentimos cada carta como una caricia. Más que nunca, el contacto entre dos enamorados es un tacto compartido.
En fin, en los Fragmentos, Barthes presenta el discurso amoroso como un sistema de figuras recurrentes. En este caso, hemos analizado la de la comunicación. Es importante notar que estas figuras no son simples convenciones literarias: son gestos corporales y afectivos que se repiten a través de la historia del amor occidental. Y todas tienen el mismo centro de gravedad: el amante que habla es como un cuerpo que toca.
En la escritura, hay una tensión entre libertad y tradición. El «grado cero» es un horizonte utópico que revela cómo los escritores lidian con la herencia literaria
9 La crítica
«La crítica no es una traducción, sino una perífrasis».
Crítica y verdad, página 74 de la edición de de 1972 de Siglo XXI editores
Esta concisa pero profunda declaración encapsula la visión barthesiana de la crítica literaria y representa un momento crucial en los debates sobre la naturaleza y función de la crítica. Al rechazar la idea de la crítica como traducción, Barthes cuestionó la noción tradicional de que el trabajo del crítico consiste en descifrar o revelar un significado oculto pero determinado que existe en el texto. La metáfora de la traducción implica la existencia de un significado original que puede ser transpuesto fielmente a otro lenguaje, una idea que, como vimos, Barthes consideró siempre errónea.
En su lugar, Barthes propuso que la crítica era más bien una perífrasis: un rodeo, una elaboración, una expansión del texto original. Esta conceptualización sugiere que la crítica es fundamentalmente creativa y productiva, no meramente interpretativa. El crítico no descubre significados preexistentes, sino que participa en la producción de nuevos significados en diálogo con el texto.
El crítico expande el texto, le da vida, le introduce en nuevas épocas, en nuevos ambientes; explora, en fin, ese campo inacabado del significado que vimos con la muerte del autor. El crítico es un lector ávido, un lector que busca tensiones productivas, otros caminos.
10 La cultura y el poder
«La lengua, como ejecución de todo lenguaje, no es ni reaccionaria ni progresista; es simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir decir, sino en obligar a decir».
Lección inaugural (1977), página 120 de la edición de Siglo XXI de 1993
La filosofía de Barthes, como vemos en el artículo, es una filosofía del lenguaje desde todos sus ángulos: la interpretación, los signos, la imagen como texto, el discurso amoroso… En la lección inaugural que dio en el Collège de France de 1977, Barthes culminó sus análisis sobre la relación entre el lenguaje y el poder.
Hablar de que el lenguaje es fascista no es ninguna figura retórica, no es ninguna hipérbole. Es, más bien, una puntualización precisa sobre la naturaleza coercitiva del lenguaje. Es verdad que la concepción tradicional del poder lo concebía mediante la prohibición explícita (¡prohibido esto!, ¡prohibido lo otro!), pero Barthes apostaba por una concepción del poder y del lenguaje más sutil. El poder no funciona tanto prohibiendo, sino que nos obliga a decir las cosas de ciertas maneras, nos obliga a organizar nuestro pensamiento según estructuras predeterminadas.
Así, la distinción clave es entre impedir-decir y obligar-a-decir. El lenguaje no es simplemente un medio neutral de comunicación, sino un sistema que impone formas específicas de pensar y expresarse. A nivel gramatical, la lengua nos obliga a especificar ciertas categorías (género, número, tiempo) incluso cuando podrían ser irrelevantes para lo que queremos expresar.
A nivel léxico, las palabras disponibles en una lengua determinan qué distinciones podemos hacer y qué aspectos de la realidad podemos nombrar. A nivel discursivo, los géneros y convenciones establecidos limitan las formas en que podemos articular nuestras experiencias. La referencia al fascismo es particularmente significativa porque sugiere que esta coerción lingüística es sistemática y totalitaria: no podemos escapar del lenguaje ni usar el lenguaje sin someternos a sus reglas y categorías.
Javier Correa Román (Madrid, 1995) es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Redactor de FILOSOFÍA&CO, es autor de cinco libros, los últimos publicados: Estética y Emancipación. Hacia una teoría del arte de lo común (2021), Micropolítica del amor. Deseo, capitalismo y patriarcado (2024), y, en Libros de FILOSOFÍA&CO, Arte en la era digital (2023) y Nihilismo (2025). Es librero de malaletra.



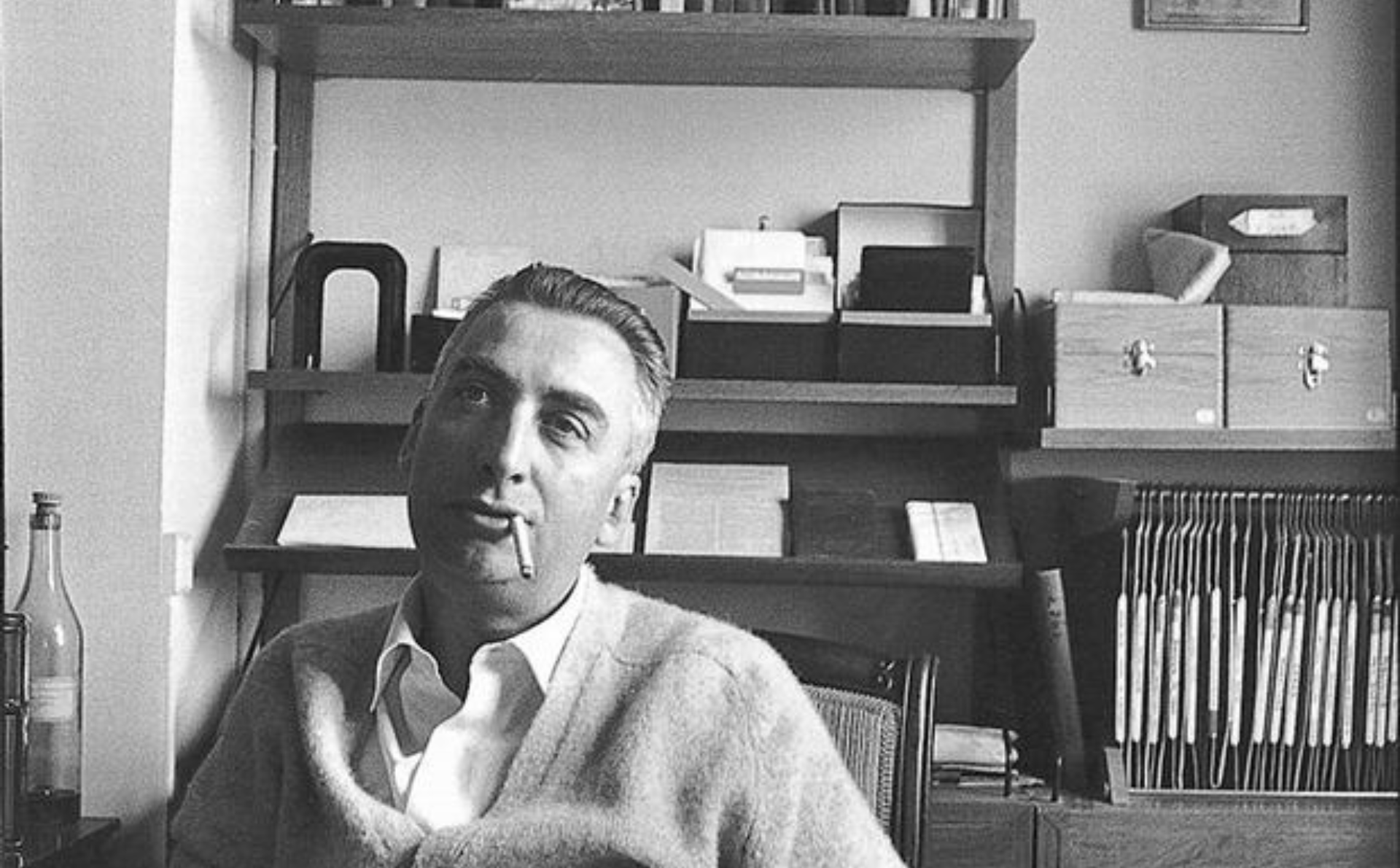
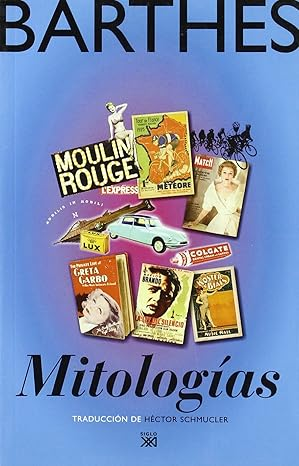

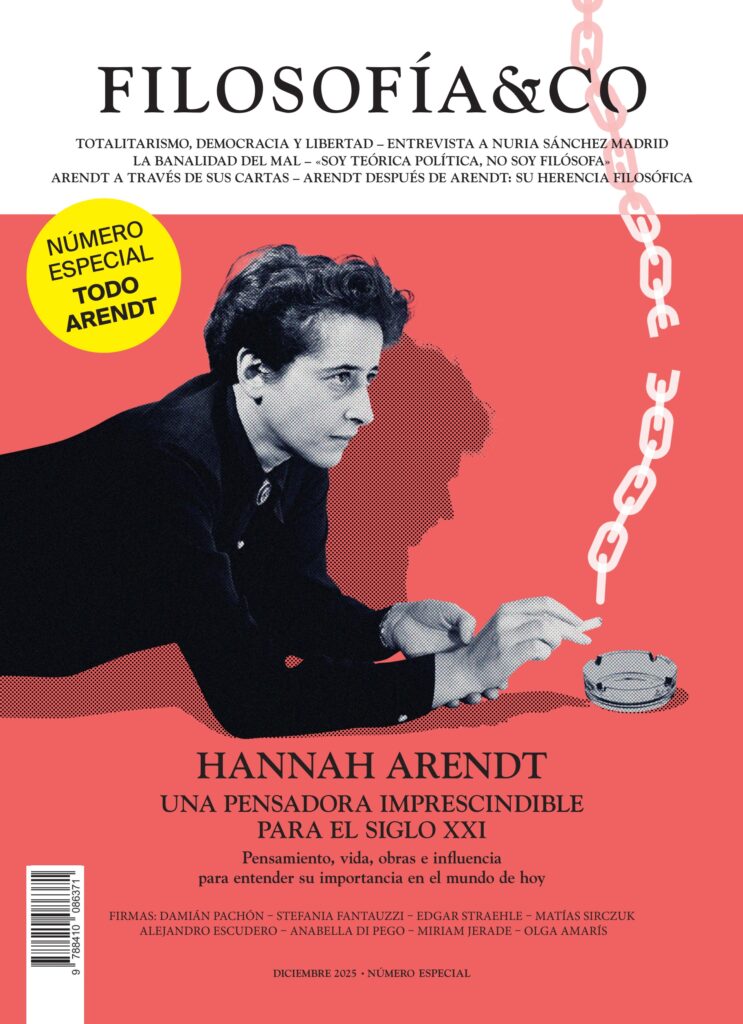


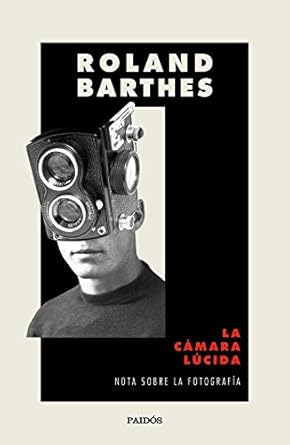

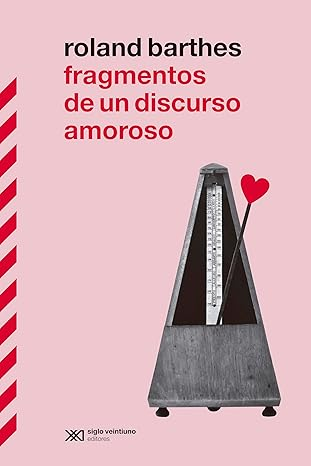





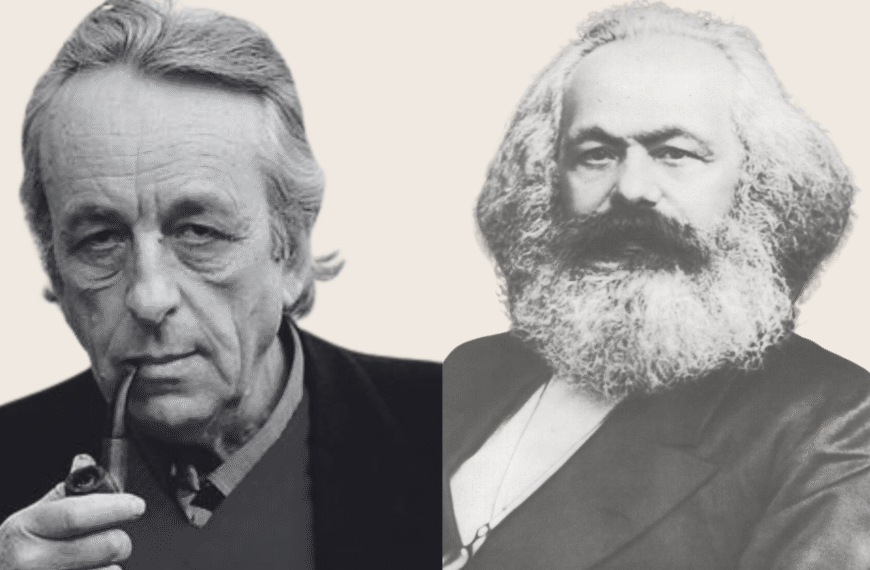





Deja un comentario