Introducir un discurso sobre las ventajas y los claros del acontecimiento siniestro del exilio supone, en principio, toda una provocación que banaliza la tragedia, en su mayoría anónima, de individuos que tienen que sufrir en la propia corporeidad la sustracción de todo el andamiaje que configura una vida digna. Sería, además, caer en la tentación de generalizar el discurso de unos pocos afortunados para los que su exilio de luxe supuso la oportunidad de hacerse un nuevo nombre en el extranjero y de gestar toda una obra rica en hibridaciones, sinergias y originales interferencias en el contexto cultural conquistado.
Porque todo exilio tiene una faceta de conquista y todo exiliado es un conquistador en potencia que irrumpe con su conspicua diferencia en una sociedad que, en principio, cree no necesitarle, obviando así la tesis arendtiana sobre la pluralidad diferenciada como condición imprescindible de la existencia humana. La gran proeza del exiliado consiste, en estos términos, en hacerse imprescindible por insustituible.
Parece, pues, que la cuestión orbita en torno a la mejor manera de instaurar la diferencia como principio de convivencia en una sociedad que, agravada su miopía cognitiva, sigue enredándose en prerrogativas, posponiendo lo inevitable y provocando con ello la extenuación de cientos de exiliados sirios, afganos, iraníes, palestinos, colombianos, sudaneses y demás Odiseos contemporáneos.
En nuestro tiempo, sin duda, el de los setenta millones de desplazados forzados, resultaría una obscenidad entonar una loa acerca del beneficio que supone tener que exiliarse. Ante la evidencia preclara de los refugiados de nuestro tiempo, no se puede poner punto final como pedía Julio Cortázar en los años ochenta.
Asimismo, de poco sirve apagar la conciencia porque, al encenderla, siguen estando ahí, ellos, los otros, aún más cercanos y aduciendo una fraternidad de destino: su destino, el de todos. Lo que se impone no es el silencio, «el silencio disonante que deja en el aire la palabra entrecortada», sino la voz y la urgencia de pensar y de repensar el exilio a contrapelo, como lo hicieron María Zambrano y Hannah Arendt, sin escatimar en los sinsentidos y en el horror, para llegar, finalmente, a comprenderlo en su totalidad poliédrica: los dados poliédricos del exilio que siempre aterrizan en la casilla que queda fuera del tablero y que marcan el preámbulo de un nuevo juego con sus nuevas reglas.
Vivimos en tiempos de crisis, de oscuridad y de catacumbas, que dirían las protagonistas de estas páginas, siendo muy conscientes, sin embargo, de que tras semejante apelativo se encuentra el verdadero semblante de la época: moramos en tiempos de oportunidad. Pero morar, como lo entendieron ellas, no como una simple ocupación del espacio, sino como una acción permanente de ahondamiento en busca de los cimientos más profundos para rescatarlos y sacarlos a la luz, más brillantes que en su origen, más sólidos.
Zambrano afirma al respecto que todo tiempo de crisis está marcado por el sentimiento de la inquietud, ante el cual el sujeto tan solo tiene a su disposición dos respuestas: sucumbir al miedo inventando fantasmas en forma de enemigos imaginarios, en cuyo caso la figura del exiliado o del emigrante viniendo allende los mares representan a la perfección la amenaza del desconocido, del radicalmente Otro; o, por el contrario, trascender la inquietud.
Esta última opción, la más encomiable, y la que sin duda adoptaron tanto Arendt como Zambrano, consiste en la planificación y en la creación del mundo de después de la crisis, un espacio mejorado y diáfano, surcado de puertas y de ventanas para salir al encuentro del recién llegado. Hay un cuadro, hijo también del destierro, que representa a la perfección esta labor constructora del exiliado.
En 1955, la pintora española exiliada en México, Remedios Varo, pintó una obra titulada El flautista, que como un sueño, o como una visión mística proyectándose en el plano del imaginario, representa la edificación de un castillo al ritmo de la música que toca el personaje central. En el cuadro de Varo, el flautista es un músico ambulante, un exiliado, tal vez, quien, al concertar armonías con su instrumento, propulsa las rocas del suelo una a una, hasta configurar todo un edificio flotante, en movimiento constante, una casa-roulotte que en su camino va fundando el espacio habitable.
Por ello, en el contexto de la crisis crónica en la que se encuentra la humanidad, entendida esta en sus dos acepciones antes enunciadas; esto es, como sima y como salto, sí que se hace legítimo el discurso alternativo de estas dos autoras, pensadoras y filántropas protagonistas de este libro, quienes intuyeron un envés revelador que hace del exilio el lugar propicio para que tenga lugar el desvelamiento de la propia subjetividad, así como la adquisición de la capacidad hermenéutica para la comprensión y la reconciliación con los sinsentidos del transcurso histórico.
«Amo mi exilio», confiesa María Zambrano en un artículo publicado en el periódico ABC el 28 de agosto de 1989. Y este alegato sentimental no plantea en sí una provocación pergeñada ya en el regreso, sino toda una declaración de amor intelectual al modo spinoziano, por el cual el exilio se concibe como una dimensión esencial de la vida humana que configura, a la vez que define.




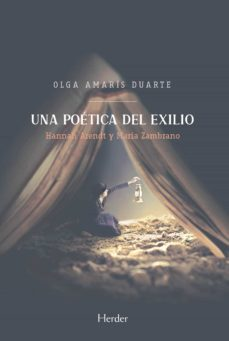




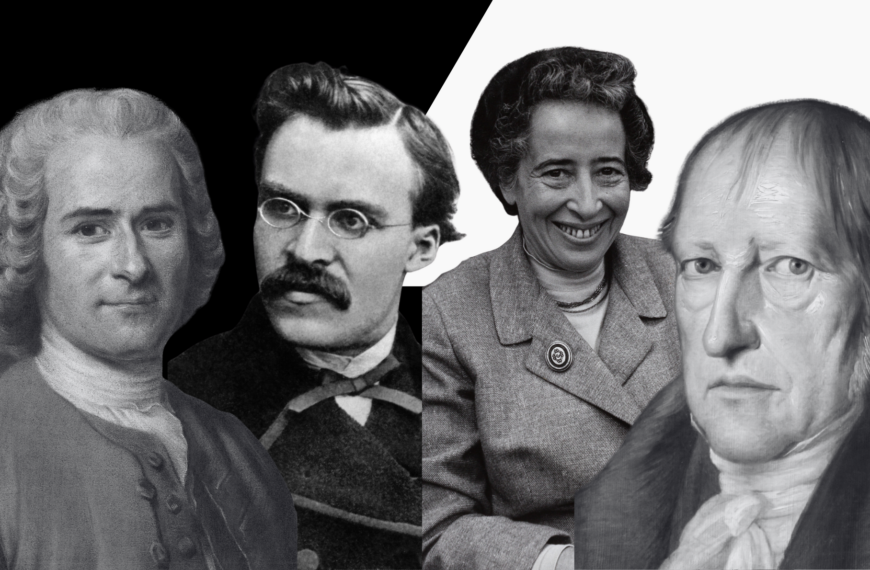
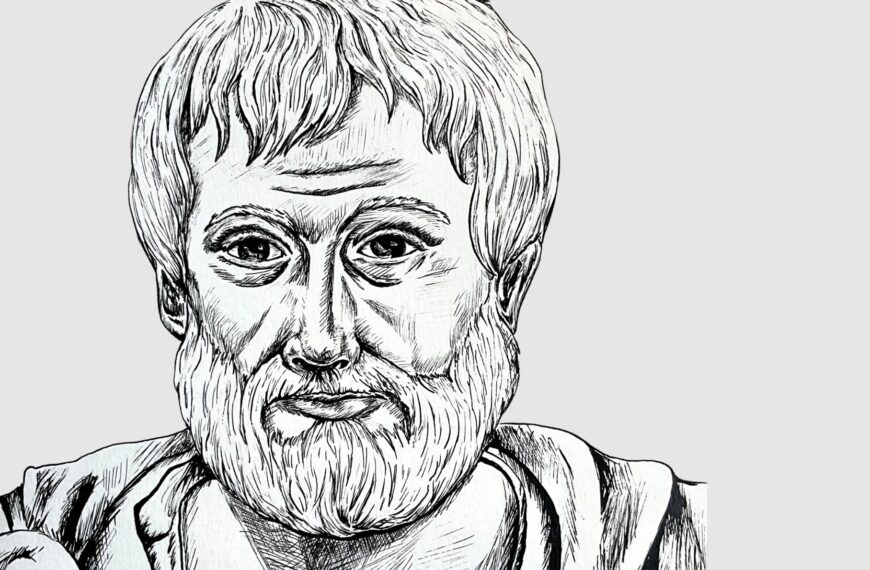




Deja un comentario