Fue con la obra La sociedad del cansancio con la que Byung-Chul Han llamó la atención en Alemania, abriendo campo a toda una serie de críticas tanto positivas como negativas que lo acompañan aún hoy. Amado por muchos, detestado por otros, protagonista de libros sobre por qué no leerlo y de tesis en todos los ámbitos de la academia sobre el valor de sus investigaciones, Han es de esos pensadores que no pasan inadvertidos en una sociedad en busca de respuestas a la pregunta sobre qué hacer frente a la crisis que actualmente rodea al mundo.
En este artículo se presenta no solo una aproximación a la obra de Byung-Chul Han, sino un recorrido articulado por su trabajo, el cual se asemeja más a un concierto de cámara que a un tratado filosófico tradicional. Desde sus influencias de Heidegger y Hegel, pasando por sus estudios culturales y el trabajo crítico de sus obras principales sobre el capitalismo y sus malestares, hasta lo que sería su propuesta teórica para resistir al sistema y emanciparse de él.
El pensamiento de Byung-Chul Han, compuesto de tonos y ritmos en apariencia repetitivos, pero que son parte de una escritura filosófica más próxima a una composición musical que a un sistema complejo de estructuras como la de otros autores contemporáneos, responde a una necesidad humana de algo más dentro de un mundo desértico dominado por un sistema donde prima el interés económico.
Entre jardines, cine, poesía y religión, Byung-Chul Han es un autor polifacético que intenta armonizar todo el andamiaje autoral que ha estudiado durante largos años. Leerlo es sumergirse en una heterodoxia que se evidencia desde el formato de sus libros hasta la combinación de autores e ideas que presenta.
Aunque crítico con la mayoría de sus autores de cabecera, pero la vez respetuoso con ellos, su filosofar es un lento ejercicio del pensamiento, el cual se detiene en el camino a contemplar; no es inmediato, sino que es un rodeo incesante desde el cual se devela el pensar como un baile de salón parsimonioso que concluye en el valor que tiene para la vida la duración de las experiencias que son vividas por los seres humanos. De ahí el valor de su obra para la filosofía contemporánea y de ahí el motivo de este escrito.
Entre jardines, cine, poesía y religión, Han es un autor polifacético que intenta armonizar todo el andamiaje autoral que ha estudiado durante años
Siguiendo el rastro del caracol
Hacia la mitad de su Loa a la tierra, Han menciona: «Me gustan los caracoles con su propia casa a cuestas. Se parecen a mí. Además, son tan lentos y parsimoniosos como yo». Una sencilla mención que refleja mucho de lo que este autor plasma en su filosofía: una reafirmación subjetiva, y por ende política, de la lentitud. El caracol es el animal que identifica a Han y encarna un valor que radica, además, en su propia historia personal, la cual está marcada por un lento proceso de adaptación a una tradición ajena: la cultura, la lengua y el pensamiento alemanes.
El viaje de Byung-Chul Han como filósofo comienza en Seúl (Corea), mucho antes de llegar a Alemania, hacia 1982, donde se gradúa como ingeniero metalúrgico. No ejerció esta profesión, pero le sirvió de excusa para satisfacer no solo la presión social que vivía en Corea, sino también la de sus padres, quienes, como señala en el documental de Isabella Gressel sobre él (Müdigkeitsgesellschaft: Byung-Chul Han in Seoul und Berlin), ignoraban que su hijo había viajado a Alemania con la intención de estudiar Filosofía en la Universidad de Friburgo, así como Literatura alemana y Teología en la Universidad de Múnich.
Su llegada a Alemania —que tuvo como primera parada Clausthal-Zellerfeld, donde se suponía que continuaría sus estudios en metalurgia— sirvió para consolidar un enamoramiento que hasta la fecha no se ha roto: aquel amor a la filosofía.
«Al final de mis estudios [en metalúrgica] me sentí como un idiota. Yo, en realidad, quería estudiar algo literario, pero en Corea ni podía cambiar de estudios ni mi familia me lo hubiera permitido. No me quedaba más remedio que irme. Mentí a mis padres y me instalé en Alemania pese a que apenas podía expresarme en alemán»
Han da un salto de fe: se arroja a un país cuya lengua y cultura desconoce, y donde apenas tiene medios para subsistir. Detrás de él solo hay una fuerza basada en su amor por la filosofía; la presencia de Eros (el amor) es fundamental dentro del pensamiento de Han y precisamente es este concepto el que sirvió de motor para conseguir su deseo de formarse como profesor de Filosofía.
El caracol es el animal que identifica a Han y encarna un valor que radica, además, en su propia historia personal, la cual está marcada por un lento proceso de adaptación a una tradición ajena: la cultura, lengua y pensamiento alemanes
En cierto sentido, este acto de desobediencia ante sus padres es un acto de amor, que dio lugar a toda una serie de romances posteriores (como con la lengua alemana o la música) que lo llevarían a consolidar su pensamiento no como una mera crítica filosófica erudita que retoma a autores para fundamentar ideas, sino como una teoría respaldada por toda una experiencia personal; esta se refleja y sustenta en aquellos autores que le permitieron comprender su propio quehacer filosófico como un mundo donde el pensamiento y la vida confluyen en una sola figura que es más cercana a una partitura que a un tratado.
Esto se aprecia en la propia perspectiva que tiene Han sobre su proceso de escritura, como mencionó en su conferencia en Leipzig:
«En una clase magistral, el genial pianista francés Alfred Cortot advirtió, haciendo referencia a ‘El poeta habla’, la última pieza de Escenas infantiles, de Schumann: ‘Il faut rever, pas jouer‘. Hay que soñar, no tocar. Adaptando sus palabras a mi escritura, a mi pensamiento, yo diría: ‘Il faut rever, il faut chanter, pas écrire’, hay que soñar, hay que cantar, no escribir, porque es el poeta que habla. En último término, el filósofo es un poeta, tal vez incluso un mago con chistera y varita mágica. No en vano, Adorno decía de su amigo Walter Benjamín que era ‘un mago’».
Este camino cimentado en el amor hacia la verdad —que para Han se encarna en la filosofía— dará lugar a toda una experiencia personal en la que el idioma alemán, así como su tradición filosófica, van a jugar un papel trascendental a la hora de relacionarse con el mundo y, al mismo tiempo, con el pensamiento. Esto implica pensar la posición de Han como migrante, la cual envuelve ubicarlo discursivamente en un entre cultural, es decir, es un habitante fronterizo, lo que, como se desarrolla más adelante, está presente en todos sus escritos.
Si para Byung-Chul Han, siguiendo la tradición filosófica platónica y heideggeriana, es Eros el que da lugar al conocimiento, es necesario pensar cómo en el propio autor acontece esa aparición de Eros. En el caso de este autor surcoreano, su amor por Alemania surge a los dieciséis años (aunque en otros textos dice que fue a los diecisiete o dieciocho), cuando su madre le trae unos discos de Bach: «Al escucharlo, sentí que Alemania era mi hogar espiritual», dijo Han en una entrevista para El País.
Esta fascinación lo llevará a emprender la tarea de, una vez llegado a Alemania, estudiar su lengua a través de las obras La fenomenología del espíritu, de Hegel, y Ser y tiempo, de Heidegger (autores cuya importancia será capital a lo largo de su filosofía) en un proceso lento y parsimonioso en el que el lenguaje no solo será una herramienta, sino un recorrido del espíritu por un camino de reflexión y de conocimiento para configurar la forma en que Han vive y comprende la existencia.
«Cuando escuché por primera vez, con diecisiete o dieciocho años, la Chacona de Bach para violín solo, decidí, aunque de forma inconsciente, que el alemán y Alemania serían mi patria espiritual. Creo que en mi anterior vida fui tal vez alemán; quizá un vecino de Holderlin que lo venerase como a un dios».
Germanófilo como ningún otro, el encanto de Byung-Chul Han por Alemania lo llevó a adoptar este país como segunda nacionalidad debido a la hospitalidad que le ofrecieron y, desde ahí, se convirtió en lo que Hannah Arendt denominó «inmigrante ideal» (ideale Einwanderer), aquel que descubre y ama las montañas del lugar al que llega a vivir. Para Han, su relación con la tradición alemana no es solamente una cuestión de estudio filosófico, sino que forma parte de su propia subjetividad.
Su posición como inmigrante nacionalizado, de habitante fronterizo entre culturas, le ha permitido relacionarse con Alemania en un tránsito casi dialéctico en el que sus raíces coreanas poco a poco fueron asimiladas por su amor hacia Alemania, hasta el punto de trasladar dichas raíces a lo más profundo de su intimidad y entregar su cotidianidad a la germanofilia que desde joven ha cultivado. Algo que dejó en claro en su artículo para el Frankfurter Allgemeine:
«Un día me nacionalicé alemán y renuncié a cambio al pasaporte coreano. Ahora soy alemán. Entre tanto hablo alemán mejor que mi lengua materna, que realmente se ha reducido a una mera lengua materna, pues de hecho solo hablo coreano con mi madre. Mi lengua materna se me ha vuelto extraña».
Su amor por Alemania se concreta en su tesis para obtener su doctorado en Filosofía en el año 1994 (doce años después de su llegada a Alemania), un manuscrito que versó sobre el concepto de estado de ánimo en Martín Heidegger y que lleva por título Heideggers Herz. Zum Begriff der Stimmung bei Martin Heidegger (El corazón de Heidegger. El concepto de «estado de ánimo» de Martin Heidegger). Este escrito sería publicado dos años después por la editorial Wilhelm Fink, en Múnich, y marcaría el inicio de su carrera pública como filósofo, así como el antecedente bibliográfico de todo su pensamiento actual.
Su posición como inmigrante nacionalizado, de habitante fronterizo entre culturas, le ha permitido relacionarse con Alemania en un tránsito casi dialéctico en el que sus raíces coreanas poco a poco fueron asimiladas por su amor hacia Alemania
Entre poeta, músico y filósofo, Byung-Chul Han se apropia del romanticismo, el idealismo y la fenomenología alemana para poder entrar en el enmarañado tejido de la sociedad, buscando ser como el tábano socrático, es decir, una persona que cuestiona el statu quo planteando preguntas y dudas a la comunidad. Su forma de hacer filosofía está vinculada más al trabajo con lo onírico que al academicismo universitario, por lo que es necesario analizar qué implica para Han el filosofar —el ejercicio del pensamiento en sí mismo— antes de iniciar el camino por su trayectoria filosófica.
Esto es así porque mediante la comprensión de su proceso de escritura se develan facetas que pueden pasar desapercibidas a la hora de leer a un autor que se considera más del lado del arte y la estética que aquel de la reflexión rígida en la que puede llegar a caer el pensamiento institucionalizado. Esto dijo en su entrevista para Philosophie Magazine:
«Soy profesor de Filosofía en una Escuela Superior de Arte. Seguramente soy demasiado vivaz para un seminario filosófico en una universidad. La filosofía académica en Alemania, por desgracia, está totalmente anquilosada y es completamente inerte. No se interesa por el presente, por los problemas sociales del presente».
De este modo, se tiene ante sí como un filósofo que responde a una interpretación de Nietzsche en la cual el filósofo debe ser poeta. En el caso de Byung-Chul Han, no es solo la poesía la que interviene, sino que existe en él un interés particular por artes como la música, el cine y la literatura. Esto es algo que se puede apreciar en su trabajo paralelo a la escritura; su película Der Mann, der einbricht, de 2017, es un ejemplo de cómo para él el arte tiene una función en la construcción de una forma de vida que no esté atada a los parámetros de la sociedad del entendimiento.
Pero su cinta no es solo una puesta en escena, sino que es una combinación de narrativas en las que convergen música, representación simbólica y una exposición filosófica sobre la función que tiene la estética, de ahí que las Variaciones Goldberg de Bach interpretadas por los actores tengan el protagonismo verdadero en la película.
Debe resaltarse esta pieza cinematográfica de Byung-Chul Han, porque en su elaboración este sintetiza no solo su visión de lo que es el filosofar, sino que condensa su tema de estudio principal y el concepto que ha atravesado su experiencia vital: el amor (Eros), del mismo modo que el objeto de sus críticas —entiéndase, la sociedad del rendimiento—.
Entre poeta, músico y filósofo, Byung-Chul Han se apropia del romanticismo, el idealismo y la fenomenología alemana para poder entrar en el enmarañado tejido de la sociedad, buscando ser como el tábano socrático, una persona que cuestiona el statu quo planteando preguntas y dudas a la comunidad
Este experimento artístico de Byung-Chul Han retrata al filósofo no como un académico en el sentido estricto de la palabra, sino como un individuo dispuesto a encontrar la verdad a partir de las formas existenciales que se encuentran en el mundo de la vida —concepto que designa las posibilidades de la experiencia humana en su relación constitutiva con la existencia cotidiana— que rodea a las personas y cuyo saber solo puede expresar por medio del arte:
«El amor no depende de nuestra iniciativa. Nos toma por sorpresa y nos hiere. El amor requiere la herida. En mi película hablo del amor como una herida. La sociedad del rendimiento, dominada por el verbo poder y en la que todo es iniciativa y proyecto, no puede acceder al amor en calidad de herida y pasión».
Así pues, se debe volver a la música, ya que no solo fue por medio de ella que encontró su amor por Alemania —el cual lo llevará a seguir su sueño lejos de Corea—, sino que aquella cumple una función capital en su proceso creativo a la hora de pensar.
Entre su escritorio, su jardín y su piano, Byung-Chul Han recorre su casa a la espera de que el pensar lo atraviese: no es un proceso frío de búsqueda, sino que el pensamiento, para este autor, ocurre como el amor, de golpe; de ahí que lo seduzca con una sonata de Bach o una caminata entre las flores de su jardín:
«Cuando no se me ocurre nada, me acerco a mi piano, a mi Steinway. Es mi amada. Y toco a Bach. Yo no pienso: se piensa. Para mí, pensar es agradecer. Cuando toco el piano acuden a mí pensamientos hermosos y, sencillamente, digo ‘gracias’, grazie».
Por esto, el ejercicio filosófico de Byung-Chul Han no debe entenderse como una estructura arquitectónica erigida dentro de los grandes rascacielos de la erudición académica, sino como una sonata que resuena en las calles de dichas edificaciones, como un subalterno de la poesía antes que del anquilosamiento filosófico que puede surgir en la universidad cuando se pierde el espíritu original propio de la filosofía.
En este aspecto, Byung-Chul Han está más cerca de Sófocles, Eurípides y Esquilo que de Platón y Aristóteles. Al final, todo esto surge de ese amor fundacional que parece atravesar tanto el pensar Han como su vida personal; no obstante, queda entonces la pregunta: ¿cómo se desenvuelve esta erosofía a lo largo de la obra de este autor?
La música no solo fue el medio por el que encontró su amor por Alemania, el que lo llevará a seguir su sueño lejos de Corea, sino que aquella cumple una función capital en su proceso creativo a la hora de pensar
SI TE ESTÁ GUSTAND0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
Heidegger, el espejo deformante
La influencia de Heidegger en la filosofía de Byung-Chul Han es evidente. No solo marca la pauta del tipo de crítica que estará presente, sino que indica directamente el tipo de antecedente filosófico del que parte el autor. El corazón de Heidegger no es solo su tesis doctoral, sino que, al mismo tiempo, funciona como el inicio de todo su concierto; el nombre del libro indica su función dentro de su pensamiento: Heidegger es el corazón que bombea sangre en todo el pensar de Han.
Todas sus primeras publicaciones están compuestas precisamente de una necesidad por proponer un tipo de reflexión filosófica desde la cual crea las bases para su posterior crítica a la sociedad del rendimiento, la digitalidad y su propuesta de emancipación por la vía del aroma.
El corazón de Heidegger, Caras de la muerte y su Martin Heidegger. Eine Einführung (escritos entre 1996 y 1999) son la base de su perspectiva filosófica. Cada uno a su modo constituye parte de lo que es la composición fundamental de la filosofía de Han: la fenomenología existencial como punto de partida para la comprensión de las formas de vida posibles en el mundo de la vida.
Byung-Chul Han recurre a Heidegger como el primer ladrillo en el levantamiento de un edificio crítico que está orientado a buscar elementos para la comprensión de formas filosóficas y existenciales de entender la realidad para, de esta manera, crear una práctica que permita al individuo adentrarse en ese sentido perdido en el marco del advenimiento del neoliberalismo. En El corazón de Heidegger deja esto claro:
«Heidegger devuelve al mundo el olor de la madera de roble. El enmarcamiento metafísico del mundo tendrá que enmarcar también el olor… El todo mundano de Heidegger no se puede aclimatar al clima de pensamiento posmoderno. En el pensamiento posmoderno se puede constatar la ausencia total de olor, de paisaje o de naturaleza».
Para Byung-Chul Han, Heidegger es un habitante del campo, es decir, es un pensador que comprende el aroma como un elemento intrínseco a la relación del individuo con el mundo de la vida. El aroma —que para Han es una interpretación del tiempo en el cual este posee una orientación y un valor para el sujeto— le permite constituirse como un ser poseedor de una historia propia y una narrativa personal que le viabiliza una ubicación espaciotemporal en la existencia.
En un sentido, Heidegger es un espejo en el cual Han se refleja: existe ahí una apropiación por parte de Han de la filosofía de Heidegger y de toda su posterior continuación en autores como Lévinas y Derrida.
El sentido de reflejo implica que Han es capaz de comprenderse como un filósofo que responde a un contexto filosófico específico —en este caso, el heideggerianismo— para empezar a inmiscuirse en los debates del mundo desde esta perspectiva. No obstante, esta primera interpretación pasa por una transformación, dejando de ser un reflejo exacto para convertirse en una visión deformada, lo cual implica una distancia crítica por parte de Han frente a Heidegger.
Han recurre a Heidegger como el primer ladrillo de un edificio crítico orientado a buscar elementos para la comprensión de formas de entender la realidad y así crear una práctica que permita al individuo adentrarse en ese sentido perdido en el marco del advenimiento del neoliberalismo
Esta idea de apropiarse de la filosofía de un autor para posteriormente distanciarse de él (algo necesario al filosofar, pero que suele olvidarse) es un proceso frecuente en las obras de Byung-Chul Han. El caso de Heidegger es el más evidente, ya que, tras haberse apropiado de su pensamiento y profundizado en él para construir un lente crítico con la que observar el mundo, Han se separa del autor para poder aproximarse a este con voz propia, algo fundamental para todo proceso filosófico en el que un autor desea no solo quedarse en la posición crítico-descriptiva, para dar paso a una disposición propositiva hacia el mundo.
Esto último aspecto es justamente el segundo sentido que Heidegger tiene en el pensamiento de Byung-Chul Han: el sentido de un espejo deformado que no solo refleja al propio Han tal cual, sino que ahora la figura de Han se torna única y propia. Lo que se expone en El espíritu de la esperanza es un ejemplo claro de esto:
«Heidegger desconoce el futuro como horizonte abierto a nuevas e insospechadas posibilidades que no ha habido hasta ahora. Según Heidegger, nada de lo que proyectamos en el mundo se sale de los límites de su condición de haber sido arrojado. El pensamiento de Heidegger se ocupa de lo que campa en su esencia, de lo que campa como habiendo sido. En su pensamiento no cabe lo nonato, lo que jamás ha existido. Para él, lo más importante es regresar a lo sido, es decir, a la esencia que campa».
A su modo, lo que hace Byung-Chul Han es aplicar la propia reflexión heideggeriana sobre la lejanía y la cercanía, de modo que pueda acontecer el pensar: «La cercanía lleva inscrita la lejanía como su contrincante dialéctico. La eliminación de la lejanía no genera más cercanía, sino que la destruye», dice Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto.
Por lo tanto, este sentido deformado de Heidegger responde a que al momento de acercarse a él está inscrito al mismo tiempo en un proceso crítico de distancia, solo así Han está seguro de que aquello que acontece no es únicamente una repetición de lo mismo, sino la aparición de la tonalidad, de la variante.
El pensar, siguiendo a Byung-Chul Han, acontece en la tensión dialéctica ante la diferencia —lo otro—, de ahí que con Heidegger se acontezca como tensión. No se trata exclusivamente de una contemplación plácida de las ideas, la mera cercanía, sino una cercanía que posea inscrita en su interior una correcta lejanía crítica. Heidegger, al igual que con Foucault o Derrida, es objeto de este proceso del pensar como un doble movimiento entre lo cerca y lo lejos; el espejo deformante refleja y al mismo tiempo tensiona la imagen para producir algo nuevo.
Esto es lo que el lector encuentra en todo el pensamiento de Byung-Chul Han, un Heidegger deformado que no por ello es menos Heidegger que el de Ser y tiempo, sino uno que habla con el mundo actual y se inscribe en el debate de la contemporaneidad. Han funciona aquí como una caverna en la que hace eco la voz heideggeriana, la cual se ve afectada por las mismas condiciones en la que resuena.
El pensar, siguiendo a Han, acontece en la tensión dialéctica ante la diferencia, de ahí que con Heidegger se acontezca como tensión. No se trata exclusivamente de una contemplación plácida de las ideas, la mera cercanía, sino una cercanía que posea en su interior una correcta lejanía crítica
Es en ese resonar donde tienen lugar distintos tonos de Heidegger: un Heidegger interpretado —en el sentido musical de la palabra— por el propio Han desde el piano de su espíritu y que se expresa en las ideas que presenta al lector. Parte de lo que recubre la crítica haniana al mundo de la digitalidad y a la posmodernidad —entendida como el acontecer de una decadencia de la experiencia humana tanto con el tiempo como con el espacio— está impregnada, entonces, de un Heidegger que es, principalmente, un campesino que labra la tierra.
En él, Byung-Chul Han ve un espejo que refleja y deforma, ya que provee su pensar de una capacidad de comprender el peso experiencial que el mundo perdió en algún punto de su historia con la presencia totalitaria de la técnica sobre el sujeto.
Con Heidegger, Byung-Chul Han encuentra la tierra no solo como materia, sino como ontología de la experiencia del ser humano en el mundo. La fenomenología existencial heideggeriana funciona en Han como la materia prima para su devenir jardinero, siendo esto último el culmen de su filosofía del aroma: la lentitud como fenómeno básico para la presencia de la experiencia humana.
El doble sentido de Heidegger en la filosofía de Byung-Chul Han, entonces, permite mimetizar ideas y dar lugar a nuevas, construyendo así las bases de todo lo que luego viene en Han como la teoría de la narratividad y la función del arte en el ser humano. Como señala en Loa a la tierra, «el jardinero es también un coleccionista. Deja que las flores le inspiren. Medito sobre la mano del jardinero. ¿Qué toca? Es una mano amorosa, que espera, paciente. Toca lo que todavía no existe. Custodia la lejanía. En eso consiste su dicha».
Así, Byung-Chul Han no teme beber de Heidegger para su filosofía; en ese sentido, es un heideggeriano más. Pero como buen discípulo, no teme separarse de él para poder dar lugar a su propia voz y ritmo. Los tonos de Heidegger son interpretados por Han para darle una armonía a todo el concierto que él mismo está llevando a cabo en su pensar.
El proceso de Byung-Chul Han consiste en detenerse en Heidegger, posarse sobre él tal como los insectos que tanto le llaman la atención, de manera que sea posible contemplar, reflexionar y, de este modo, estar en el mundo con el espíritu dispuesto a entrar en la tierra. Lo último se tiene que comprender no solo como una dimensión pasajera, sino como una configuración ontológica de lo que es el estar vivo. Es con Heidegger que Byung-Chul Han da lugar a otro autor para poder pensar la constitución subjetiva del sujeto en su complejidad, sépase, Hegel.
Con Heidegger, Byung-Chul Han encuentra la tierra no solo como materia, sino como ontología de la experiencia del ser humano en el mundo
SI TE ESTÁ GUSTAND0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
La tanatología de Byung-Chul Han
Justamente bajo la estela de Heidegger tiene lugar el primer tópico fundamental, si se quiere, de la filosofía de Han: la muerte. Esto se comprende cuando se analiza otro libro de Byung-Chul Han, Caras de la muerte, el cual permite contemplar desde el principio el tono que va a acompañar la reflexión haniana: la muerte no es un punto final en la existencia humana, sino que tiene su lugar dentro de la vida de los individuos y es a partir de esta misma que se articula un sentido para todos aquellos que transitan la vida.
«La muerte no es un mero punto final, sino un punto cero de la vida, donde esta comienza. La muerte siempre ha empezado ya a hablar, a apuntar, a hacer de ventrílocua con la vida, en torno a la muerte proliferan fenómenos», dice Byung-Chul Han en dicho libro. Desde esta perspectiva, el lector puede discernir que la muerte no es una presencia monstruosa o atemorizante para este filósofo, sino que constituye la esencia de algo más.
La cotidianidad haniana, en este aspecto, está impregnada de una mortalidad en la que descansan todas las decisiones y experiencias que las personas realizan. Esto se debe a que, para Byung-Chul Han, la muerte funciona como un intermediario, como un entre, en el cual el yo y lo otro se comunican para entablar una relación.
Byung-Chul Han presenta la muerte como un punto de apertura para la experiencia de la finitud, de modo que toda relación del ser humano con la muerte está cargada de una forma compleja en la que se debe considerar la manera en que este es vivido por la persona. Como señala en Muerte y alteridad, su tesis de habilitación como profesor universitario para la Universidad de Basilea:
«La muerte se irradia sobre el existir para el otro. Un cierto existir para morir corre parejo con un cierto existir para el otro. Por eso resistirse a morir conduce a una hipertrofia del yo, cuyo peso aplasta todo lo que no es el yo. Pero ante la inminencia de la muerte también puede despertarse un amor heroico, en el que el yo deja paso al otro. Tal amor también promete una supervivencia. De este modo, en torno a la muerte surgen complejas líneas de tensión que se entrecruzan entre el yo y el otro».
Habitar el mundo, en este sentido, se vuelve una negociación con la muerte, en la medida en que esta se presenta como la negación absoluta de lo que uno es, esto es, un ser vivo.
La muerte, así, se ubica dentro de la estructura subjetiva humana como una ontología negativa de lo humano, en la medida en que está presente en el núcleo de la experiencia humana de estar vivo, pero como un concepto que se encuentra constituido como lo contrario a la vida. La muerte es la esencia de lo humano y funciona como una negatividad permanente con la que uno se relaciona a lo largo de la existencia. Esto es así en la medida en que surge la relación del sujeto con su propia finitud.
La cotidianidad haniana está impregnada de una mortalidad en la que descansan todas las decisiones y experiencias que las personas realizan. Esto se debe a que para Byung-Chul Han la muerte funciona como un intermediario, como un entre, en el cual el yo y lo otro se comunican para entablar una relación
Y es que no es para menos, ya que, para Byung-Chul Han, la relación del sujeto con la muerte funda una herida subjetiva que no habla al propio individuo lastimado. Esta herida funciona como un encuentro con aquello que, hasta el momento, se mantenía escondido en la oscuridad del propio sujeto y es la consciencia atravesada por la muerte la que devela lo que se encuentra oculto en lo más recóndito de aquella subjetividad que se aferra a su propia identidad.
Para el filósofo, la identidad se torna un problema a la hora de analizar la subjetividad humana. Esto es así debido a que la presencia del capitalismo reproduce identidades homogeneizadas que se aferran a identidades en apariencia libremente construidas, pero que en realidad están sistemáticamente elaboradas para reproducir el sistema.
En sus primeros libros, Byung-Chul Han sienta las bases de su teoría crítica hacia el sujeto. En el caso de la muerte —como experiencia humana íntima y cargada en su esencia por la negatividad— es un concepto que es fundamental para la elaboración de una subjetividad libre de control.
La relación con lo distinto no solo se limita a lo externo, sino que gravita alrededor de nociones primordiales que dan soporte a la vida de aquellas personas. De ahí que en Caras de la muerte se enfatice en la función existencial de la muerte en relación con la subjetividad como una herida ontológica (la muerte es negatividad pura) que habla al sujeto:
«Asumir la muerte en la conciencia no consiste solo en asignar a la muerte, generosa o magnánimamente, un sitio en la conciencia, de modo que la muerte pase a ser un contenido de la conciencia mientras la conciencia misma se mantiene incólume en su forma anterior. Más bien sucede que la muerte hace que se tambalee la imagen que la conciencia tiene de sí misma. Con la experiencia del horror la conciencia entra en contacto con lo distinto de ella misma».
Esta herida ontológica es una huella existencial que queda impresa en lo humano a la hora de estar en el mundo y que hace posible la presencia de otro tipo de experiencias que dan sentido a la vida. La tanatología haniana constituye una reflexión fenomenológico-existencial que está orientada a la crítica de la subjetividad adormecida que se ahoga en la pura positividad.
La muerte, desde el enfoque de Byung-Chul Han, se convierte en un tábano socrático que irrita esa dimensión puramente positiva de la vida que busca anular la dialéctica de la subjetividad, por lo que no es solo un simple tema de interés por parte de Han recién graduado de su doctorado.
La herida, en tanto que dolor que habla, se hace presente para mostrar aquella oscuridad latente en lo humano. No puede solo desaparecer, sino que se posa ligeramente sobre el corazón para recordarle el papel vital del tiempo a la hora de tomar en consideración el estar-vivo. Para Byung-Chul Han, la finitud da significado a todo pensamiento y acción que se llevan a cabo en una vida.
Por medio de esta tanatología, Han propone un intercambio simbólico entre vida y muerte, el cual provee de sentido a ambos conceptos. A su modo, estos dos términos se articulan en una orientación necesaria para el desenvolvimiento existencial de lo humano. Por ello, en La sociedad paliativa el tema de cómo en tanto que individuos nos relacionamos con el dolor se vuelve importante:
«Si hoy nos resulta especialmente difícil morir se debe a que ya no es posible hacer que el final de la vida llene a la muerte de sentido».
La relación con lo distinto no solo se limita a lo externo, sino que gravita alrededor de nociones primordiales que dan soporte a la vida de aquellas personas
SI TE ESTÁ GUSTAND0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
La crítica a la algofobia (el miedo al dolor) se sintetiza en Byung-Chul Han como una tanatofobia, la cual constituye parte del ejercicio de control de la sociedad capitalista actual. La vida y la muerte pierden su equilibrio dialéctico, el mismo que sostiene la existencia y la dota de una orientación hacia algún tipo de sentido creado desde su singularidad subjetiva. Por su parte, el régimen paliativo del sistema se sustenta desde una posición en la cual se alimenta y reproduce desde el inestabilidad subjetiva y existencial del sujeto para poder potenciar su praxis del rendimiento de orden competitiva e hiperindivualizada.
Esto último es así en la medida que, como decíamos antes, para Byung-Chul Han el pensamiento atravesado por la muerte implica un plantarle cara a la negatividad en su sentido más esencial, pues la muerte es negatividad pura. Este ejercicio del espíritu da como resultado una relación directa con la diferencia: «La muerte no es un mero final de la vida pensada como proceso biológico. Más bien es un especial modo de ser. La muerte llega hasta la vida como un ‘misterio del ser’», dice en La sociedad paliativa, afirmando ese potencial existencial y orientador que es necesario en el ser humano para encontrar un sentido propio de su vida.
A través de la muerte —y su relación con el dolor como experiencia— Byung-Chul Han construye una crítica a los dispositivos positivos de control que funcionan dentro del capitalismo. Parte del espíritu nihilista que domina la actualidad, siguiendo a Han, se da justamente por la pérdida de lazo con la muerte y con sus experiencias resultantes (como el duelo y la melancolía), lo cual hace que el sujeto gravite sin rumbo en un mundo de hiperestímulos positivos que le permiten sostenerse en la fantasía de una existencia carente de sufrimientos, dolores y pérdidas. Una advertencia que Byung-Chul Han señala al final de La sociedad paliativa:
«La vida indolora en una felicidad permanente habrá dejado de ser una vida humana. La vida que ahuyenta y proscribe su negatividad se suprime a sí misma. Muerte y dolor van juntos. En el dolor se anticipa la muerte. Quien pretenda erradicar todo dolor tendrá que eliminar también la muerte. Pero una vida sin muerte ni dolor ya no es una vida humana, sino una vida de muertos vivientes. El hombre abjura de sí mismo para sobrevivir. Posiblemente llegue a alcanzar la inmortalidad, pero habrá sido al precio de la vida».
La tanatología haniana busca, entonces, construir un espacio para reflexionar sobre la muerte como experiencia fundamental de la vida, puesto que en dicho ejercicio del espíritu se puede apreciar cómo aparecen la muerte y el dolor como un conceptos dialecticos que configuran modos de ser afines a la vida, no a esa muerte en vida que el sistema aprovecha para su beneficio.

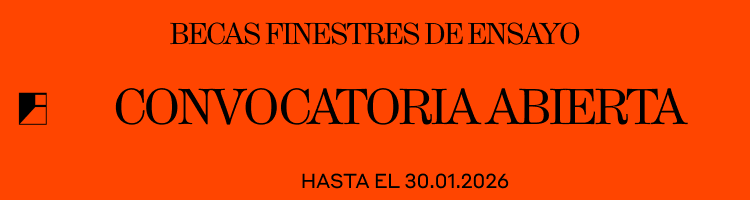




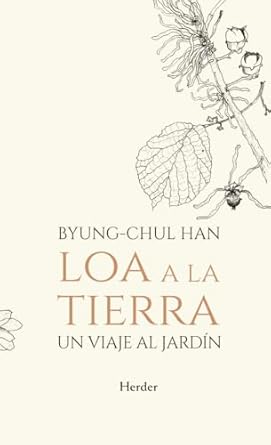


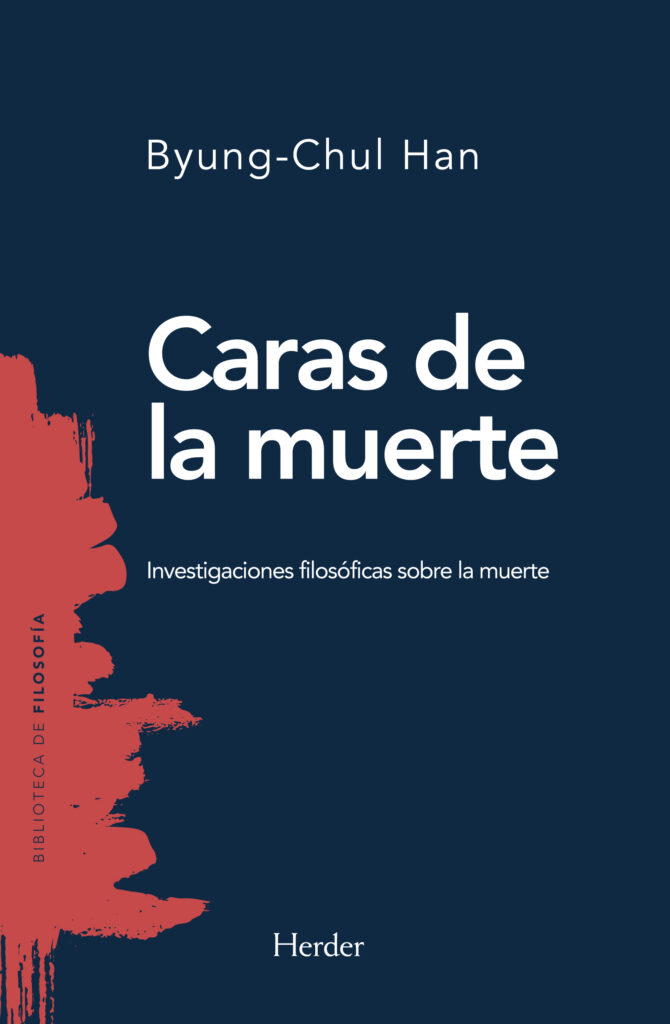
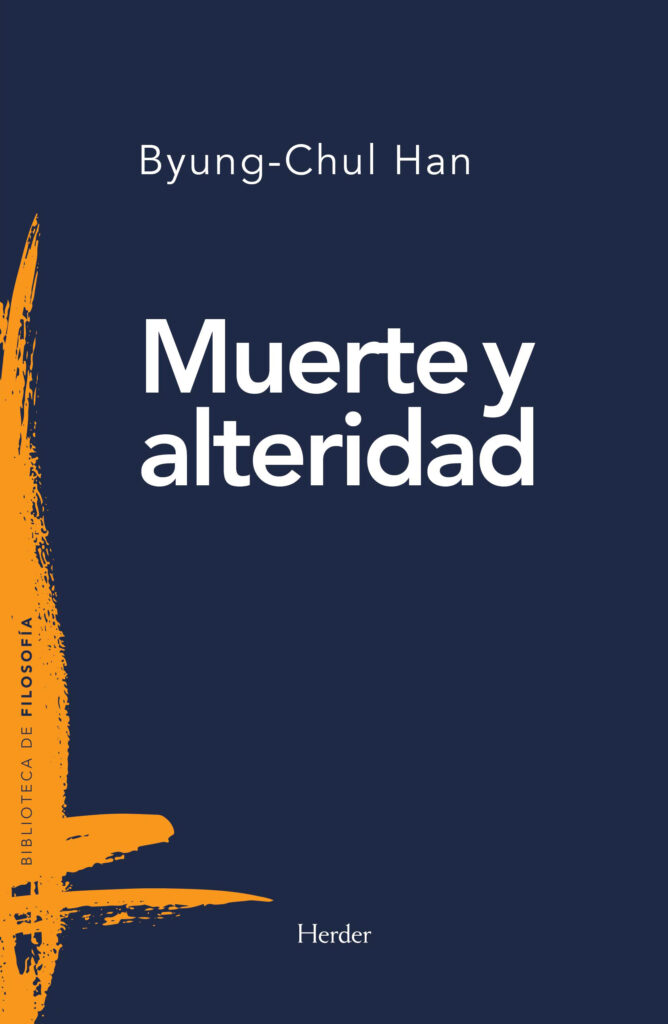

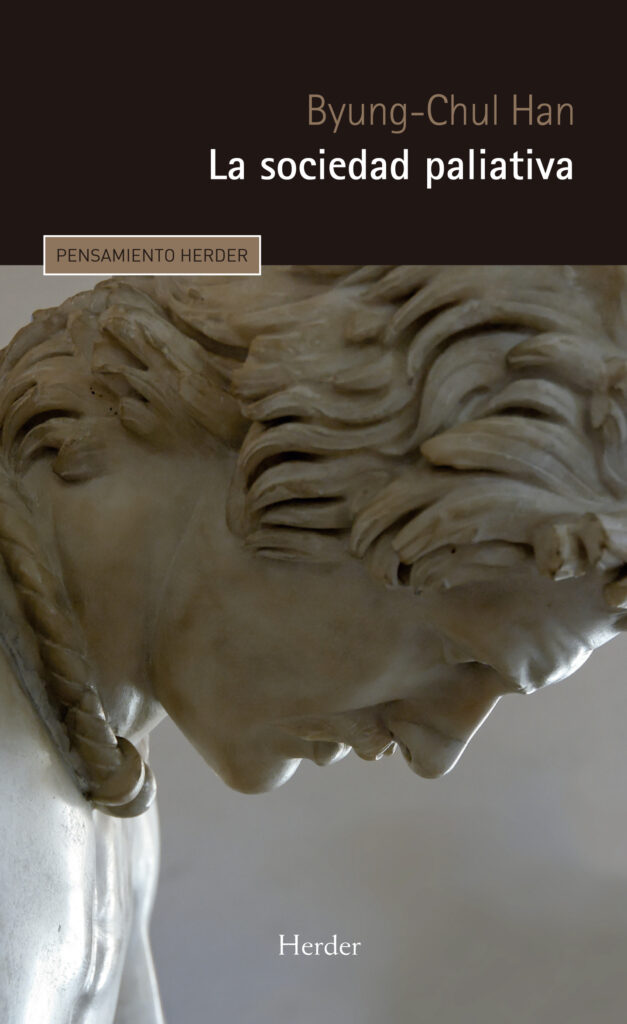
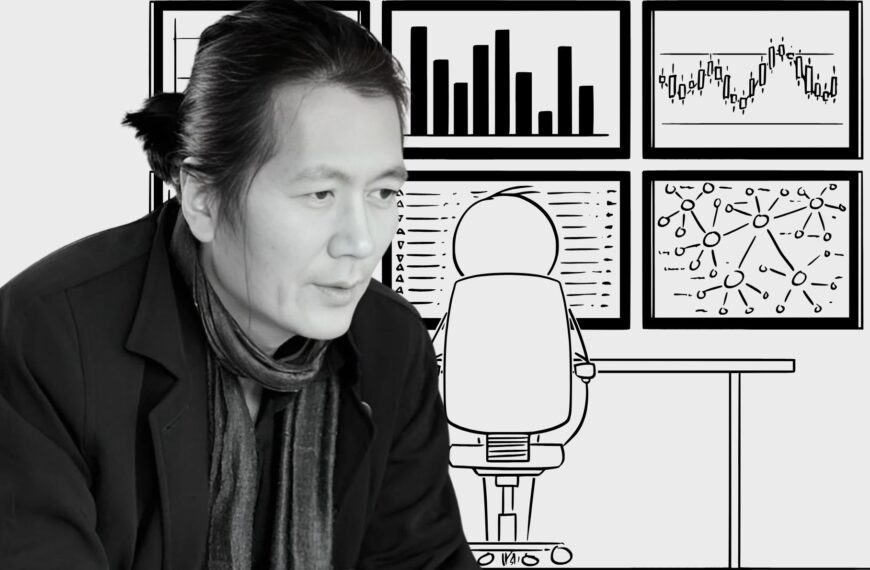

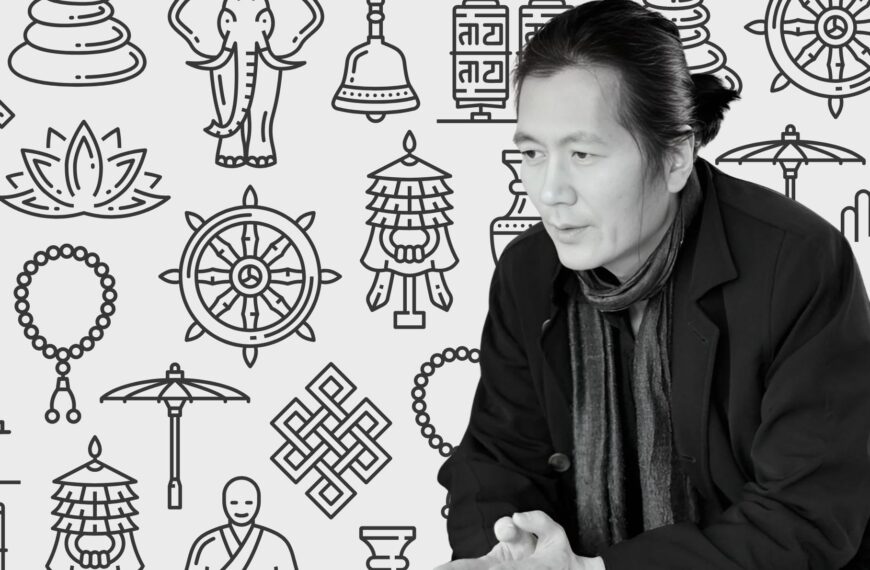

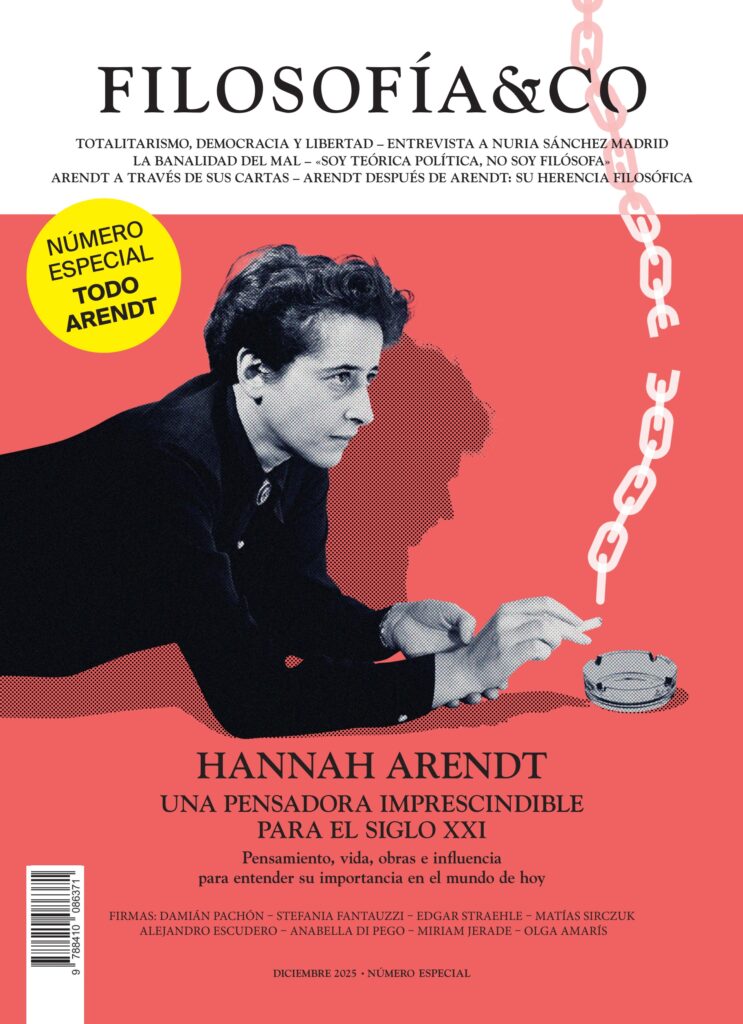




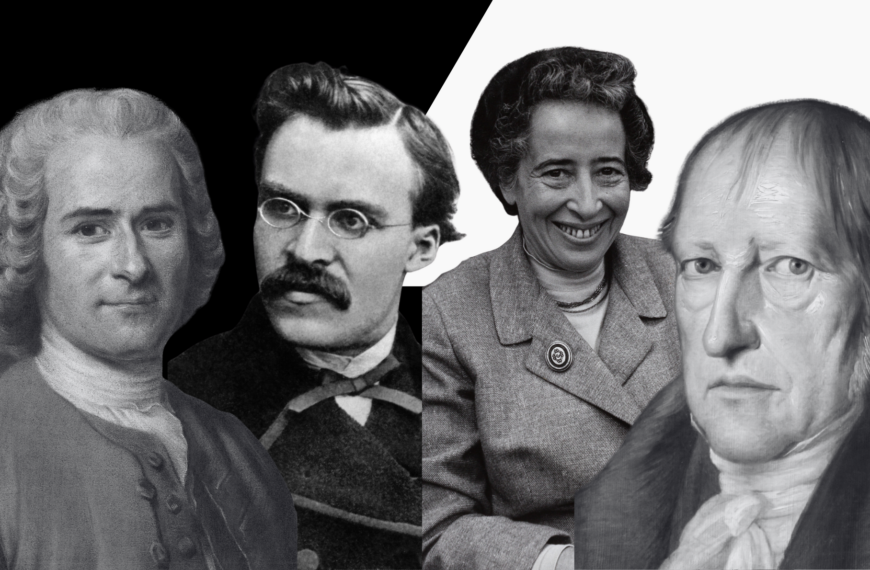
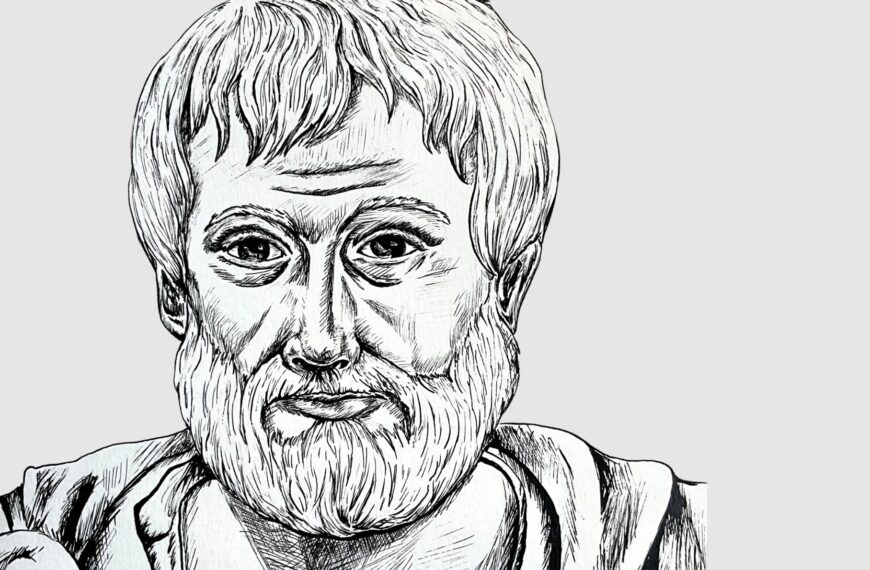
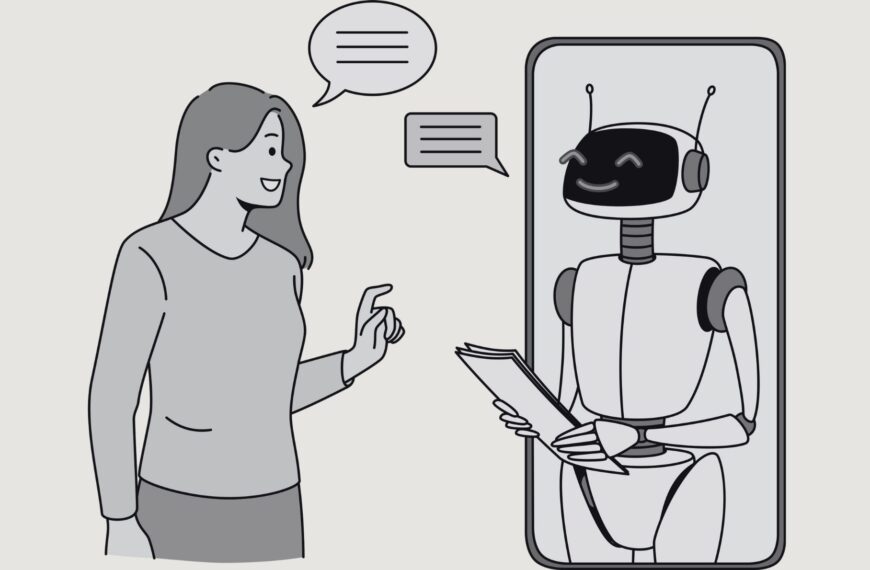




Deja un comentario