El amor y su dolor
¿Por qué duele el amor? Parece sencillo responder, pero no lo es tanto. Parece sencillo porque podemos pensar, intuitivamente, que el amor duele porque remueve y conmueve casi la totalidad de nuestro ser. ¿Cómo no va a doler aquello en lo que ponemos casi todo lo que tenemos en juego? Parece obvio.
En En caso de amor. Psicopatología de la vida amorosa, reeditado ahora por Lumen, Anne Dofourmantelle va un paso más allá y se pregunta por qué el amor no solo duele, sino por qué nunca termina de satisfacernos. ¿Por qué nunca termina de doler? ¿Es que acaso puede pensarse el amor por fuera de la angustia? ¿Por qué persistimos en una espera que nos hace sufrir si esa persona no va a volver? ¿Por qué nos mantenemos en una relación sosa, anodina, sin deseo ni alegría? Y es más: ¿por qué a ese conformismo material le llamamos «amor»?
El tema es complejo porque parece un lugar común entre todos nosotros que los seres humanos buscamos naturalmente el placer y evitamos el dolor, como sostuvo Epicuro. Dofourmantelle explora en En caso de amor cómo eso no puede aplicarse a la vida humana en general y al amor en particular: las experiencias amorosas son un ejemplo de que persistimos en estructuras que nos duelen.
Quizá es que al amar (y en el resto de cosas, claro) no somos ya tan animales, si es que alguna vez lo fuimos. O quizá somos, como dice Dofourmantelle, «animales hechos de pulsión y lenguaje». Animales que tienen dentro la extraña pulsión de buscar siempre lo que no tenemos, la extraña pulsión de volver a ese punto de partida de abandono materno, de intentar saciar un agujero como quien intenta agarrar la lluvia con la mano. No es que volvamos al dolor cuando amamos, es que tenemos una herida de nacimiento que no conseguimos cerrar: «El amor, la búsqueda de un siempre en parte perdido lugar de ternura».
Anne Dufourmantelle explora en En caso de amor por qué el amor duele y nunca nos satisface del todo. Más allá del placer, el amor parece guiado por una falta imposible de colmar, una herida de origen que nos impulsa a buscar lo inalcanzable
En nuestro interior, un vacío
La tesis de Dufourmantelle es sencilla (y clásicamente psicoanalítica): nacemos de una falta y el amor es el movimiento de nuestros cuerpos en torno a esa falta. Al nacer, experimentamos la separación con nuestra madre y desde entonces arrastramos siempre ese vacío. Dentro de nosotros hay siempre una falta. Por eso el amor es verdaderamente invisible, y no porque no se vea, sino porque en el centro del amor, en el centro de nuestras relaciones, siempre hay un hueco. Su textura es invisible.
Aunque esto parece contraintuitivo, porque cuando amamos estamos poseídos por una alegría tormentosa, anidamos en un bosque donde nada nos falta, donde todo nos rebosa. ¿Cómo explicar esta aparente esencia contradictoria? ¿Cómo podemos decir que el amor es llenado, pero que también es falta? Quizá porque el amor es esa mezcla contradictoria. En palabras de la autora:
«¿De qué está hecho entonces el amor? ¿De qué remiendo, de qué hechura mal tejida en parte toma su consistencia para valer tan poco y resistir, sin embargo?».
Este es el misterio del amor.
SIGUE LEYENDO
El deseo y nuestro pasado
Quizá la contradicción se resuelva porque el vacío que sentimos siempre en nuestro interior es un vacío del pasado, una «mochila» que arrastramos. Puede que momentáneamente nos sintamos llenos y completos, pero esto no elimina el hueco de nuestras palabras. O, quizá, la tesis sea la siguiente: es precisamente porque tenemos ese hueco en nuestro interior que buscamos llenarlo a toda costa en relaciones donde se nos promete seguridad, exclusividad, jerarquía. Como apunta Sara Torres en el prólogo del libro:
«El deseo nunca va a existir solo en conversación con su propio tiempo. En él se expresarán conflictos e intensidades pasadas, hablan en lenguajes antiguos que preexisten a la subjetividad consciente y nos vuelven extraños para nosotros mismos. Nuestro deseo está hecho también de la esperanza y del terror de nuestras abuelas».
Esta idea resulta particularmente iluminadora: en el deseo actual, en el beso que damos ahora mismo, se está plegando todo un tiempo pasado, toda una serie de anhelos heredados. El caudal tormentoso del presente y su enamoramiento loco nace de un vacío arriba, en las montañas de nuestro interior. Por eso a veces persistimos en lugares que no nos satisfacen: por una falta que desconocemos, por un vacío en torno al cual gravitan muchas de nuestros gestos inconscientes.
De ahí que, al amar, nos volvamos extraños a nosotros mismos, nos descubramos en un territorio desconocido, nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto que me daña? ¿En torno a qué orbito? ¿Por qué sigo con esta persona? ¿Por qué no puedo dejar a una persona que no me llena? ¿Por qué no puedo dejar de amar a una persona que no me corresponde? Hay un dislocamiento fundamental que se produce al orbitar en torno nuestra falta.
Dufourmantelle sostiene que el amor nace de una falta original: el vacío dejado por la separación materna. Buscamos llenarlo, pero el deseo siempre arrastra un pasado oculto. Enamorarse es adentrarse en lo desconocido, orbitando en torno a lo que nos falta
Protegernos del amor
Se entiende, pues, que la primera paciente de En caso de amor acuda a la consulta de su terapeuta pidiendo por favor que le quiten de encima el amor. No quiere sufrir. No quiere tener que enfrentarse a su falta. No quiere sentir que la pueden volver a abandonar. Este caso plantea una pregunta fundamental que Dufourmantelle formula así: «¿Es que todo comienza siempre por este desasosiego, el amor, la amistad, la curación, esta efracción en sí de lo otro?».
Y es que frente a la intensidad potencialmente devastadora del amor, muchas veces desarrollamos estrategias de protección. Como señala Torres:
«El sujeto despliega a veces una estrategia de desensibilización. Ya no hay modo de saber si sufre, si está contento, triste, enojado o aterrado. Se cree invulnerable. Asumir entonces el riesgo de desautomatizar nuestros estados defensivos y atrevernos a sentir».
Podemos quitarnos el amor, sí, como también podemos quitarnos la piel. ¿No es acaso un mayor sufrimiento una condena a una vida sin nada que nos atraviesa (para gozar y para sufrir)? Este punto resulta particularmente relevante en nuestra época de pantallas y distracciones constantes, donde la edición y filtrado de nuestras emociones se ha convertido en una práctica cotidiana. La incapacidad para tolerar el malestar es, paradójicamente, lo que nos mantiene atrapados en patrones repetitivos de sufrimiento.
El amor inicia con desasosiego y el miedo al sufrimiento nos lleva a protegernos de él. Pero ¿acaso evitar el amor no es también una forma de sufrimiento? Anestesiarse frente al dolor impide experimentar la vida plenamente
El amor y sus fantasmas
Lo que resulta fascinante de este caso es la paradoja inherente a su demanda: ¿cómo puede pedirle a la terapeuta que le quite de encima algo que supuestamente no tiene? ¿Por qué le dice que le quite el amor si no está con nadie ni en ninguna relación? ¿Cómo podemos sufrir por el amor cuando no lo tenemos? ¿O no será que sufrimos siempre: cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos?
Ese amor fantasmal hace sufrir a la paciente precisamente porque es un hueco que la atraviesa. Como ella misma confiesa, «es del amor del que tengo miedo, querría que él no volviera jamás, pero no hago más que esperarlo». No hago más que esperarlo. La falta. El dolor. Esta ambivalencia revela la estructura contradictoria del deseo: tememos nuestros propios fantasmas al mismo tiempo que los convocamos. Anhelamos lo que en realidad nos da miedo.
De ahí el síntoma. En psicoanálisis, el síntoma es una formación del inconsciente que expresa un conflicto psíquico reprimido. No es solo una manifestación de una enfermedad, como en la medicina, sino una solución de compromiso entre un deseo inconsciente y la censura interna que lo reprime. Para Freud, los síntomas son sustituciones simbólicas de un deseo reprimido que encuentra una vía indirecta de expresión. En este sentido, pueden aparecer como angustia, conductas repetitivas, inhibiciones o incluso dolencias físicas sin una causa orgánica clara.
Pensemos, por ejemplo, en aquella persona que, para saciar su deseo de ser querida, busca siempre cierta convalecencia y malestar, porque, en estos estados, recibe un afecto profundo de sus allegados; una persona que siempre necesite cuidados y que sus interacciones con las demás funcionen bajo el paraguas de ser cuidado. Dufourmantelle ofrece una explicación profunda de esta aparente contradicción:
«El síntoma protege el lugar mismo del deseo, le permite al inconsciente guardar lo escondido, resguardado de los avatares de la vida y de la violencia de las emociones, se fija sobre este hombre perdido para siempre, así evita pensar, amar, en el presente».
Por eso los patrones. El síntoma funciona, pues, como un escudo protector que, paradójicamente, mantiene al sujeto atado a un patrón de sufrimiento. Pero lo hace porque soluciona un deseo reprimido, una falta o un vacío. El síntoma es siempre la solución precaria que nuestro cuerpo da a un elemento sin elaborar. Por eso sufrimos.
Amor y trauma
La reflexión sobre el trauma ocupa un lugar central en el libro. Dufourmantelle propone en el libro una visión radical del trauma como una experiencia de desaparición subjetiva. Algo nos traumatiza cuando no sabemos ni siquiera qué papel ocupamos, cuando no podemos siquiera pensarnos en esa escena:
«El trauma hace desaparecer al sujeto de la escena del crimen. Nada pasó, no hay ninguna persona para decir Yo. No hay sujeto, no hay resiliencia posible, no hay persona para leer el acto de acusación, no hay víctimas. El trauma se establece en la vergüenza, ahí donde el sujeto se abandona o se tuerce en el mismo».
Lo más inquietante del trauma es cómo se inscribe en la vida del sujeto, convirtiéndose en un centro gravitacional invisible:
«Entonces [el sujeto] se obstinará en revivir no exactamente este trauma, este trauma, sobre todo no ese, pero va a hacer un círculo alrededor de él quedar devastado interiormente al punto que el acontecimiento se introduce en el centro de su vida y lo carcome. Más intenso que lo que jamás te ocurrió».
Esta dinámica explica por qué, por ejemplo, una persona criada en una familia donde constantemente se amenazaba con el abandono, aunque este nunca llegase a producirse, vive protegiéndose perpetuamente contra un abandono que nunca ocurrió, pero que estructura toda su experiencia emocional. Y es que una de las tesis centrales del libro es que «finalmente eso que se repite en el amor son las condiciones de su aparición». Esta idea genealógica sugiere que el comienzo determina el destino, que las condiciones iniciales que posibilitaron la emergencia del amor continúan arrastrándose a lo largo de toda una relación.
El amor nos hace sufrir incluso cuando no lo tenemos, pues responde a una falta que nos atraviesa. Dufourmantelle explora cómo el síntoma protege el deseo reprimido y cómo el trauma configura nuestras relaciones, repitiendo las condiciones de su aparición
Amor y repetición
Así que el amor es, si no lo pensamos y si no nos hacemos más conscientes de nuestros patrones, fundamentalmente la repetición de aquello de lo que queremos huir: el abandono, la pérdida, el compromiso… Dufourmantelle profundiza en esta lógica de la repetición:
«De una vez la letanía repetitiva del síntoma que pesa sobre la vida del sujeto. Los síntomas hacen un bucle en torno a una x desconocida. Pero un día nos damos cuenta de que bajo la aparente diversidad de nuestras experiencias y la distribución desgraciada, creemos, del azar, puede haber tal vez una lógica del deseo, lógica que conduce a la vida a fracasar en el mismo punto, en el mismo afecto».
Esta observación resulta fundamental: lo que puede parecer una «distribución desgraciada del azar» (solo tengo mala suerte en el amor, siempre me encuentro a personas parecidas…) revela, bajo una mirada atenta, un patrón significativo que permite leer la lógica subyacente de nuestro deseo. En otras palabras, no es mala suerte, sino precisamente el síntoma de que algo pasa con nuestro inconsciente.
Ahora bien, la repetición es algo muy particular para pensar y la autora le dedica varias páginas a hacerlo. ¿Qué es lo que se repite cuando algo se repite? Cuando caemos en el mismo patrón una y otra vez, ¿qué se repite? «¿Eso lo que se repite? Falta. Y no lo pleno, lo vivo, el exceso. Es al contrario, eso que no se ha producido, eso que en el vínculo ha faltado, que ha estado escondido, vuelve indefinidamente». Lo que se repite es precisamente el vacío, la ausencia, lo que no tiene consistencia material pero que, sin embargo, nos ahoga como un fantasma sin cuerpo. Repetimos los traumas, los miedos, los fantasmas…
«La repetición se presenta precisamente como de la diferencia, siempre otra diferencial. Es una relación que se repite como una fracción matemática. Las dos cifras pueden cambiar, pero la relación que las une… Entonces hay que reducir la fracción para hacer aparecer la igualdad de los términos».
Si no se analiza, el amor repite lo que queremos evitar: abandono, pérdida, compromiso. Dufourmantelle sostiene que lo que se repite no es lo pleno, sino la falta. Bajo la apariencia de azar en nuestras relaciones, hay una lógica del deseo inconsciente
Una vida de alegría y de otros dolores
Frente a este panorama aparentemente sombrío, el libro propone una ética (o quizás una política) de la alegría, inspirada en un grabado de Herculano que Dufourmantelle cita: «Jamás hay que posponer ninguna alegría». Esta máxima contiene una sabiduría profunda que va a contracorriente de nuestra intuición habitual porque solemos asumir (como dijimos al comienzo del artículo) que los seres humanos evitamos naturalmente la tristeza y perseguimos la alegría, pero la realidad es que constantemente posponemos la alegría de una vida mejor (que podría venir mañana, cuando acabe lo que ahora me enreda), mientras persistimos obstinadamente en la tristeza.
La propuesta radical sería, entonces, atrevernos a renunciar al síntoma, a ese escudo protector que nos mantiene en un estado de sufrimiento conocido. Atrevernos a dejar quiénes somos en los patrones. Atrevernos, pues, a dolores nuevos: «¿Quieres salir de la tristeza? Entrégate entonces a las posibilidades de dolores nuevos». Entregarse a la posibilidad, construir la posibilidad de que ocurran cosas nuevas, aunque impliquen nuevos dolores, puede ser el camino para romper la repetición mortífera.
En caso de amor nos enfrenta a una visión del amor que va más allá de los lugares comunes sobre este sentimiento. Lejos de las narrativas románticas convencionales, Dufourmantelle nos presenta el amor como un territorio de riesgo, atravesado por fantasmas, repeticiones y traumas. Como señala Torres en el prólogo, «ser atravesadas por el presente, actuar en el presente a riesgo de gozar con la otra, a riesgo de morir con ella».
El amor implica siempre un riesgo fundamental: el de exponerse a la alteridad, a lo impredecible, a lo que puede devastarnos. Pero es precisamente en esa exposición donde reside la posibilidad de romper con la repetición mortífera, de «desautomatizar nuestros estados defensivos y atrevernos a sentir».
La propuesta ética que emerge de esta obra podría resumirse en la invitación a abandonar la seguridad del síntoma para aventurarse en territorios desconocidos del deseo, asumiendo que, como dice san Agustín en la cita que abre el libro, «me prendí fuego en tu paz». El amor es siempre esa combustión que amenaza nuestra paz interior, pero que también contiene la posibilidad de una transformación radical.
Quizás lo más valioso de En caso de amor sea que, para escapar verdaderamente del sufrimiento, no debemos evitar el dolor, sino atrevernos a experimentar dolores nuevos, diferentes a aquellos en los que nos hemos instalado cómodamente. Solo así podremos, tal vez, interrumpir la «letanía repetitiva del síntoma» y abrirnos a la posibilidad de un amor que no sea mera repetición de nuestros fantasmas, sino creación de algo genuinamente nuevo.

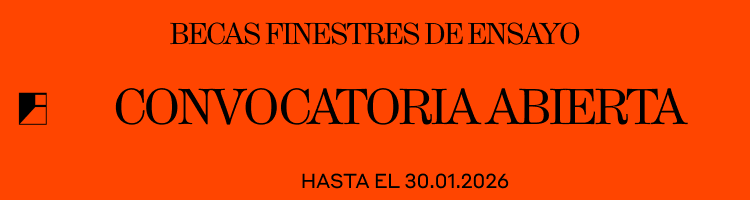


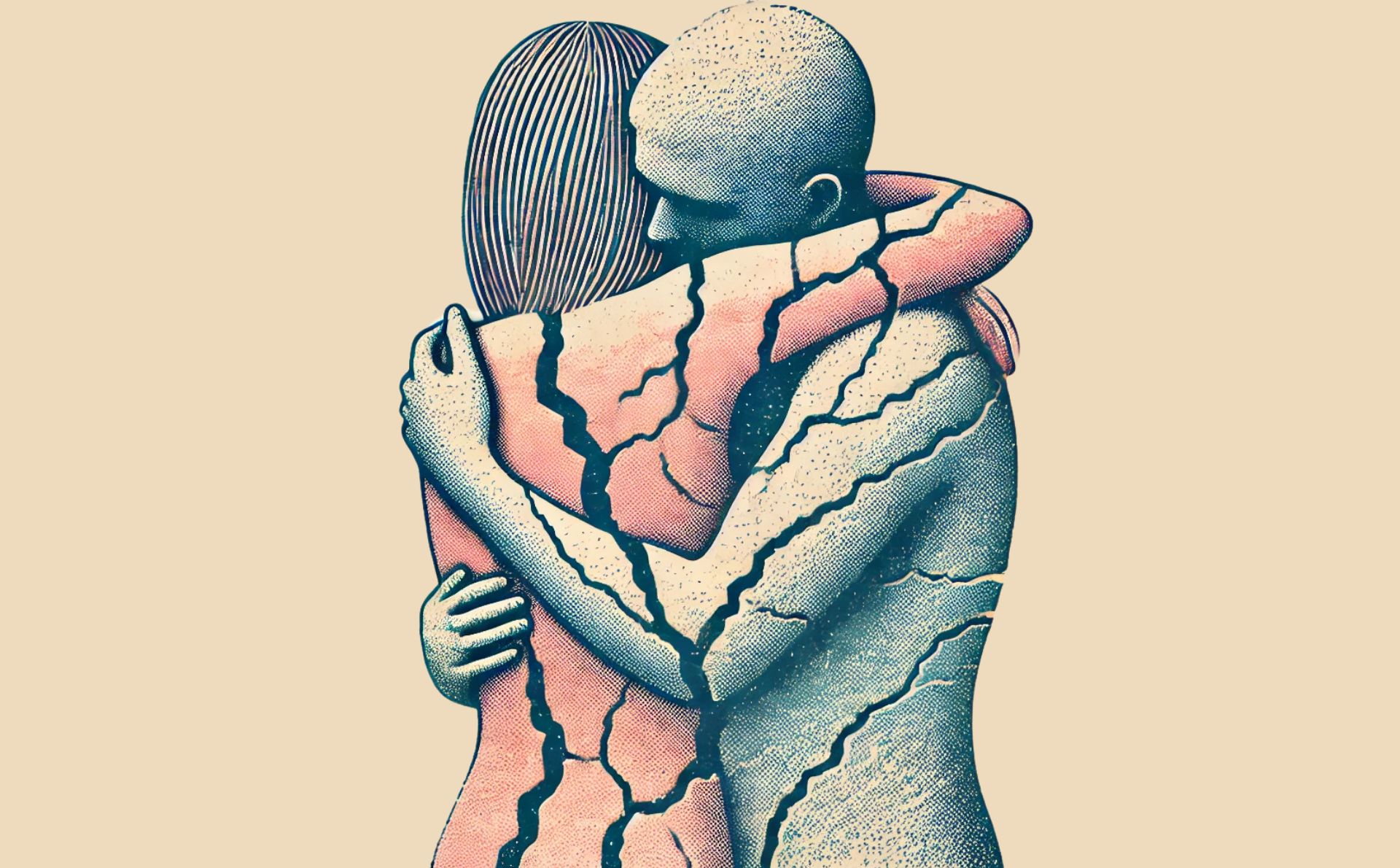
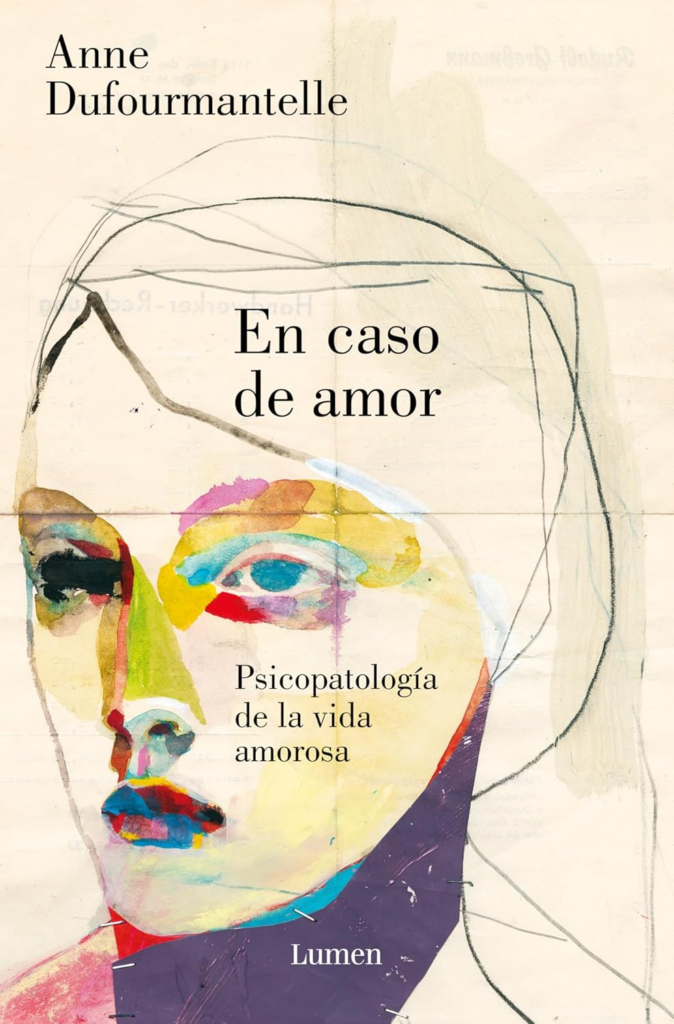

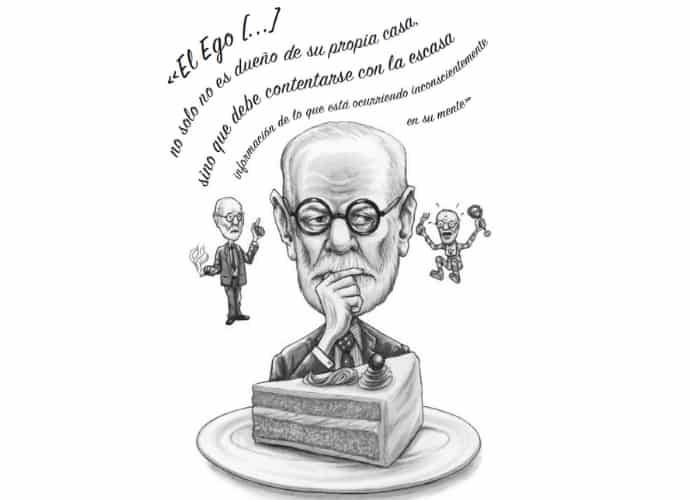

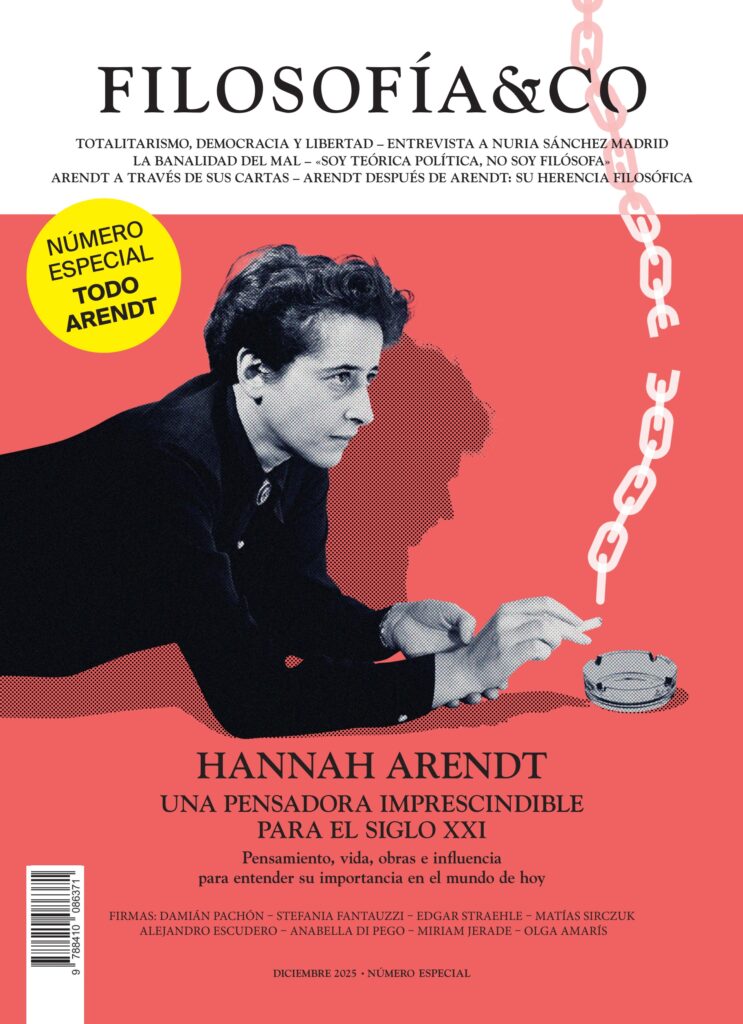



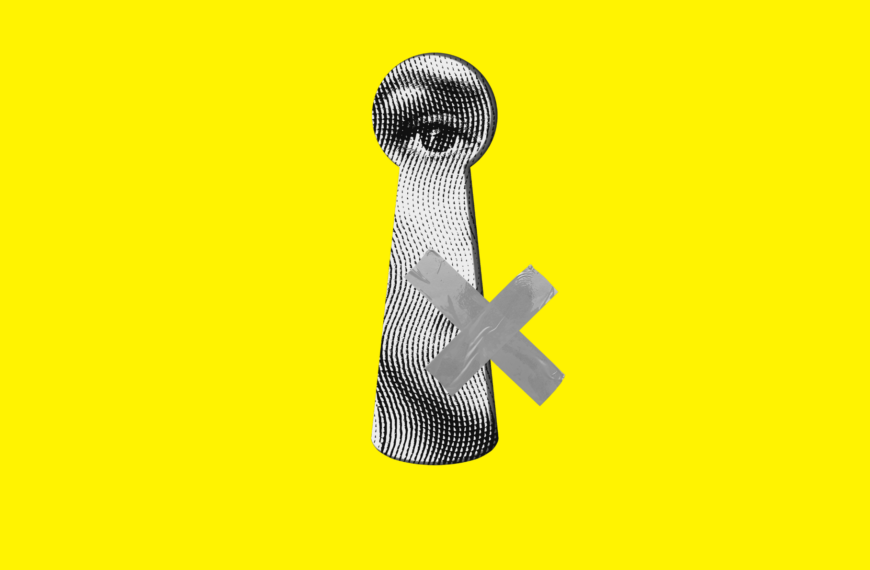
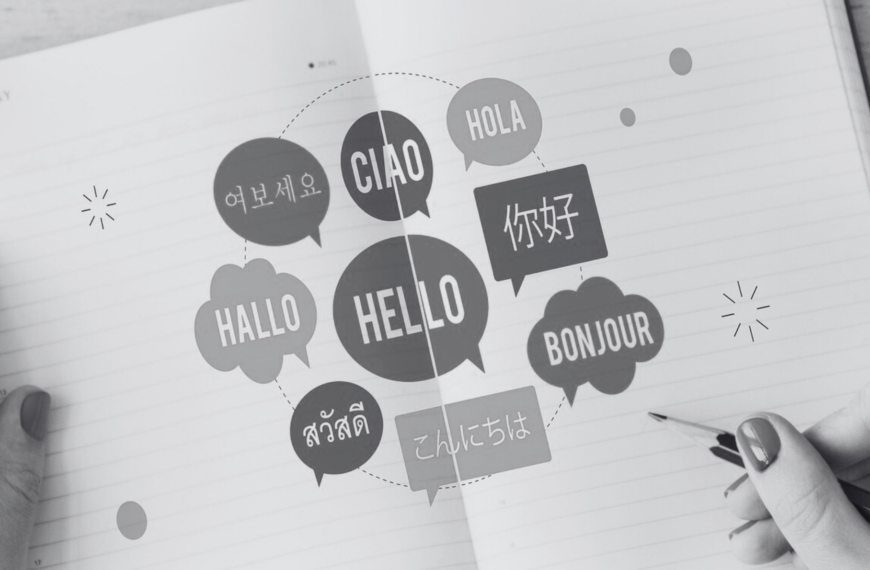
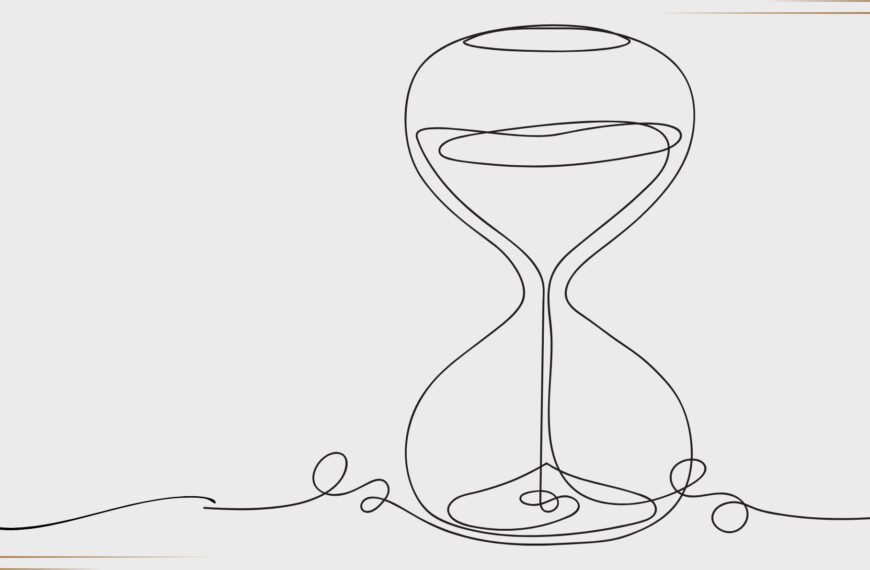





Deja un comentario