Y esto se consigue, dice, «gracias al empeño de sucesivas generaciones de disconformes que las reclaman contra viento y marea. Mi trabajo busca persuadir al lector de que la utopía no es obligatoriamente irrealizable o totalitaria», explicaba en la entrevista de nuestro dosier Utopías Francisco Martorell Campos. Doctor en filosofía, experto en pensamiento utópico y militante de una utopía sin metafísica, capaz de afrontar retos como el de la renta básica universal, tan actual hoy. Pero esto no era así hasta hace bien poco. ¿Por qué? Aquí, algunas claves sobre el presente y el futuro de una medida que parece estar más cerca.
Por Pilar G. Rodríguez
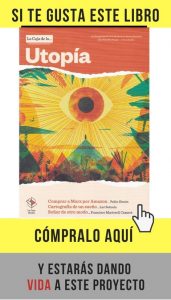
La caja books es una peculiar editorial valenciana que se dedica a agrupar obras de distintos géneros por temas y presentarlos en cajas de modo que el lector pueda elegir su propio unboxing según sus intereses. En la dedicada a la utopía, por ejemplo, el ensayo de Francisco Martorell Campos comparte caja con un original diccionario de Pablo Simón titulado Comprar a Marx por Amazon y con la novela Cartografía de un sueño. Así, en profundidad y bien arropado con múltiples perspectivas y desde diversos géneros se presenta su ensayo Soñar de otro modo. Cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla. En él, Martorell ofrece una síntesis divulgativa de sus trabajos previos, presenta una estremecedora lectura de la sociedad actual, pero sin desembocar alarmismos distópicos, y como gran novedad el autor se arriesga a alumbrar un espacio y un tiempo propicios para nuevas utopías materializadas en gestos como la disminución del horario laboral o la implantación de una renta básica universal.


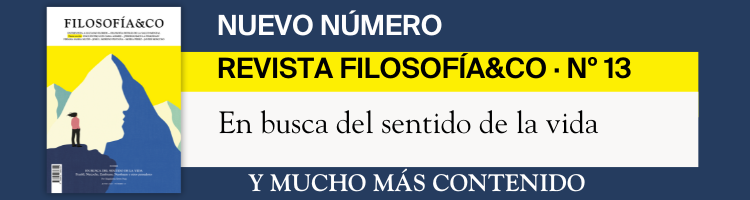












Deja un comentario