Le escribo por correo electrónico a China, donde está impartiendo unas conferencias, y me responde al día siguiente, disculpándose por su laconismo. Hablando con él tengo la sensación de estar entrevistando al último gran filósofo vivo del siglo XX.
En los últimos años ha publicado varias obras importantes, como Materia y mente, Evaluando filosofías o sus memorias, Entre dos mundos. Con más de 50 libros a sus espaldas y medio millar de artículos, Mario Bunge sigue siendo un pensador poco conocido por el gran público, a pesar de haber recibido 19 doctorados honoris causa y el Premio Príncipe de Asturias en 1982. Por esta razón, la editorial Laetoli decidió publicar, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, una nueva colección dedicada enteramente a él: la Biblioteca Bunge. Por el momento han publicado 11 libros: la reedición de algunos títulos que ya estaban agotados o descatalogados, pero revisados por el autor y con nuevos prólogos escritos especialmente para esta ocasión, como 100 ideas, Materialismo y ciencia, Economía y filosofía y la traducción de otros nuevos, como Materia y mente y Las pseudociencias, ¡vaya timo!

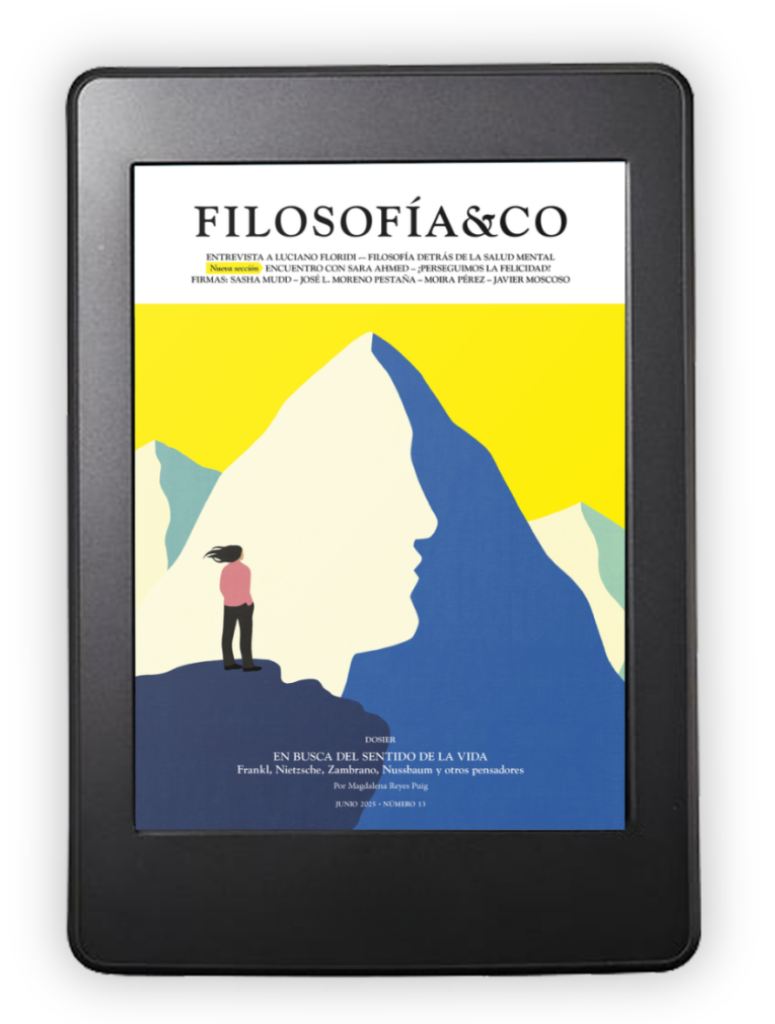
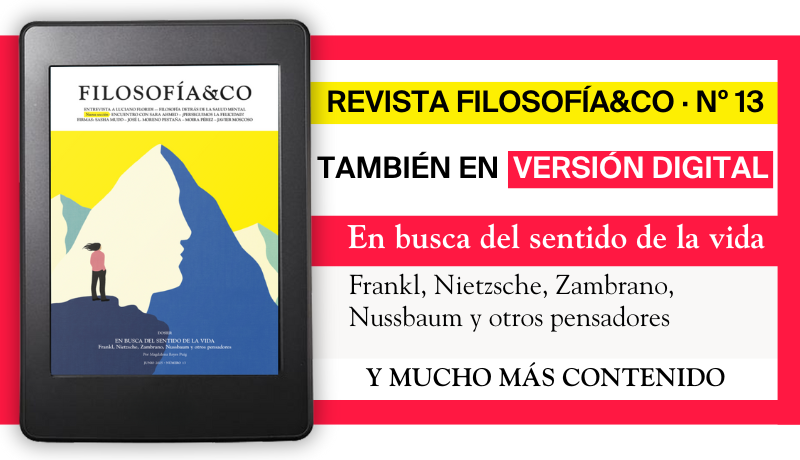












Deja un comentario