- Sontag en contexto
- 1 «Fotografiar es conferir importancia»
- 2 «La búsqueda de imágenes más dramáticas impulsa la empresa fotográfica, y es parte de la normalidad de una cultura en la que la conmoción se ha convertido en la principal fuente de valor y estímulo del consumo»
- 3 «El realismo de la fotografía crea una confusión acerca de lo real que resulta (a largo plazo) moralmente analgésica y además (a corto y a largo plazo) sensorialmente estimulante»
- 4 «Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una experiencia intrínseca de la modernidad, la ofrenda acumulativa de más de siglo y medio de actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados periodistas»
- 5 «Las cámaras son el antídoto y la enfermedad, un medio de apropiarse de la realidad y un medio de volverla obsoleta»
- 6 «Interpretar es empobrecer, reducir el mundo, para instaurar un mundo sombrío de significados. Es convertir el mundo en este mundo (¡«este mundo»! Como si hubiera otro)»
- 7 «La enfermedad no es una metáfora, y el modo más auténtico de encarar la enfermedad —y el modo más sano de estar enfermo— es el que menos se presta y mejor resiste al pensamiento metafórico»
- 8 «La finalidad de todo comentario sobre el arte debería ser hoy hacer que las obras de arte —y, por analogía, nuestra experiencia personal— fueran para nosotros más, y no menos, reales. La función de la crítica debería consistir en mostrar cómo es lo que es, incluso que es lo que es, y no en mostrar qué significa»
- 9 «Tal como la muerte es ahora un hecho ofensivamente falto de significado, así una enfermedad comúnmente considerada como sinónimo de muerte es algo que hay que esconder»
- 10 «La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar»
A menudo pensamos que el sufrimiento es incomprensible. No se deja asir ni pensar sin que en esa reflexión no se produzca, al mismo tiempo, un alejamiento del dolor. Se trata de una distancia que, necesariamente, amortigua lo que se pretende analizar.
Susan Sontag fue una analista brillante del dolor, la enfermedad y el sufrimiento, navegando en la delgada línea entre la teoría y la afectación por los temas que pretendía abordar. En las diez citas que traemos hoy aquí vemos algunas de las que fueron sus grandes preocupaciones: la fotografía y cómo esta nos aleja (aunque trate de acercarnos) a las miserias de los demás, las metáforas que usamos socialmente para definir la enfermedad o la interpretación que hacemos del arte.
Sontag en contexto
Susan Sontag fue una brillante ensayista y analista de su presente y también novelista, directora de cine y crítica cultural. Se trata de una escritora pionera en señalar cómo la cultura de masas y la proliferación de las imágenes no solo servían al entretenimiento, sino que sirven a modos de entender la vida en el mundo contemporáneo. En uno de sus ensayos fundamentales, Contra la interpretación, de 1966, propuso que, en lugar de leer el arte desde sus significados ocultos, debíamos considerarlo desde el punto de vista de la experiencia sensorial. Frente a una tradición hermenéutica que buscaba descifrar y traducirlo todo, Sontag reclama que atendamos al impacto directo que en nosotros tiene lo artístico.
Otra de sus mayores contribuciones la encontramos en su reflexión en torno a la fotografía, una disciplina en auge en aquel momento. En Sobre la fotografía, de 1977, exploró cómo las imágenes no solo documentan la realidad, desde el punto de vista informativo, sino que contribuyen a construirla y transformarla. Advirtió cómo la proliferación de las imágenes podía terminar embotando nuestra sensibilidad y trivializar el sufrimiento, convirtiendo la violencia en mero espectáculo.
Como una persona que vivió en su propia carne la enfermedad, y en concreto el cáncer, abordó también el sufrimiento desde este punto de vista. En La enfermedad y sus metáforas, libro de 1978, y El sida y sus metáforas, de 1989, desmontó los imaginarios que cargaban de culpa a quienes padecían determinadas enfermedades y rechazó la tendencia a convertir la enfermedad en un símbolo moral y político. Con ello, se convirtió en una voz crítica en medio de la crisis de salud pública relacionada con el sida y de los debates sociales cargados de prejuicios hacia cierto tipo de enfermedades.
Políticamente, Sontag se ubicó del lado de los oprimidos y explotados del mundo, no temiendo criticar el imperialismo estadounidense. Viajó a zonas en conflicto para denunciar la indiferencia internacional y, más concretamente, denunció la ocupación israelí en tierras palestinas, que no cesó de avanzar desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948.
Las citas de Susan Sontag que traemos en este artículo condensan esta mezcla que estamos describiendo de lucidez estética, sensibilidad política y compromiso personal. Esta selección busca recordar su voz, pero también retomar la conversación que ella inauguró: una invitación constante a reconectar con lo material, a sentir intensamente y a no conformarse con las respuestas fáciles.
Se trata de una escritora pionera en señalar cómo la cultura de masas y la proliferación de las imágenes no solo servían al entretenimiento, sino que sirven a modos de entender la vida en el mundo contemporáneo
1 «Fotografiar es conferir importancia»
Esta frase, del libro Sobre la fotografía, es una declaración de intenciones de Sontag: la fotografía, como la pintura, la escultura u otros artes, no es una mera técnica reproductiva, sino que destaca unos elementos sobre otros, y en ese destacarse siempre hay una decisión.
La pintura, escribía Platón, es mímesis. Es imitación del mundo que, a su vez, es imitación de un mundo ideal supraterrenal e inaccesible para nuestros cuerpos. Esta visión del arte, preponderante en filosofía, le confiere a la disciplina una dimensión de imitación: el buen arte es aquel que reproduce fielmente lo que trata de captar.
Pero en un mundo en el que las imágenes proliferan y el acceso a ellas se democratiza a través de las fotografías, la televisión y, después de Sontag, Internet y las redes sociales, fotografiar algo no tiene ya tanto que ver con reproducir la realidad y guardarla para la posteridad —porque esta realidad ya ha sido fotografiada cientos o miles de veces— como con destacar algún elemento que el fotógrafo quiere señalar.
Por eso, en las guerras, señala Sontag, no se trata solamente de que el reportero fotógrafo cuente lo que está pasando, sino que sea capaz de, entre la multitud de estímulos y eventos que supone una situación así, escoger qué elementos son los más representativos, los que deben ser estudiados, criticados y analizados.
En las guerras no se trata solamente de que el reportero fotógrafo cuente lo que está pasando, sino que sea capaz de, entre la multitud de estímulos y eventos que supone una situación así, escoger qué elementos son los más representativos, los que deben ser estudiados, criticados y analizados
2 «La búsqueda de imágenes más dramáticas impulsa la empresa fotográfica, y es parte de la normalidad de una cultura en la que la conmoción se ha convertido en la principal fuente de valor y estímulo del consumo»
La frase es de Ante el dolor de los demás y con ella profundiza en la idea anterior. En este mundo de proliferación de la imagen que describíamos, encontramos un cierto tipo de imágenes que nos conmueven y conmocionan particularmente. Se trata de aquellas que nos muestran el dolor ajeno.
Sabemos, desde el descubrimiento de las neuronas-espejo, que la empatía es un rasgo adaptativo que nos permite sobrevivir en grupo, como especie. Frente a los relatos neoliberales que sostienen que el ser humano es egoísta e individualista por naturaleza, nuestra evolución ha dependido, en gran medida, de nuestra capacidad para ponernos en el lugar del otro y ayudarlo a sobrevivir.
De este impulso innato es del que bebe la fotografía de los desastres; aquella que muestra el resultado de un temporal en una ciudad o de un tornado; las imágenes de los niños muriendo de hambre en un país lejano al nuestro o por la guerra. Este impulso innato puede ser un motor político.
Recientemente hemos visto, por ejemplo, cómo en la ciudad de Nueva York se realizaba una performance en la que activistas propalestinos denunciaban el genocidio en Gaza ubicando fardos en el suelo representando a los niños que son asesinados por las bombas y la hambruna en la región, unos 20 000 ya. La reacción —grabada y subida a TikTok— de muchos transeúntes era echarse a llorar, incluso sabiendo que debajo de aquellos fardos no había niños reales.
El problema no es, señalaba Sontag, que seamos capaces de conmocionarnos ante el dolor de los demás. Eso es humano y un impulso que tiene que servir de motor del cambio social. El problema es que la sociedad de consumo y el capitalismo utilice ese elemento de nuestra socialización para capitalizarlo en términos económicos. Que los medios de comunicación lo utilicen para, desde una ubicación morbosa y sensacionalista, atraer más audiencia o más likes en publicaciones de redes sociales.
Somos seres racionales y eso, según gran parte de la historia de la filosofía, es lo que distingue a nuestra especie de otras. Pero también somos seres movidos por la emoción y tomamos decisiones en torno a ella. El capitalismo neoliberal trata de convencernos de que solo podemos expresarnos como sujetos a través del consumo. Es por eso que trata de emocionarnos y conmocionarnos para vendernos un estilo de vida diferente. ¿Te preocupa el cambio climático? Compra estas pajitas de cartón respetuosas con el medio ambiente. ¿Estás harto de la violencia patriarcal? Nuestros productos están diseñados por mujeres y donamos un 1 % de los beneficios a causas sociales.
Sontag denunciaba que la empresa fotográfica se servía de la conmoción que producen las imágenes para orientarse hacia un bombardeo continuo de imágenes dramáticas que anestesia a los sujetos y los orienta solo en términos de que deben consumir, pero no estimula en ellos el ansia de transformar el mundo y eliminar las causas de esos dramas.
El problema no es, señalaba Sontag, que seamos capaces de conmocionarnos ante el dolor de los demás. El problema es que la sociedad de consumo y el capitalismo utilice ese elemento de nuestra socialización para capitalizarlo en términos económicos
SI TE ESTÁ GUSTAND0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
3 «El realismo de la fotografía crea una confusión acerca de lo real que resulta (a largo plazo) moralmente analgésica y además (a corto y a largo plazo) sensorialmente estimulante»
Esta cita, de Sobre la fotografía, resulta especialmente interesante en tiempos de inteligencia artificial (IA). Hoy se discute mucho cómo impactan la proliferación de imágenes falsas y las fake news en nuestra toma de decisiones políticas y de consumo, profundamente atravesadas por lo que sentimos. Sentirnos traicionados por un candidato antes de unas elecciones puede tener el mismo o más impacto que ser traicionados efectivamente, incluso si ese sentimiento se basa en impresiones falsas o manipuladas.
Pero Sontag señalaba mucho antes de que hubiera imágenes creadas por IA que la propia fotografía puede causar estos efectos. Las fotografías dramáticas a las que se enfrentan los sujetos cada día en la prensa, la televisión y, ahora, los smartphones, crean un efecto contradictorio: por un lado, nos estimulan y mueven a la acción (principalmente el consumo, como veíamos), pero, a la larga, nos anestesian moralmente.
Basta con abrir un periódico para encontrar todo tipo de dramas: cambio climático, guerras, genocidio, violencia machista, pobreza o precariedad. Vivimos en una sociedad que no solo nos somete a un régimen de explotación continuo, sino que nos lo recuerda todo el tiempo a través de la cultura y los medios de comunicación. En ese contexto, aunque pueda parecer que mostrar el lado dramático de la vida puede ser un revulsivo político, Sontag planteaba que, llegados a este punto, solo genera más desafección.
Nos harían falta referencias del mundo por el que se puede luchar, construidas por lo positivo. Imágenes del mundo en el que podríamos vivir, no solo de los elementos negativos del mundo en que vivimos. Sontag no plantea que tengamos que edulcorar la vida en absoluto, sino más bien que debemos encontrar el modo de que lo negativo de ella no nuble las posibilidades que ofrece.
Vivimos en un sistema de cooperación a gran escala. Para que el lector o la lectora de FILOSOFÍA&CO pueda leer este artículo han tenido que cooperar cientos de miles de personas en el mundo: las personas que han ensamblado el ordenador en el que escribo y el dispositivo que el lector tiene en sus manos, los miles de trabajadores que hacen posible cada día las telecomunicaciones, los constructores de los enormes cables submarinos que llevan la red de punta a punta del mundo, etc.
Un mundo enorme, complejo y delicado en el que, como vimos cuando en el bloqueo al canal de Suez de 2021, para que nos llegue esa falda que hemos pedido por Internet a veces es necesario que un trabajador en el otro extremo del mundo desbloquee un canal con una excavadora.
La industria fotográfica no muestra este lado del mundo en el que vivimos porque es políticamente mucho más movilizador que el drama al que nos tiene acostumbrados. La proliferación de imágenes de todos los males del mundo nos invita a pensar que no se puede. Pero el mundo puede cambiar. Todo sistema económico, escribía Marx, lleva en su seno la semilla de su propia destrucción. La precariedad y los problemas que acarrea son la semilla de un mundo nuevo, mejor. Pero no se construye con solo desearlo, es necesario que existan perspectivas que nos animen a ponernos manos a la obra a cambiar las cosas.
Vivimos en un sistema de cooperación a gran escala. La industria fotográfica no muestra este lado del mundo en el que vivimos, porque es políticamente mucho más movilizador que el drama al que nos tiene acostumbrados
4 «Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una experiencia intrínseca de la modernidad, la ofrenda acumulativa de más de siglo y medio de actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados periodistas»
Esta otra cita de Ante el dolor de los demás ahonda en las ideas precedentes. Mientras que en las épocas previas a la fotografía, el dolor de aquellos que están lejos de nosotros era algo solo narrable a través de medios lentos, desde el siglo XX es accesible casi al momento de producirse.
Sontag critica a aquellos periodistas que, en lugar de dar cuenta de las calamidades del mundo para abrirle los ojos al lector/espectador/oyente y mantenerlo crítico y atento, se recrea en las desgracias para anestesiarlos, engordar el seguimiento de un medio de comunicación concreto y mantener pasiva a la población, desactivando todo el potencial crítico que estas imágenes podrían tener o generar.
5 «Las cámaras son el antídoto y la enfermedad, un medio de apropiarse de la realidad y un medio de volverla obsoleta»
Para terminar con este bloque de reflexiones en torno a las imágenes y el sufrimiento, esta cita de Sobre la fotografía resume la posición de Sontag respecto de la doblez de las imágenes. Por un lado, se trata de una de las herramientas más potentes que tenemos de representar la realidad y hacerla accesible al mundo casi al instante. Si antes necesitábamos meses o años para acceder a la verdad de determinadas cuestiones (como dictaduras o exterminios), hoy las imágenes que vemos cada día no nos ponen tan fácil mirar para otro lado.
Pero, por otro lado, captar una imagen, lanzarla a los ojos del mundo y pasar a otra inmediatamente después es una forma de banalización de la realidad captada. La realidad se vuelve así obsoleta, como dice Sontag, pasa de moda. Corremos el riesgo de insensibilizarnos ante los eventos catastróficos del ayer por estar de lleno metidos en los del hoy. Y por el camino quedan decenas de miles de víctimas de un sistema que las utiliza solo para obtener unos likes o visitas adicionales.
Sontag critica a aquellos periodistas que, en lugar de dar cuenta de las calamidades del mundo para abrir los ojos a quien las recibe y mantenerlo crítico y atento, se recrea en las desgracias para anestesiar a los lectores
6 «Interpretar es empobrecer, reducir el mundo, para instaurar un mundo sombrío de significados. Es convertir el mundo en este mundo (¡«este mundo»! Como si hubiera otro)»
Con esta cit, de Contra la interpretación, por un lado continúa la reflexión de Sontag sobre las imágenes, pero por otro profundiza en un elemento nuevo, muy filosófico, que es el problema de la interpretación y las metáforas que usamos para referirnos al mundo.
La filosofía y la cultura occidentales arrastran un deje dualista desde la antigua Grecia. Ese dualismo consiste en sostener que, por un lado, tenemos el mundo que vemos, al que accedemos todos los días a través de los sentidos, y luego otro, que puede ser un mundo ideal accesible solo para Dios o para nuestras almas, o, de forma más mundana, un mundo verbal y conceptual, que construimos socialmente a través de nuestra inteligencia.
Es evidente que el ser humano se organiza social y culturalmente, y que eso, en algún sentido, abre todo un mundo de significados. Pero, señala Sontag, ese mundo sigue siendo el mundo, sin más. No es una dimensión aparte, que está en otro lugar, o sin relación con el mundo sensorial. La filósofa rechaza así de plano el dualismo filosófico.
Las imágenes y, más en general, el arte nos inmiscuyen de lleno en el problema del dualismo, porque son una representación del mundo, pero también están sujetas a una cierta interpretación. La misma percepción sensible está sujeta a ella. Dos sujetos pueden tener una experiencia similar y extraer significados muy diferentes de ella. De lo que nos alerta Sontag no es del uso del propio concepto (pues se trata de algo que necesitamos para sobrevivir socialmente), sino del riesgo que supone su abuso. En la interpretación se cuelan todo tipo de ideas, prejuicios y concepciones que no estaban en la realidad misma. Es la puerta de entrada a la manipulación social.
Sontag no nos alerta del uso de las imágenes (pues se trata de algo que necesitamos para sobrevivir socialmente), sino del riesgo que supone su abuso. En su interpretación se cuelan todo tipo de ideas, prejuicios y concepciones que no estaban en la realidad misma
7 «La enfermedad no es una metáfora, y el modo más auténtico de encarar la enfermedad —y el modo más sano de estar enfermo— es el que menos se presta y mejor resiste al pensamiento metafórico»
Continuando con su crítica a la interpretación, Sontag plantea, en La enfermedad y sus metáforas, un brutal rechazo a la interpretación metafórica de los padecimientos del cuerpo. Esta cita nos plantea de lleno un problema que pensó tanto en este libro como en El sida y sus metáforas: la utilización que se hace de determinados tipos de lenguaje para referirse a la enfermedad, convirtiéndola en algo que no es.
Sontag, que estuvo presente en diversas guerras en su labor como periodista y que había sufrido ella misma el cáncer, no se resignaba a equiparar ambos escenarios, como suele hacerse. Expresiones como «está luchando contra la enfermedad», «células invadidas» o «el cáncer ha ganado la batalla» le parecen a Sontag profundamente problemáticas, porque ubican al enfermo en un escenario no elegido, donde además tiene una responsabilidad y culpabilidad concretas si «pierde la guerra».
Por eso, Sontag se refiere al «modo más sano de estar enfermo» como aquel que mira a la realidad de frente y no trata de equipararla con otros escenarios más fácilmente gestionables o donde es el enfermo el responsable de su padecer. En El sida y sus metáforas desarrolla ampliamente el estigma del portador de VIH como el ejemplo paradigmático de cómo se culpa ampliamente a determinados enfermos de su propia enfermedad, en lugar de abordar la responsabilidad social de ella y buscar soluciones colectivas.
8 «La finalidad de todo comentario sobre el arte debería ser hoy hacer que las obras de arte —y, por analogía, nuestra experiencia personal— fueran para nosotros más, y no menos, reales. La función de la crítica debería consistir en mostrar cómo es lo que es, incluso que es lo que es, y no en mostrar qué significa»
Aunque parece que nos vamos alejamos de la enfermedad, esta cita de Contra la interpretación ahonda en la idea que estamos planteando. El crítico de arte y el analista de actualidad tienen una misma tendencia: la interpretación que se aleja de la realidad. El pensamiento metafórico invade el pensamiento en sí y lo subvierte.
Sontag defendía un contacto veraz con la realidad, no mediado por una estetización de la vida ni de sus expresiones culturales. Debemos dejar de buscar significados, plantea, porque significar la realidad, buscarle un sentido más allá de sí misma, lejos de permitirnos profundizar en el mundo, nos aleja de él, nos lleva a ese otro mundo que la filosofía y la religión han defendido y donde los cuerpos no tienen cabida alguna.
Sontag nos invitó a hacernos cargo hasta el final de la muerte de Dios planteada por Nietzsche. Nos instó a no buscar más sentido que el que nuestra vida y nuestra experiencia pueda darnos. Nos planteó todo tipo de recaudos ante los vendehúmos del sistema que tratarán de vendernos la solución a todos los males en forma de producto manufacturado o de «caja de experiencias».
Sontag, que estuvo presente en diversas guerras en su labor como periodista y que había sufrido ella misma el cáncer, no se resignaba a equiparar ambos escenarios. Expresiones como «está luchando contra la enfermedad» o «el cáncer ha ganado la batalla» le parecen profundamente problemáticas
9 «Tal como la muerte es ahora un hecho ofensivamente falto de significado, así una enfermedad comúnmente considerada como sinónimo de muerte es algo que hay que esconder»
Aunque Sontag rechaza de pleno las metáforas para referirse a la enfermedad, encuentra en su estudio muchos elementos que ayudan a comprender cómo se perciben socialmente. Igual que el sida es visto como una dolencia relacionada con todos los pecados del mundo (la homosexualidad, la drogadicción o el goce sexual en sí mismo y para sí mismo), el cáncer, en tiempos en los que escribe La enfermedad y sus metáforas —libro al que pertenece esta cita—, es visto como sinónimo de muerte.
Cada época tiene sus enfermedades fetiche. Aquellas que permiten entender mejor los valores y desvalores sociales. Durante una época, la tuberculosis le otorgó a su portante un estigma a la par que un cierto prestigio social. Hoy podríamos analizar los trastornos alimenticios desde un punto de vista muy similar: como fracaso y triunfo, al mismo tiempo, de un sistema que quiere a los sujetos (pero especialmente a las mujeres) delgadas y guapas.
Sontag retoma la reflexión en torno a los significados para plantear que, en la muerte, no encontramos significado alguno. Para nosotros es el final de todo significado. Por eso, y aunque la consideración social del cáncer ha cambiado desde tiempos de Sontag (menos lo ha hecho la del sida, desafortunadamente, aunque también hubo cierto avance), la escritora explica que tantos enfermos ocultan su enfermedad porque no quieren ser descubiertos en tal falta de significación. Pero la enfermedad no tiene sentido y no tiene sentido, tampoco, ocultarla.
10 «La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar»
El problema de significar la vida, de buscar interpretaciones donde solo hay hechos, es que se tienden a buscar culpables. ¿La enfermedad que padezco es culpa de no haber comido mejor? ¿De no haber llevado un mejor estilo de vida? Sontag señala que, frente a lo que plantea esta visión de la enfermedad y de la vida, la enfermedad —como la muerte— es parte intrínseca de ella. Una parte que tarde o temprano tenemos que transitar, sea por más o menos tiempo.
La búsqueda de significados nos aleja de una experiencia real y profunda de lo que nos sucede. Nos aleja también de una visión realista de los problemas que tenemos, personales y sociales, y del modo en el que podemos resolverlos. No hay problema que me ocurra a mí en mi individualidad. Tal vez estoy enferma, no debido a mis decisiones, sino a que vivo en una ciudad llena de ruido, contaminación y estrés. Porque habitamos un sistema que no nos permite avanzar, pero tampoco nos ofrece alternativas. Porque hemos sido convencidos, imágenes mediante, de que el mundo es un lugar de espantos donde solo como consumidores podemos vivir una mínima ilusión de realización personal.
El «lado nocturno de la vida», como plantea Sontag, es parte de esa misma vida. Una parte de la que debemos hacernos cargo, incluso cuando transitamos su lado diurno. Sontag nos invita con esta última reflexión a no darle la espalda a una parte de lo que somos, a no autorrechazarnos de esa manera. Nos preparamos mal para el momento en el que necesitamos más ayuda, en el que somos menos independientes. No nos «acuerpamos» lo suficiente, vivimos anestesiados y conmocionados ante la proliferación de las tragedias personales y sociales. Pero Sontag no se resigna y nos invita a no hacerlo: es necesario mirar toda la realidad de frente, no solo una parte de la misma.
SI TE HA GUSTAD0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
Irene Gómez-Olano (Madrid, 1996) estudió Filosofía y el Máster de Crítica y Argumentación Filosófica. Trabaja como redactora en FILOSOFÍA&CO y colabora en Izquierda Diario. Ha colaborado y coeditado la reedición del Manifiesto ecosocialista (2022). Su último libro publicado es Crisis climática (2024), publicado en Libros de FILOSOFÍA&CO.




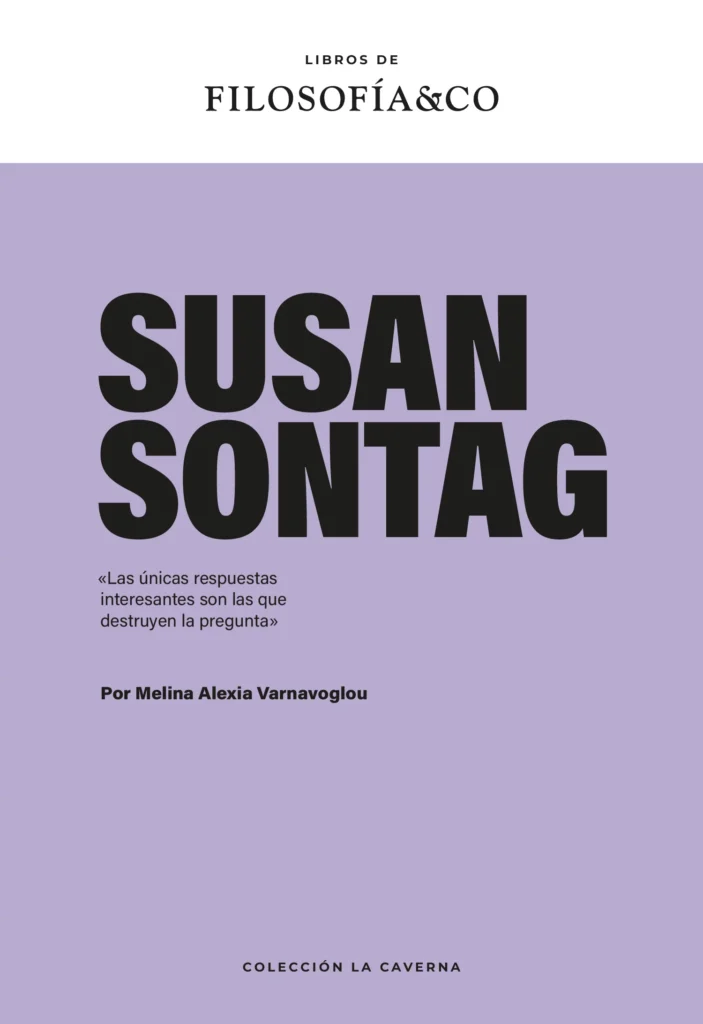

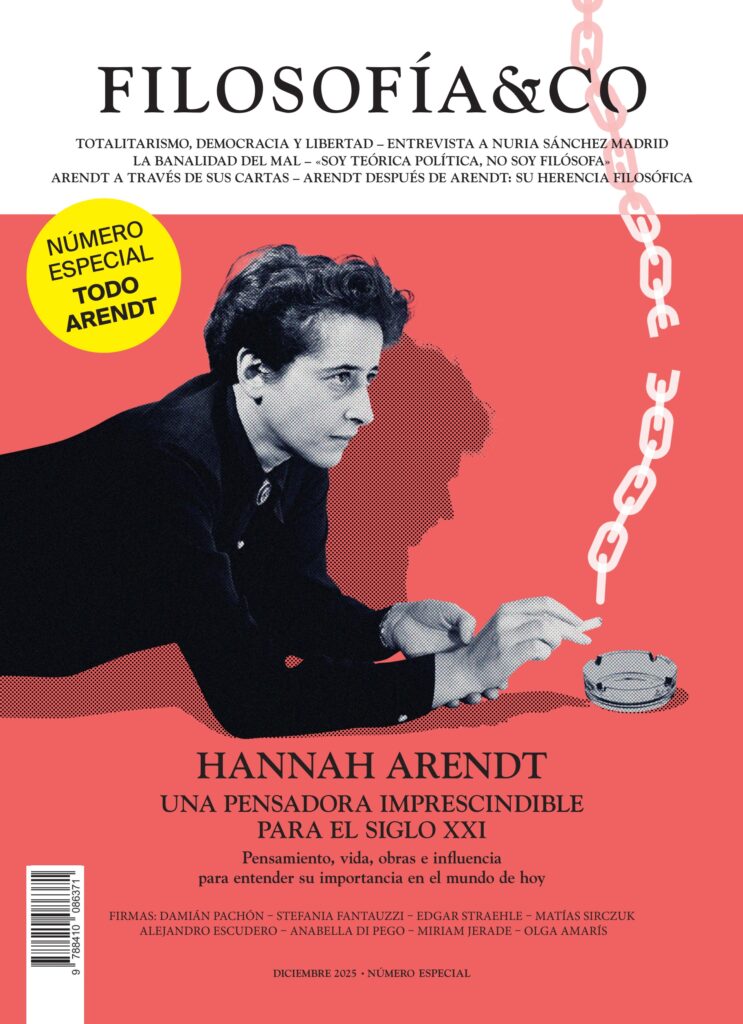








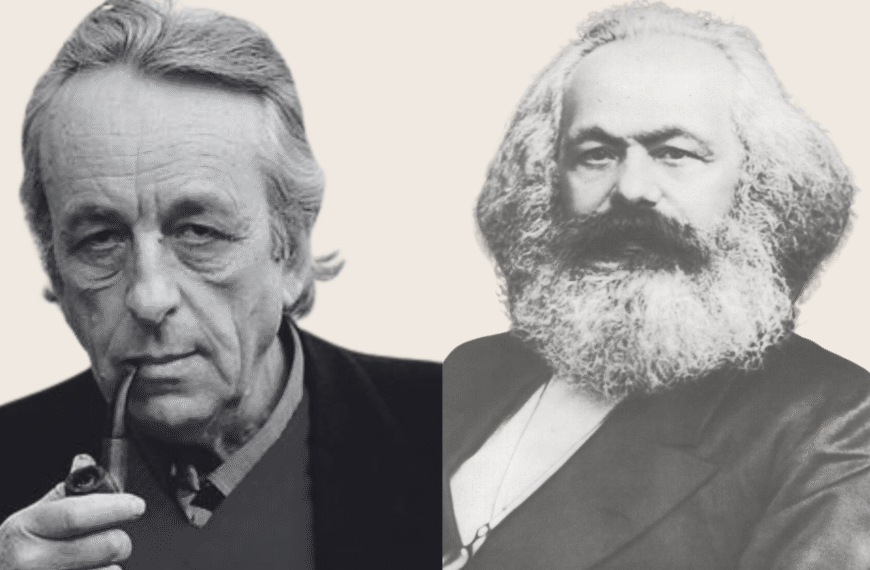





Deja un comentario