En los últimos años, varias corrientes críticas en arte, pensamiento feminista y teoría política han empezado a desplazar el centro de gravedad de sus análisis. Frente a las categorías abstractas y rígidas —poder, identidad, representación—, han cobrado relevancia las texturas concretas y los gestos cotidianos con los que se construye la experiencia común. Esta inflexión no es meramente estética: es ética y política. Supone interrogar cómo miramos, cómo tocamos y cómo nos vinculamos. Supone preguntarse qué ocurre si dejamos de privilegiar lo monumental y pétreo para atender a lo metamórfico, lo poroso, lo blando. Ese desplazamiento no es un gesto menor, sino una reorganización profunda de la atención.
Pensar en lo blando implica cuestionar los límites y las jerarquías heredadas. La blandura no es un estilo complaciente, ni la antítesis débil de la solidez; es una materia capaz de sostener forma y compromiso sin escurrirse, de conservar huellas y, a su vez, modelar aquello con lo que entra en contacto. Frente a un conservadurismo que encuentra refugio en la nostalgia de un pasado inmutable, una ética de lo blando propone habitar la transformación como condición de posibilidad de lo común.
Lo blando invita a imaginar vínculos y compromisos que se adapten sin perder consistencia, instituciones que sean espacios de entrenamiento de la sensibilidad y no vitrinas de permanencia. En este contexto, hasta el museo puede repensarse como un derecho fundamental a la experiencia estética, no porque conserve, sino porque permite ejercitar una atención pública y colectiva.
Este giro hacia lo blando también supone reconsiderar el cuerpo. De ahí que Blanca Arias, que acaba de publicar Blandito, blandito. ¿Qué le hacemos les feministas al arte? (Cielo santo, 2025), recupere el concepto de «somateca» —concepto que Arias recoge de Paul B. Preciado—, que significa ver al cuerpo como archivo vivo de gestos, afectos y saberes que anteceden y exceden el lenguaje. Cada pliegue, cada estría, cada beso conserva las marcas de encuentros anteriores y testimonia nuestra mediación con la diferencia. Desde ahí, la práctica artística deja de ser autorreferencial para convertirse en un dispositivo que genera contextos de escucha y transmisión, donde lo material y lo fantasmal coexisten. La huella se vuelve tan física como espectral; lo que no se ve, existe y actúa.
Blandito, blandito es un ensayo profundo y rico, pero blando, claro, porque huye de la rigidez de los academicismos (y eso se consigue con una labor de edición como la de Cielo Santo). Es una propuesta de escritura y de imaginación política que «no tanto propone un giro estético, sino que abre la puerta a otro régimen de la atención» —en palabras de la propia autora— invitándonos a fijarnos en lo blando para revelar otras texturas y matices con los que entender e imaginar lo común.
La blandura no es un estilo complaciente, ni la antítesis débil de la solidez. Blandito, blandito es un ensayo profundo y rico, pero blando, porque huye de la rigidez de los academicismos
Se trata de un texto que se deja afectar por el barro, que encuentra en la aceptación del cambio una ética posible y que interpela las conversaciones cristalizadas sobre representación y visibilidad. No es un libro sobre arte en abstracto; es una indagación en cómo mirar, cómo tocar y cómo comprometerse políticamente desde la vulnerabilidad, la porosidad y el gesto.
El libro tiene también la virtud de estar escrito por Blanca Arias, que es artista, mediadora cultural e investigadora, trabajando en la intersección entre práctica artística, pedagogía y teoría crítica. Su práctica se sitúa en el ámbito de la imagen y la performance, explorando gestualidades lesbofeministas, vulnerabilidad, mitos, erotismo, corporalidades alternativas y prácticas contranormativas. Ha mostrado sus proyectos en espacios como el Espai d’Art Contemporani de Castelló, LOOP Barcelona o en formatos de performance como Gender Reader. En 2023 obtuvo el premio de creación Sala d’Art Jove por Una amazona és una amant que cavalca, un proyecto escultórico expandido que reflexiona sobre las mitologías de la monta y los devenires equinos.




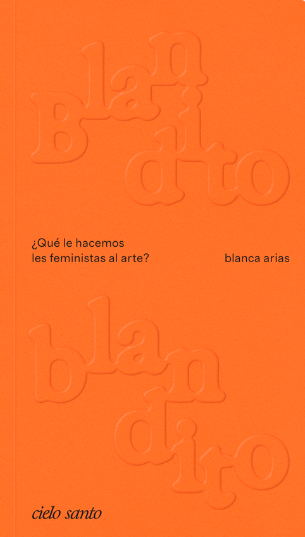


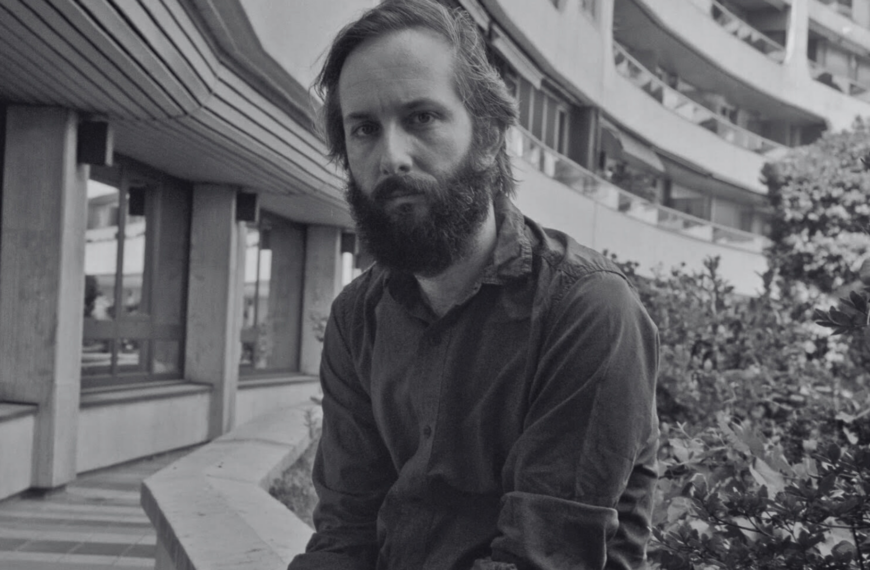


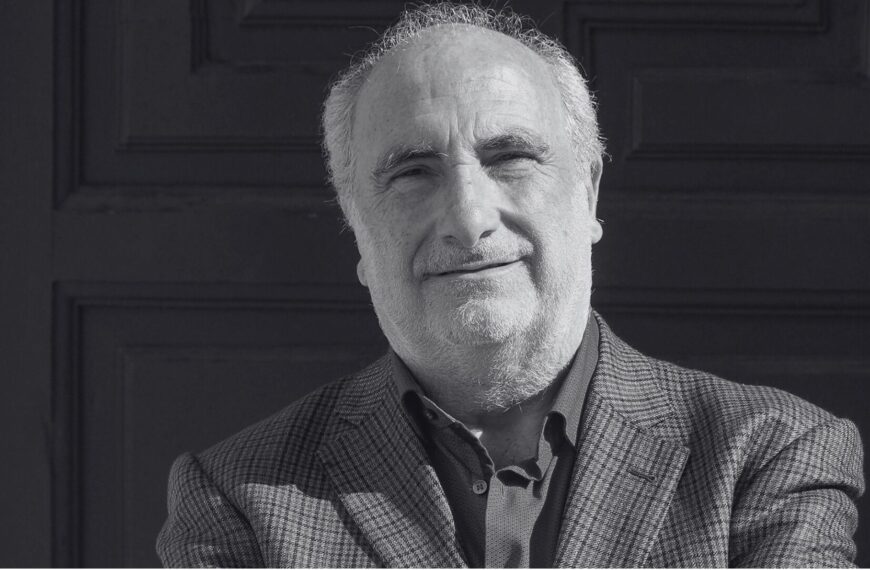




Deja un comentario