La vida de Edith Stein (Polonia, 1891-1942) estuvo desde muy temprano condicionada por su inaplazable afición por la lectura, el estudio y la meditación: «Mi constitución es tal que me veo empujada a reflexionar», confesaba en una carta de 1921 a Roman Ingarden.
Su biografía no es sencilla. Quizá por eso una de las principales preocupaciones filosóficas de toda su obra quedó centrada en la cuestión antropológica: qué es el ser humano y cómo se relaciona con sus semejantes. Aunque comenzó sus estudios en Breslau, matriculada en Lenguas Germánicas e Historia, de la mano de Louis William Stern, sus inquietudes fueron transitando de la psicología empírica a la filosofía, sobre todo tras leer, en las navidades de 1912, las Investigaciones filosóficas de Edmund Husserl.
Fue entonces cuando Stein dio un giro definitivo hacia la fenomenología, al llegar a Gotinga en 1913. Por su talante comprometido y su gran erudición se ganó enseguida el respeto de los intelectuales de la universidad de aquella ciudad.
Filosofía y espiritualidad
Junto al concienzudo estudio de Husserl, debemos señalar otro hito definitivo en su carrera: su encuentro con los textos de santa Teresa de Jesús en 1921, lo que puso a Stein en el camino de su vocación y conversión definitivas. Puede decirse que Husserl fue su maestro en lo filosófico y la santa de Ávila, en los asuntos de espiritualidad; si bien los textos de san Agustín e Ignacio de Loyola también ejercieron un fuerte influjo en su ánimo.
En Ser finito y ser eterno Edith aseguraba que, «a pesar de esta fugacidad, soy y soy conservada en el ser de un instante al otro; en fin, en mi ser efímero, yo abrazo un ser duradero. Yo me sé sostenida y este sostén me da calma y seguridad». Una alusión a lo «otro» de sí mismo que se verá traducida, en última instancia, en la llamada a la Infinitud y, en último término, a Dios.
A pesar de que el ser humano es un ser finito, «es característico de todo lo finito —escribía Stein— el hecho de que no puede ser comprendido por sí mismo, sino que remite a un primer ser que hemos de considerar infinito, o, más correctamente, al ser infinito, porque el ser infinito sólo puede ser Uno».
Una entidad a la que, a juicio de Stein, accederíamos mediante «otra vía de conocimiento», distinta de la experiencia y la evidencia filosófica: la revelación o, en sus palabras, «el desvelamiento de hechos por parte de Dios para el hombre». Así, comenzó a desarrollar, como ella misma describió, una «metafísica positiva, que dé respuesta adecuada a la nada y a los abismos de la existencia humana».
Husserl fue su maestro en lo filosófico y Teresa de Jesús en los asuntos de espiritualidad; el encuentro con la santa Teresa en 1921 la puso en el camino de su conversión definitiva
Vivir, leer, pensar, sentir
La vida de esta pensadora, que acabaría de forma funesta en las cámaras de gas de Auschwitz por razón de su origen judío, estuvo plagada de muy difíciles decisiones que, finalmente, la condujeron a convertirse al cristianismo (lo que le reportó diversos y profundos problemas con sus parientes y con su religión familiar), e incluso, cumplidos ya los cuarenta años, decidió decantarse por la vida religiosa e ingresar en la orden de las carmelitas en la ciudad alemana de Colonia. Tal fue su relevancia y el impacto de su trayectoria intelectual y espiritual que fue canonizada por Juan Pablo II en 1998 bajo el nombre de santa Teresa Benedicta de la Cruz.
Edith Stein nunca concibió el existir humano como desprendido de la acción más propiamente humana, el pensar, un aspecto que la une con una pensadora ligeramente posterior, Simone Weil (1909-1943), cuando esta escribía en su obra Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social:
«El hombre no tiene nada que sea individual por naturaleza, nada que le sea absolutamente propio, salvo la facultad de pensar […]. Porque todo lo demás se puede imponer desde afuera por la fuerza, movimientos del cuerpo incluidos, pero nada en el mundo puede obligar a un hombre a ejercer el poder de su pensamiento ni sustraerle el control de su propio pensamiento».
Además, consideraba Stein, parece que todo cuanto nos ocurre está presidido por un impulso que nos conduce a realizar nuestro propio destino, lo más propio de nuestra individualidad. Así, apuntaba en su autobiografía:
«Yo no podía actuar mientras no tuviera un impulso interior. Las determinaciones procedieron de una hondura que yo misma desconocía. Una vez que algo subía a la clara luz de la conciencia y tomaba firme forma racional, nada podía detenerme. Ciertamente experimentaba una especie de placer deportivo en emprender lo aparentemente imposible».
Palabras muy bellas que apuntan a la forja de su propia vocación. Como años más tarde apuntaría María Zambrano (1904-1991), la vocación es aquello que, incluso habiendo querido dejar de hacerlo, nunca se ha podido dejar de hacer. Ese motor fue, en el caso de Edith Stein, la fuerza del pensamiento.
Edith Stein leía a todas horas, incluso cuando se lavaba o mientras su madre la peinaba. Nunca soltaba los libros, a los que se sentía unida por naturaleza
Pero junto a este ahínco, y quizá producto de su origen familiar judío, Stein también sintió el anhelo irremplazable de la espiritualidad, heredado, probablemente, del talante materno, que no solo le imprimió una rígida disciplina moral, sino también, y lo que es más importante, una fe en un Dios amoroso lleno de misericordia que años más tarde la haría transitar de su religión familiar al cristianismo.
Vemos en la niña que fue Stein un carácter destinado a la cultura, impulsado por su acostumbrada curiosidad. Como ella misma cuenta, «cuando empecé a ir a la escuela y estaba en disposición de saber leer lo impreso, aunque con alguna dificultad, busqué el tomo correspondiente de las obras de Schiller en la biblioteca familiar». Tras extraerlo, fue a la cocina, en compañía de su madre, y ambas leyeron al genio alemán en alta voz. Junto con este afán por saber, aparece la intención de dedicarse a enseñar: «Con seis años ya dije que quería ser maestra».
Stein leía a todas horas, incluso cuando se lavaba o su madre la peinaba. Nunca soltaba los libros, a los que se sentía unida por naturaleza. Llegó a ser conocida en la escuela como «la ambiciosa», muy probablemente por las envidias de sus compañeros. Aunque sus intenciones estaban claras. Confesaba en su autobiografía:
«En mis sueños veía siempre ante mí un brillante porvenir. Soñaba con felicidad y gloria, pues estaba convencida de que había sido destinada a algo grande y que no pertenecía en absoluto al ambiente estrecho y burgués en el que había nacido».
La profecía, en lo bueno y en lo malo, terminó haciéndose realidad…
La primera gran crisis: anhelo de independencia
Ya desde una edad temprana, con apenas catorce años, Stein demuestra una notable diferencia de madurez respecto a sus compañeros de escuela en la composición de sus trabajos literarios e intelectuales y, a la vez, comienza a experimentar una suerte de necesidad de retiro del mundo y de la sociedad que remiten a un anhelo por experimentar valores que trascienden lo puramente humano. Como ella misma nos cuenta, «comenzaba ya a preocuparme de cuestiones, especialmente de las relativas a la manera de ver el mundo, de las cuales en la escuela no se nos decía gran cosa».
Stein quería más de lo que le daban, sus inquietudes iban más allá de los conocimientos adquiridos en el ambiente escolar, un talante que alimentaba sus ensoñaciones y hacía crecer sin límites su vasto mundo interior. Para más inri, comienza a sentir como algo ajeno su religión familiar, el judaísmo.
Y es que en una niña y adolescente tan adelantada, el campo de cultivo para la aparición de una crisis estaba más que sembrado. Con quince años, en 1906, decide abandonar sus estudios y trasladarse de su Breslau natal a la ciudad de Hamburgo durante diez meses para ayudar a su hermana Else después de que esta dé a luz a su segundo hijo. «Estaba harta de aprender», escribe durante aquel periodo.
Este deseo de independizarse de su familia va de la mano de una independencia religiosa: «Perdí mi fe infantil y, casi al mismo tiempo, comencé a sustraerme, como persona independiente, a toda tutela de mi madre y hermanos». Stein decía de sí misma: «Ahora yo ya no era una niña ingenua».
Tras esta liberadora escapada, que dura casi un año, vuelve a Breslau y se pone al día en sus estudios de matemáticas, literatura, alemán, latín… con un ahínco incomparable en su reingreso al instituto. Fue la única alumna de su promoción aprobada en el examen de ingreso al bachillerato en 1908, estudios que hasta hacía poco estaban vedados a las mujeres.
Gracias a su firme voluntad, en cinco meses logró recuperar el trabajo atrasado: «Recuerdo aquel año de esfuerzo constante como la primera época de mi vida por completo feliz. Esto se debía a que por primera vez mis energías estuvieron completamente centradas en una tarea proclive a ellas». En paralelo, inicia una toma de conciencia muy comprometida con los derechos de las mujeres y en la conquista de la igualdad.
Retoma el deporte y una de sus pasiones, la música (sobre todo la de Bach), e incluso se sumerge en la lectura de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer (sus hermanas intentan impedirlo a toda costa, por considerarlo impropio para la salud de su espíritu), descubre a Ibsen y prosigue su disfrute y gusto por las obras de Schiller, Shakespeare y Goethe. En palabras elocuentes que dan cuenta de su carácter, Stein anotaba: «Cuando me encontraba completamente sola, en el cuarto donde trabajaba —por aquel entonces no tenía todavía uno para mí— sentada ante la mesa, me tenía sin cuidado el resto del mundo».
Aunque su relación con los chicos era difícil, pensó en casarse siempre y cuando encontrara a alguien «que me guste», como contaba en su autobiografía. Era consciente del influjo que empezaba a ejercer en el sexo masculino, y apareció la conciencia plena de la seducción: «Cuando no necesitaba manifestar mis deseos, sino que con una sola mirada conseguía lo que quería, me llenaba de satisfacción».
A pesar de ello, o justamente a causa de ello, la joven Stein mantuvo una compleja relación con sus afectos, probablemente causada por la ortodoxia judía de su familia, que le provocó no pocas dudas espirituales y emocionales a lo largo de toda su vida que no le permitirían sentirse cómoda con ella misma y que acabarían derivando en un paralizante puritanismo.
Tras la crisis de estudios y religiosa, y después de culminar sus estudios de bachillerato en 1911, la pregunta estaba sellada en el corazón de la joven Stein: ¿es suficiente vivir en el mundo o existe, quizá, alguna manera de trascenderlo?
«Estaba convencida de que había sido destinada a algo grande y que no pertenecía al ambiente estrecho y burgués en el que había nacido». Edith Stein
El encuentro con Husserl y la fenomenología
Edith Stein accede a la Universidad de Breslau con un expediente brillante y reconocida por todas sus compañeras de instituto por brindar siempre la ayuda que estas le solicitan. De hecho, Stein no tuvo que presentarse al examen oral de la reválida de bachillerato por haber alcanzado un nivel de excelencia muy poco común. Con este bagaje, no extraña que la futura santa se matriculara en estudios de Historia, Germanística y también de Filosofía, además de elegir otras asignaturas como lenguas indoeuropeas o materias relacionadas con la psicología. También sigue sumergida en labores sociales y reivindicativas en torno a los derechos de las mujeres y se mezcla con diversas asociaciones estudiantiles.
Sus colegas de estudios acudían a ella, dada su madurez y altura intelectual, en busca de diversos consejos, aunque se muestra rigurosa e inflexible tanto con ellos como consigo misma en términos de autoexigencia, lo que la sumía, en ocasiones, en estados de extrema melancolía e incluso depresión: «Me acuerdo de un tiempo en el que parecía que el sol se apagaba», escribiría más tarde.
Sigue pensando, como ya hiciera notar en su infancia, que su vocación principal está destinada a la docencia, y se vuelca enteramente en su formación académica, con la salvedad de algunos poemas que componía a modo de divertimento en los escasos momentos de descanso que se concedía. Lee a los grandes filósofos y se interesa especialmente por la Ilustración.
En la Navidad de 1912 se produce su gran iluminación intelectual, tras el estudio de las Investigaciones filosóficas de Edmund Husserl para preparar una exposición en clase. Al principio le interesó lo que ella llamó la «psicología descriptiva» del genio alemán, pero Stein vio en aquel libro algo más: un camino expedito para desentrañar las experiencias más íntimas del corazón humano, que van mucho más allá de lo meramente psicológico.
Así lo confesó en su autobiografía:
«Todos mis estudios de psicología me habían llevado al convencimiento de que esta ciencia estaba todavía en pañales; que le faltaba el necesario fundamento de ideas básicas claras, y que esta misma ciencia era incapaz de elaborar sus esos presupuestos. En cambio, lo que hasta aquel momento conocía de la fenomenología, me había entusiasmado, porque consistía fundamental y esencialmente en un trabajo de clarificación».
Para llevar a cabo su odisea filosófica, Edith Stein viaja a la Universidad de Gotinga, donde se encuentra con el profesor Adolf Reinach, estrecho colaborador de Husserl. De aquel encuentro, Stein recordó más tarde: «Quedé entusiasmada por este primer encuentro y muy agradecida». Se encontraba a gusto, en medio de un entramado intelectual que facilitaba su empuje por ahondar en la experiencia humana en todas sus vertientes.
Poco más tarde pudo encontrarse con Husserl, de lo que dejó testimonio: «No había nada llamativo o asombroso en su apariencia. Un típico profesor distinguido», si bien, reconoció, era muy amable y «acababa de cumplir cincuenta y cuatro años». La conversación fue amena y cercana, y Husserl reconoció en ella, desde el principio, un espíritu afín y a la que invitó a sus tertulias semanales con sus alumnos más egregios.
Fue la única alumna de su promoción aprobada en el examen de ingreso al bachillerato en 1908. Inicia un fuerte compromiso con los derechos de la mujer y la conquista de la igualdad
Empatía… y decepciones
Tras su primer contacto con las enseñanzas de Husserl, Edith Stein se sintió empujada a estudiar la manera en que aprehendemos las vivencias de nuestros semejantes, es decir, por el modo en que podemos llegar a hacernos cargo, emocionalmente, de las vivencias internas del otro. Siguiendo el método fenomenológico de su maestro, Stein intentó aclarar este complejo asunto en El problema de la empatía, su tesis doctoral: «Como problema fundamental reconocí la cuestión de la empatía como experiencia de sujetos ajenos y de su vivenciar», comentaba en el prólogo de esta obra.
Stein parte del dato fenomenológico de que se nos dan vivencias, tanto propias como ajenas, que no podemos excluir. Pero, añade, no nos sirve con ese experimentar, porque «queremos penetrar en su esencia. Cada fenómeno es base ejemplar de una consideración de esencia», de algo que va más allá del puro experimentar, del vivenciar mismo, pues «el mundo en el que vivo no es solo un mundo de cuerpos físicos; además de mí, también hay en él sujetos con vivencias, y yo sé de ese vivenciar», que no podemos excluir o soslayar.
Aquí reside la clave de la empatía. A partir de la experimentación de nuestros propios estados, afectos y emociones, y de nuestro propio pensar sobre ellos, caemos en la cuenta de que los otros también sienten, son afectados, se emocionan y piensan sobre todo ello. En definitiva, el fenómeno de la vida psíquica, tanto en nosotros como en los demás, está ahí, es indubitable.
La empatía consiste en una suerte de cosentimiento que parte de nuestra propia experiencia fenomenológica sintiente y la proyecta a los otros sujetos. En palabras de Edith Stein, el otro «no se da como cuerpo físico, sino como cuerpo vivo al que pertenece un yo, un yo que siente, piensa, padece, quiere, y cuyo cuerpo vivo no está meramente incorporado a mi mundo fenomenal, sino que es el centro mismo de orientación de semejante mundo fenomenal; está frente a él y entabla relación conmigo».
Este nexo relacional es el que le interesa analizar y desentrañar en este trabajo a Edith Stein. Desenterrar lo que se oculta tras nuestra relación con los demás, tras sus semblantes y gestos: «Todos estos datos del vivenciar ajeno remiten a un tipo fundamental de actos en los que este vivenciar es aprehendido y que ahora, prescindiendo de todas las tradiciones históricas que tienen apego a la palabra, designaremos como ‘empatía’».
En 1916 viaja a Friburgo, donde empieza a trabajar para Husserl en calidad de asistente, aunque la relación entre ambos comienza a enrarecerse, sobre todo porque Stein desea progresar en su carrera académica y el maestro le impide su habilitación a cátedra debido a su actitud conservadora respecto al papel de la mujer en la educación superior.
Edith Stein termina decepcionada y este choque le produce no pocas inseguridades, hasta incluso llegar a dudar de su talento filosófico a pesar de su evidente talento. Igualmente, en estos años se produce algún encontronazo con Martin Heidegger, mientras Stein no duda en ayudar intelectualmente, cuando se lo piden, a numerosos compañeros (varones) en conseguir sus plazas, puestos y cátedras.
Tras una época de dudas espirituales y religiosas, en la que llega a manifestarse como atea, su ánimo da un vuelco en busca de dar paz a su anhelo por una fe religiosa, que sin embargo no quiere convertir en dogma. Lee a Teresa de Ávila en el verano de 1921 y queda subyugada por el testimonio de la santa, hasta confesar que se siente «una extraña en el mundo». Aunque no puede dejar de sentirse abatida:
«El yo desciende a sus profundidades, permanece en ellas, pero encuentra allí un vacío abismal, tiene la sensación de que se le ha extraviado el alma, como si aquello no fuera más que la sombra de sí mismo, separada de lo que es su ser más propio».
Pero la esperanza nunca la abandonará. Algo en su interior pujaba por dar salida. Pese a la negativa del mundo, se le abre un camino distinto que encuentra en la comunidad del Carmelo, en Colonia, donde accede en 1933 a una edad avanzada. Comienza de esta manera el definitivo y difícil renacimiento espiritual de Edith Stein, su búsqueda de «su ser más propio». Su lucha.
Esta pregunta estaba sellada en el corazón de la joven Stein: ¿es suficiente vivir en el mundo o existe, quizá, alguna manera de trascenderlo?
De la filosofía al encuentro con Dios… y un trágico final
Tras experimentar el fracaso en el amor (con Roman Ingarden) y en sus intentos por obtener una plaza universitaria en Breslau y Friburgo, y después de muchos años de trabajar incansablemente en lo filosófico e impartir innumerables conferencias, además de redactar varios escritos, Edith Stein encuentra más tarde un respiro, en 1932, al ser aceptada como profesora en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica de Münster, que más tarde sería clausurado por los nazis.
En aquellos años imparte un curso fundamental, que ha quedado recogido en forma de libro como La estructura de la persona humana y donde da cabida a todas sus inquietudes antropológicas y en el que llega a la conclusión de que «todo hombre es un buscador de Dios, y es en cuanto tal como se halla más fuertemente ligado a lo eterno». Y se muestra contundente a este respecto:
«El criterio último del valor de un hombre no es qué aporta a la comunidad —a la familia, al pueblo, a la humanidad—, sino si responde o no a la llamada de Dios».
Edith Stein conservó este manuscrito incluso cuando, tras la persecución nazi, huyó de Alemania al Carmelo holandés de Echt. Tras su detención en 1942, sus hermanas en la fe lo escondieron con otros textos suyos en una bolsa de ropa para lavar. Gracias a este gesto, muchos de los textos de Stein han llegado hasta nosotros.
Tras su detención, ella dijo: «No importa lo que me aguarde. Estoy preparada para todo. El querido niño Jesús está también aquí entre nosotras». Edith y su hermana Rosa fueron asesinadas el 9 de agosto de 1942 junto con el resto de judíos católicos que habían sido deportados desde Holanda: en total, más de 30 000 personas.
Edith Stein dejó tras de sí una estela filosófica y espiritual que, hasta entonces, habría resultado inasumible para una mujer. Su combate intelectual fue constante, y acabó entregando su sensible espíritu a la Eternidad en la que siempre creyó y que, queremos pensar, finalmente encontró. Como expresó en palabras inolvidables: «El mundo está hecho de contradicciones; en último término nada quedará de estas contradicciones. Solo el gran amor permanecerá. ¿Cómo podría ser de otra manera?». El 11 de octubre de 1998 fue canonizada por el papa Juan Pablo II como santa Teresa Benedicta de la Cruz.
*Este artículo se publicó originalmente en el número 3 de la revista impresa FILOSOFÍA&CO.
SI TE HA GUSTAD0 ESTE ARTÍCULO, TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE…

Carlos Javier González Serrano (Madrid, 1985) es licenciado en Filosofía y profesor de Educación Secundaria y Bachillerato. Y, cuando el tiempo se lo permite, es escritor y asesor de proyectos culturales. También es director y presentador de más de un programa de filosofía en la radio y televisión españolas, articulista y colaborador habitual en distintos medios de comunicación, así como editor y coautor de varios libros. Entre sus últimas publicaciones, se encuentran Una filosofía de la resistencia (Destino, 2024), y una selección de textos de Schopenhauer en la que es editor, Parábolas y aforismos (Alianza, 2018).




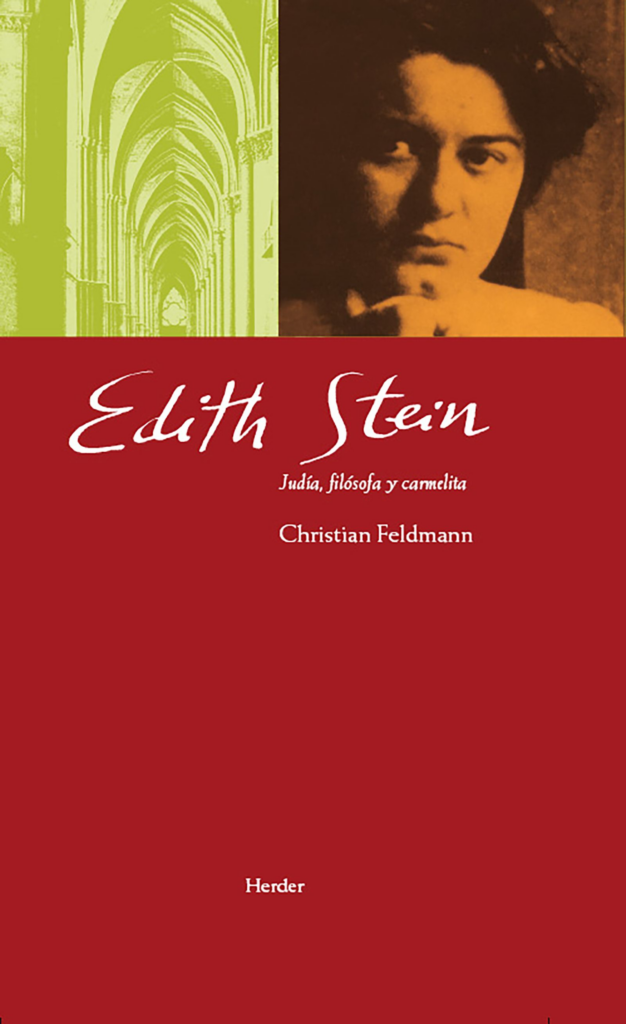

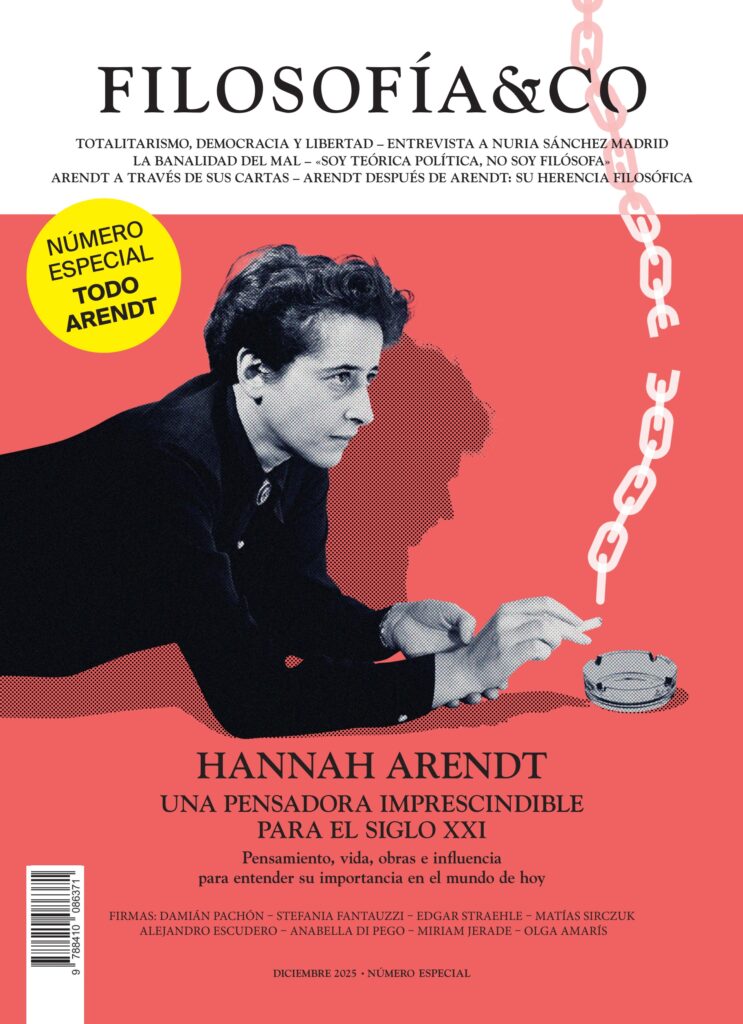

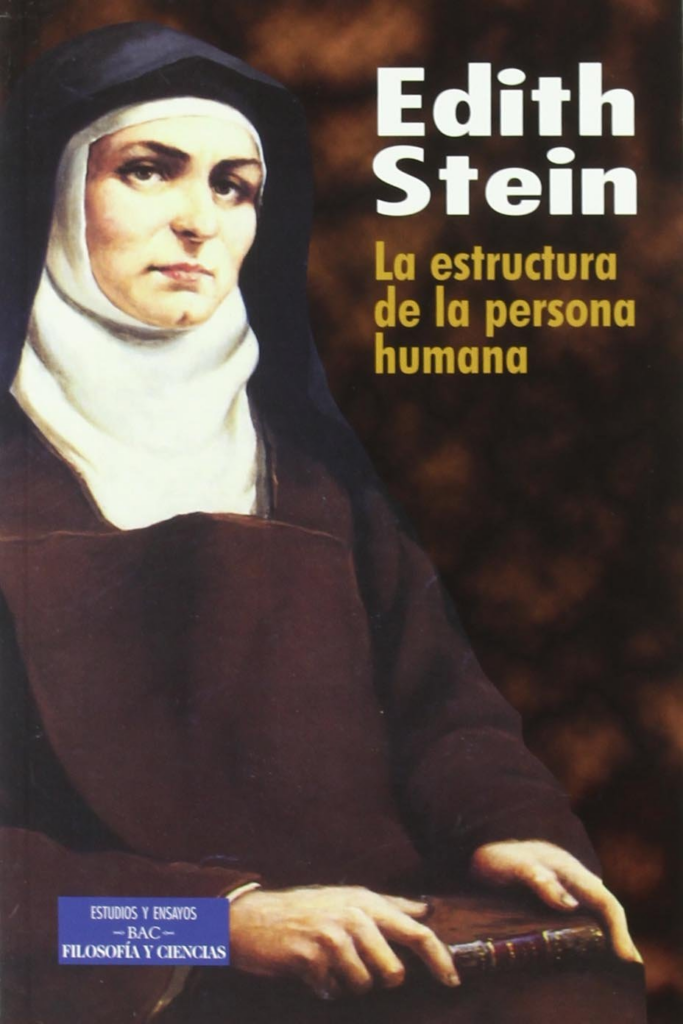



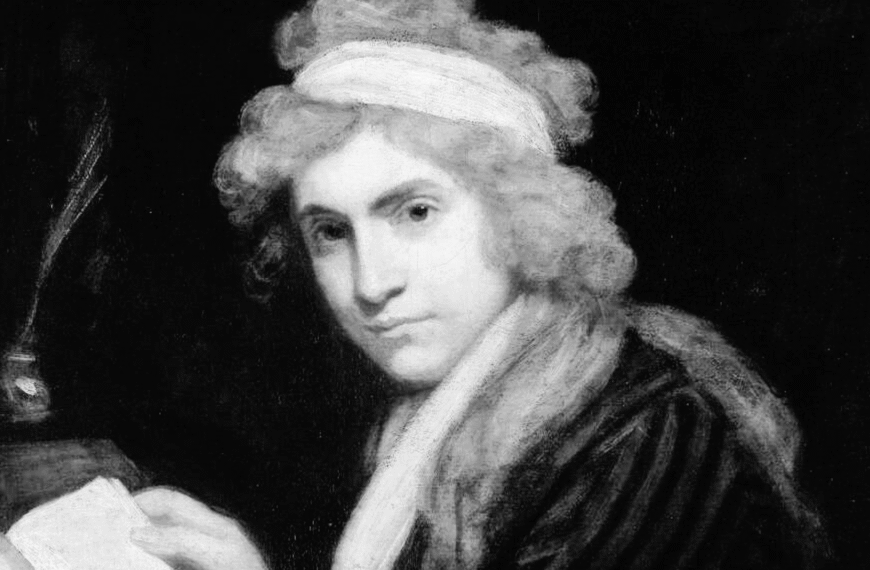


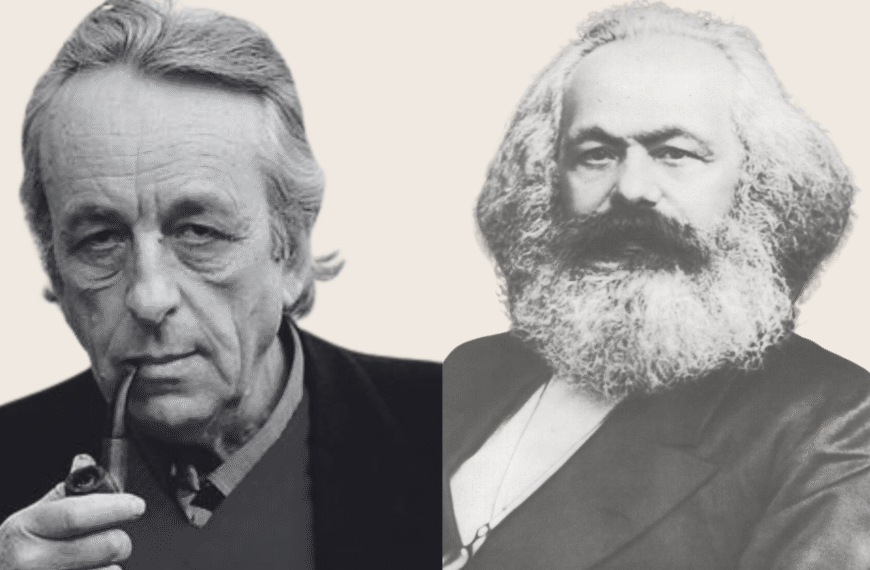




Deja un comentario