Pensar la música
Asimilado como fenómeno mainstream desde mediados del siglo pasado y promulgado cada vez más su lento pero firme declive, el rock agoniza conservando su principal característica: la potencia irracional del grito, donde arraiga su fuerza. Sin este grito, el rock es inconcebible. Por su carácter primitivo, el grito constata la vehemencia presente en un género cuyo enfoque margina el sosiego y consolida el delirio.
Describir un fenómeno musical no es una tarea que pueda hacerse con comodidad. Exponer impulsos sonoros a través de palabras no es necesariamente algo que pueda designarse como apropiado. Mucho menos si lo que se pretende es desvelar o explicitar la música. El motivo es que asimilar así la música —como correlato de un significado— revela esa antigua consigna filosófica de reducir la música a un sistema discursivo por el cual esta no sería sino un vehículo de representaciones o conceptos.
Preguntarnos, entonces, qué nos dice una música determinada probablemente sea una forma de aniquilar su poder. Diremos mejor que nada dice, que nada representa. Y lo diremos con mayor insistencia si, inscritos en sus profundidades y alucinaciones, percibimos los modos en los que sus potencias se incorporan en nuestro cuerpo. Y es que el hecho de que la música esté impregnada de una facultad fisiológica se hace más explícito en el furor primitivo que el rock establece.
Asimilado como fenómeno mainstream desde mediados del siglo pasado y promulgado cada vez más su lento pero firme declive, el rock agoniza conservando su principal característica: la potencia irracional del grito, donde arraiga su fuerza
El «rock» y el cuerpo
¿Se han observado con suficiente atención los efectos fisiológicos y la intensidad de la experiencia a los que conduce esa ruda ceremonia celebrada en un concierto de rock? Los rostros deformados, las contorsiones anómalas, las figuras excéntricas, las danzas caóticas, la fuerza al borde del precipicio…
Allí la fisiología no puede expresarse a medias tintas. El caos rompe la belleza, la tempestad y el ímpetu retornan en ese entusiasmo propio de posesos a cargo de desintegrar la moderación. El canon clásico —enmarcado en las proporciones ideales, en el número áureo, en la armonía, en la simetría y en el orden— se desplaza hacia su resquebrajamiento.
Emerge, entonces, el paroxismo de la libertad, que registra el arrebato de unos insurrectos que deliran, gritan, expulsan su tranquilidad, invocan un ansia de infinito, increpan la quietud y el reposo. La vida, de nuevo, recuperada en el júbilo revelado en el cuerpo y el grito, en el sonido y la furia.
En el rock, el cuerpo recupera su emancipación. Es una danza amorfa, objetivada en descargas que en todas las direcciones proyectan su dispersión focal. Danza que desfigura el espacio y despedaza el tiempo. El rock no es consuelo ni alivio. Buscarán esos paliativos los apocados vitales.
El cuerpo integra sus posibilidades cuando desde él emerge el estímulo que el sonido expresa como consigna de guerra. Una lucha continua. Sangre que, al tensar el vínculo entre la vida y la muerte, derriba la renuncia. Ante el impulso sereno, el funámbulo sobre el abismo; ante el cómodo sistema, el riesgo del margen; ante la voz sosegada, el grito que fractura.
El rock tiene unos fuertes efectos fisiológicos y su experiencia es una de las más intensas: los rostros deformados, las contorsiones anómalas, las figuras excéntricas, las danzas caóticas, la fuerza al borde del precipicio…
El grito y su fuerza
Si el ritmo sistematiza, la melodía hila el tiempo y la armonía funda un amparo en el que el oyente puede solidificar su presencia. El grito rompe, desgarra, aniquila el orden. El grito emerge como la confirmación de esa ruptura. Es la elocuencia primitiva del instinto, con él brota el más auténtico signo de la animalidad que se instituye en la música.
El grito encarna fuerza, dolor, rabia, deseo, magia, privación, herida. También religión. De hecho, la más precisa de todas. Intenta religar la diminuta presencia con el hondo infinito. El grito pronuncia la fragilidad humana y alcanza la constancia profunda de su nada y su abandono. Sin él, sin su fuerza, sin su definición y crudeza, el rock perdería su mayor potencia expresiva.
Como ritual e invocación y con un fervor que al mismo tiempo demanda un sacrilegio, el rock constituye una de esas expresiones artísticas por medio de las cuales la magia, el sacrificio, lo sagrado y otros tantos elementos del hombre primitivo se conjugan para ofrecer una liturgia profana. Esta característica consagra un enfoque paradójico no exento de atractivo. Detalla una ambigüedad que caracteriza un género signado por el desequilibrio.
Frente a la mesura, «rock»
Sagrado y profano, el rock solo puede inscribirse en las sendas de un dionisismo que, más que en la naturaleza, traza sus orígenes en un régimen obsceno que se gesta en medios urbanos. No porque el rock carezca de esos matices impregnados de ambientes campestres que detallan tantos rastros de su expresión, sino porque un riff y su distorsión se desenvuelven representativamente entre calles nocturnas por donde deambulan voces un tanto rotas.
Al rock lo define estéticamente el desgarbo de caminantes sin patria espiritual, el rostro escéptico de una plenitud extraviada, la silueta gris de un árbol marchito, el sueño difuso de un goce diferido. Este pesimismo tiene en todo caso su redención: la férrea constancia de un grito en la garganta de un mortal que fuerza su carne.
Ese grito de un semidios no hay por qué allanarlo. Suprimirlo, ignorarlo, amilanarlo son afectos civilizados. Pero el rock no lo es, no puede serlo. Del suelo de donde emerge se consagra una inconformidad sujeta a la imposibilidad de encontrar un reposo en cualquier contexto. El carácter transgresivo de su aparición y de su desplazamiento no es un accesorio momentáneo. El rock no se aviene con afectos impasibles propios de la domesticación, la mesura o el equilibrio.
El arrebato vital que el rock consolida define una fuerza que subvierte la norma y profiere, con sacralidad, el afianzamiento del delirio. Potencia frenética, posesión, rapto, éxtasis, manía —y a través de ellas: ascenso y descenso—. El rock no sabe ser axiomático, su ambigüedad revela el viaje iniciático que el oyente proyecta desde la cúspide de un régimen celeste en el cual, a veces, logra redimir su condena e ir hacia la inmersión infernal por los laberintos de su propio inconsciente. Y justo en este hundimiento, proclamado con insistencia a través de la distintiva matriz del diabolus in musica1, el rock anuncia su dominio y su explicitación de lo siniestro.
Al rock lo define estéticamente el desgarbo de caminantes sin patria espiritual, el rostro escéptico de una plenitud extraviada, la silueta gris de un árbol marchito, el sueño difuso de un goce diferido
Habitar la tensión del «rock»
El trítono no es una puerta de entrada hacia un mundo ajeno, extraño. Sí lo es, en cambio, de la propia irregularidad que los humanos habitamos, del subsuelo donde se resquebraja la tonalidad apolínea que, inconstante, claudica ante un inframundo que el rock de forma inagotable ha sabido interpretar y explotar.
Habitar la tensión que ese intervalo define explicita en la conciencia una temporalidad inconsistente, advertencia de una conmoción. En todo caso, una catarsis. Y es que esa tensión únicamente sugiere, al igual que lo hace toda insinuación estética que nos hace explícita una constante en la que el vértigo y el temor nos acechan.
Se puede concebir un alma inundada de rock si está un tanto rota, si sus búsquedas concentran una fractura que incita al caos, a la disolución, al infinito, a ese desbordamiento indeterminable, inaprehensible. El rock es un rasgo estético forjado desde una ontología destructiva, potencia concebida como ruptura del ser.
Si estas abstracciones parecen vagas habremos de sumirnos en el flujo rítmico de una causa tribal y en el áspero efecto de un grito que con su fuerza rompe el velo de la vida y muestra la conmoción de sabernos inmersos entre dos hondas nadas. Nos quedará el desgarramiento de esa voz y las heridas de donde surge. Nos queda el rastro que lucha y no sucumbe, impulsa y no desfallece.
El rock cumple su destino en la exigencia del cuerpo y sus estímulos. Cumple su destino en la agónica y humana tarea de conquistar la vida desde la conciencia de su finitud. El rock es la expresión de los insurrectos, la sedición de los inconformes.
Sobre el autor
Alfredo Abad es doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), traductor y editor. Profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) y director del grupo de investigación Filosofía posmetafísica y escepticismo. Ha publicado los libros Filosofía y literatura. Encrucijadas actuales (2007), Cioran en perspectivas (2009), Pensar lo implícito en torno a Gómez Dávila (2008) y Dispersiones y fugacidad. Al margen del substancialismo (2022).
Notas:
- Diabolus in musica hace referencia al uso del tritono o intervalo que abarca tres tonos, generando un sonido disonante asociado a lo siniestro y lo malvado. ↩︎









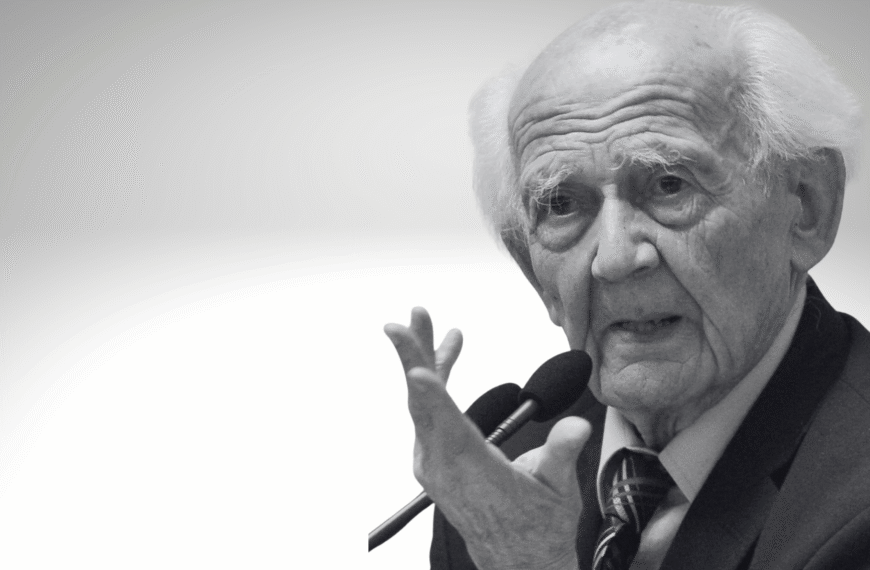







Deja un comentario