«Los vientos en sí mismos no se ven, aunque manifiestos están para nosotros los efectos que producen y los sentimos cuando nos llegan». Con estas palabras Jenofonte atribuye a Sócrates la utilización del viento como metáfora de la actividad de pensar, a lo que añade que, en opinión de Anito, Licón y Melito, el viento del pensamiento es causa de desorden en la ciudad, pues cuando éste se levanta arrastra consigo todos los signos establecidos en los que los ciudadanos se apoyan habitualmente para orientarse.
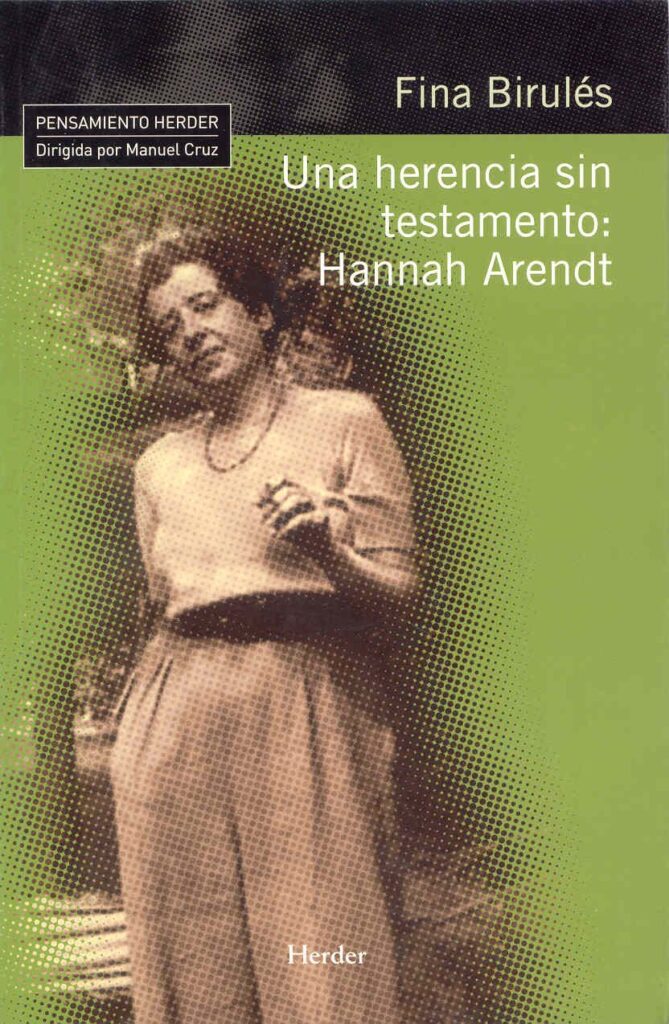
Cabría considerar que la acusación tiene algún fundamento, pues la actividad de pensar se manifiesta y cristaliza en conceptos, en el lenguaje, y es sabido que el viento del pensamiento se vuelve con frecuencia en contra de sus anteriores manifestaciones, destruyendo de este modo la solidez de algunos conceptos que se habían mostrado eficaces para orientarnos en el mundo y para hacer inteligibles nuestras acciones, para producir sentido.
En las últimas décadas se ha convertido en un lugar común afirmar que un fuerte vendaval ha afectado al ámbito del pensamiento y ha tenido como efecto la crítica a la modernidad y a sus formas de aproximación reflexiva a lo humano. Así, se han cuestionado los discursos que pretendían ofrecer un sentido global al curso histórico de los acontecimientos, al tiempo que la categoría de «sujeto» y, por extensión, la de «hombre» han sido objeto de «deconstrucciones» y esquelas de defunción.
Tales actitudes críticas con respecto a las nociones fundamentales de la modernidad no son sólo el reflejo de una nueva búsqueda de estilos de pensamiento, sino también de las perplejidades generadas por cierta opacidad y complejidad propias del presente de las «sociedades posindustriales», que no se deja analizar fácilmente mediante categorías como «progreso», «alienación» o «emancipación».
Esto parece indicar que, para afrontar esta obstinación de lo real, necesitamos herramientas que vayan más allá del viejo ideal ilustrado de racionalización que se había concretado tanto en el proyecto de adueñarse de cualquier forma de alteridad como en la idea de una relación fluida y no problemática entre el pensar y la acción.
No resulta extraño que, tras los acontecimientos de este «siglo corto», como lo denominó Eric Hobsbawm, tengamos la impresión de habernos quedado con las manos vacías, sin útiles conceptuales para aproximarnos al presente, y andemos desorientados por la polis, por la ciudad.
Las reflexiones dominantes en las últimas décadas, que tanto nos han familiarizado con las explosiones de apasionada exasperación ante la razón, el pensamiento y el discurso modernos, han dejado como rastro el sentimiento de una aguda escisión entre la realidad y el pensar. Ha crecido, pues, la impresión de que las viejas verdades han perdido toda relevancia concreta y de que algunos conceptos y términos conectados a ellas se hallan actualmente diseminados acá y allá, sin fuerza ni contenido.
En este contexto, a los cien años de su nacimiento, Hannah Arendt ha adquirido una renovada actualidad, en la medida en que sus reflexiones parten precisamente del factum de la ruptura entre el pensamiento tradicional y la experiencia contemporánea. Como ella misma observó recurriendo a Paul Valéry, en el mundo moderno las ideas se han visto «atacadas, sorprendidas y disueltas por los hechos», y somos testigos de «algún tipo de insolvencia de la imaginación y de bancarrota de la comprensión».








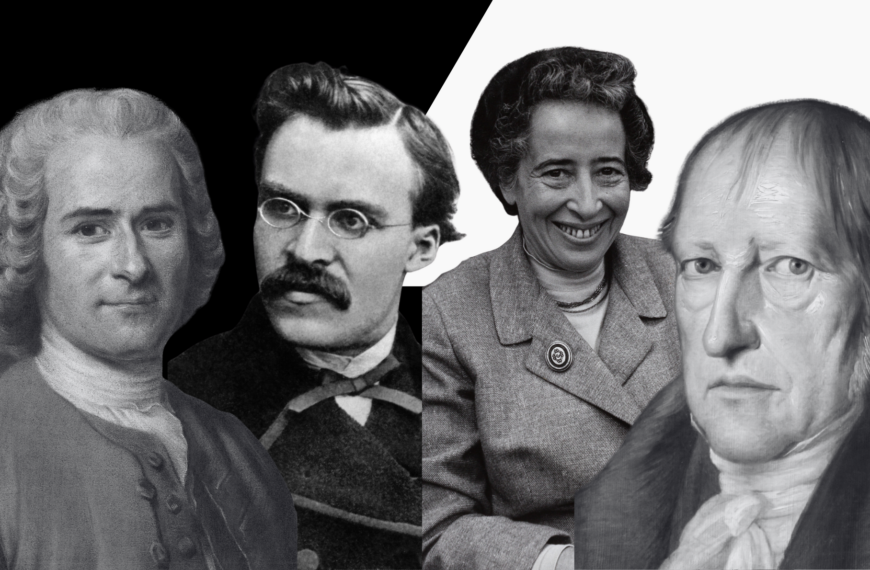
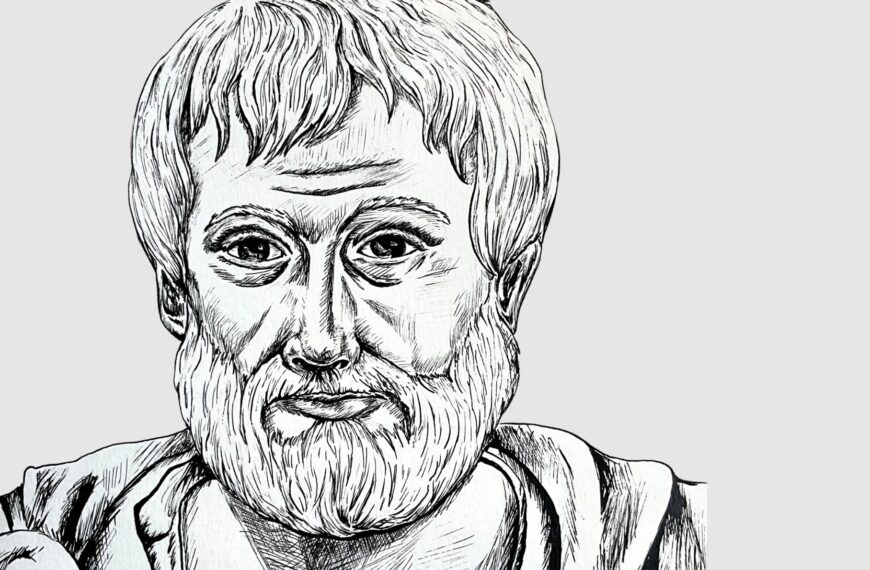




Deja un comentario