Durante el fin del primer decenio del siglo y al principio del segundo, y en varias partes del globo, las derechas neoconservadoras han propiciado éxitos notables en términos electorales. Como ha sabido ver el historiador Geoff Eley en su análisis alrededor del ascenso en 2017 de Trump en Estados Unidos, un nuevo «giro fascista» se enseña nuevamente como causa sui de la retórica y práctica política occidental.
Por ejemplo, en la breve Gran Bretaña de Liz Truss, luego de su reclusión por el Brexit de Boris Johnson (ahora convertida en un peñasco político), se perfilaba —si no fuera por su forzada renuncia— como el renacimiento de su pasada semblanza thatcherista. Viktor Orbán, en Hungría, mantiene desde 2010 su designación radicalizando cada vez más su política agonal contra la prensa libre y el Estado de derecho. Trump nuevamente, tras el frustrado golpe y a dos centímetros de su asesinato, entró por la puerta grande al capitolio con sus apuestas políticas redobladas.
Por su parte, en Francia y Alemania se han visto escalar partidos antidemocráticos como Rassemblement National y Alternative für Deutschland respectivamente. Y así, los ejemplos a medida que los años se suceden se van multiplicando, tanto en Europa como en América.
Los tiempos se aceleran
Ante este escenario que corre veloz, recordamos al filósofo de la historia Reinhart Koselleck y su conceptuada «aceleración» del tiempo histórico moderno, cuyo cálculo de acontecimientos se eyecta con celeridad hacia el futuro, sin separarse, no obstante, del pasado.
La resurrección de ciertas formas y modulaciones políticas llevan a considerar, como los ricorsis del filósofo napolitano Gianbattista Vico, si dicha aceleración no es un vórtice que engulle con celeridad nuestra manera de concebir la historia ordenada por un tiempo lineal y progresivo, para, posteriormente, escupir con salvajismo las coordenadas difusas de nuestro presente.
Durante el fin del primer decenio del siglo y al principio del segundo, y en varias partes del globo, el neoconservadurismo ha propiciado éxitos notables en términos electorales
Como afirmó el historiador François Hartog, existe un «presentismo» que ha vaciado al sujeto político de su marcha hacia el progreso, sujeto ahora despejado de esa forma sustantiva en la concepción de la historia, por una existencial, que encuentra fundamentos en la coincidencia con el pasado, ya no más para una lectura del futuro, sino para un presente que parece inmóvil y condicionado por su régimen de historicidad.
En este orden de ideas, el interrogante con el que debemos iniciar, al igual que lo ha hecho el politólogo Cas Mudde en su ya reconocido libro The Populist Radical Right, es si este revival conservador está llevando a Occidente a un periodo como los de entreguerras, donde las democracias liberales menguaban y, al unísono, los regímenes autoritarios fascistas iban imponiendo sus piezas a lo largo y ancho del tablero político.
El escenario es similar en términos de dinámica política cuando las naciones democráticas liberales europeas, después de la Primera Guerra Mundial —a costa de endeudarse para sobrellevar su reconstrucción y crisis económica—, fracasaron, dando paso a la Segunda Guerra Mundial y el inefable Holocausto. Lo relevante de este cisma es que logró una polarización planetaria, acentuada posteriormente por la gran Guerra Fría.
El triunfo de la democracia liberal sobre el comunismo llenó de joviales expectativas a la primera, sobre todo durante la década de los 90. La democracia liberal nuevamente alzaba su vuelo a la par que la formidable tesis de un fin de la historia —recuperada de Alexander Kojéve— a manos del pensador Francis Fukuyama vaticinaba las consecuencias totalizantes del neoliberalismo luego de la caída del Muro de Berlín.
El mundo comenzaba a ver abalanzarse una nueva dinámica económico-social que solventaría cosmopolitamente los problemas de inequidad y pobreza de las naciones bajo el imperativo de un mercado neoliberal (laissez faire).
El interrogante es si el revival conservador está llevando a Occidente a un periodo como los de entreguerras, donde las democracias liberales menguaban y, al unísono, los regímenes autoritarios fascistas iban imponiendo sus piezas a lo largo y ancho del tablero político
Weimar como paradigma
Este triunfalismo dio paso a la desilusión, en gran medida después de la crisis financiera de 2007-08 que paralizó las economías más sobresalientes del mapa occidental. Ese mapa encuentra una fundamental expresión financiera que entreteje la realidad, como ha expresado Zygmunt Bauman, «globalizadamente», en tanto que lo que subsiste al orden es una interdependencia común que encuentra en los aciertos y desaciertos del mercado internacional las causas más profusas de desajuste de las putativas economías políticas independientes.
En este sentido histórico, la cuestión nos retrotrae a la República de Weimar, el primer arquetipo de la crisis moderna de la democracia liberal que dio paso al Holocausto. Weimar fue el primer intento de establecer una social democracia en Alemania a partir de la revolución de 1918, que dio como concluido el imperialismo y originó a una democracia parlamentarista.
Creo oportuna, si nos interrogamos por un nuevo orden conservador, esta pregunta: ¿qué fue lo que sucedió con dicha República para que degenerara en el fascismo de Adolf Hitler? Como hemos señalado y ha sostenido recientemente Andreas Wirsching, los férreos resabios de la Primera Guerra Mundial, como también la evocación y elevación de un esplendor adjunto a un pasado imperial armónico, se establecieron como tópicos memoriales relevantes para el debilitamiento de Weimar.
La derecha conservadora era la que facilitaba esta imagen pregnante de un «pasado» como imagen anacrónica antes materializada por el onírico y ceremonial orgullo nacional. Sin embargo, también debemos entender que, en la actualidad, el debilitamiento y sobrecarga de los Estados nación democráticos geopolíticamente son diferentes en términos de desarrollo económico y los mecanismos de control institucional, ya que, como ha sostenido Jürgen Habermas en Rettet die Würde der Demokratie, «menos democracia es mejor para los mercados».
Hay una acertada despotenciación política en los gobiernos nacionales que da paso a una «tecnocracia» que tiene a su principal adalid a la Diktat der Märkte (dictadura de los mercados); como ethos político, el ciudadano, en pos de perder aquella «carga» pública, se convierte en mero consumidor pasivo. Se trata de una descarga del individuo que alumbra ya los primeros atisbos de una «posdemocracia», una vida democrática absolutamente armónica con el mercado, un sujeto que compite contra un otro siempre visto en clave de enemigo, darwinismo social pros hen encausado por un fundamentalismo histórico cimentado en la idea de progreso.
Finalmente, desde esta peculiar invocación al pasado, nos instan a hacer alusión a que el parangón entre Weimar y el presente exige una explicación de por qué, al encontrarnos en un contexto diferente, hallamos estructuras retorico-políticas similares. Vemos resplandecer a las nuevas derechas con un discurso conservador y antidemocrático pero ungido de un origen globalizador que, más que potenciar la fuerza coercitiva del Estado, funge en el mercado la nueva catexis1 de las políticas estatales, deprimiendo cualquier efervescencia democrática. Nuevamente, los aurigas conducen hacia las debilidades de la democracia y resaltan su incapacidad para abarcar las demandas de un nuevo mundo por aparecer.
La derecha conservadora era la que facilitaba la imagen pregnante de un «pasado» como imagen anacrónica antes materializada por el onírico y ceremonial orgullo nacional
El ejemplo de Milei en Argentina
Sobre este escenario, Javier Milei invoca discursiva y prácticamente sus avatares políticos enfrascando sus fundamentaciones dentro de un círculo retórico que tiene como principal eje el pasado alzado desde una íntima convicción en la renovación y dominio absoluto de lo que ha sucedido históricamente, desde la fundación de Argentina hasta la actualidad, con el propósito de echar bajo tierra el Estado y la democracia moderna.
La cuestión que nos abre Milei es aquella que se pregunta sobre por qué posee tanta pregnancia política un tipo de discurso que se propone reconstruir la historia. La retórica del presidente Javier Milei intenta horadar con grandilocuencia y desprecio el sentido común de la historia argentina. Su ahínco en el fraseo desmedido y posición agonística contra «la casta» política lo ha llevado a exacerbar, con cierto elenco de voces acompañándolo, una apertura desmemorial a generalizaciones absurdas que, más que apelar a una lógica narrativa, intentan interpelar emocionalmente.
Sin embargo, entre sus ademanes se proyecta un canon en su retórica que persuade a su público a elaborar una historia concreta desde donde sujetar su ideología. Entre sus enunciados encontramos que, con cierto mimetismo al eslogan trumpista, repite «Volver a la Argentina grande otra vez», como también habla de una Argentina que «durante cien años giró como una calesita».
A su vez, se ha adueñado de los argumentos que muestran a la dictadura cívico-militar Argentina como una guerra civil contra «subversivos», junto a variadas señalizaciones contra las políticas de la memoria del «Nunca más», como también enemistad frente a vindicaciones de sectores LBGTQ+, etc. Estas han sido las fuentes que ha suscitado para emprender una monumental tarea de «reescribir» la historia. Milei intenta apropiarse de los «traumas» de la memoria argentina para enarbolar una base sólida desde donde prolongar su mandato.
En este sentido, se muestra oportuno traer al frente las consideraciones del historiador Dominick LaCapra. Desde un lenguaje psicoanalítico, LaCapra ha construido a partir del concepto de trauma y memoria toda una estantería de análisis historiográfico. La relevancia del concepto de trauma radica en que a través de él pueden llegarse a comprender históricamente aquellos acontecimientos que han quedado en la retina de las sociedades.
La relevancia del concepto de trauma radica en que a través de él pueden llegarse a comprender históricamente aquellos acontecimientos que han quedado en la retina de las sociedades
El trauma y el relato
LaCapra trata de mostrarnos que los procesos que se dan en una memoria individual pueden ser trocados analíticamente hacia un espectro «macro» para comprender los acontecimientos históricos que han quedado grabados en la memoria colectiva de las sociedades, como por ejemplo lo ha sido el Holocausto. Es decir, en el proceso de historización de un acontecimiento se hallan sumergidas fibras morales y emotivas comunitariamente significativas que pueden ser, a la hora de escribir historia, trastocadas por la pluma del historiador.
LaCapra explica las variaciones e hibridaciones del discurso histórico a través del concepto de «transferencia» en tanto que, partiendo de una operación memorial idéntica, tenemos varias perspectivas diferentes de un mismo acontecimiento histórico. De modo que la pregunta que nos abre LaCapra es aquella que se cuestiona el pasado reciente y su vinculación con la historia profesional a la hora de ofrecer una interpretación verdadera del mismo.
Esta desconfianza en la tarea del historiador, o, si se quisiere, en la manera de historizar in nuce, ya había sido uno de los marcos críticos con los que Hayden White enarboló su reconocida Metahistoria. White alega, desde su interpretación de las representaciones históricas, que las disputas que se dan en el marco de la historiografía pueden ser consideradas como el intento de ocupar un lugar privilegiado en la interpretación histórica, el poder encontrar el acceso a una «promesa» que jamás se cumplirá.
Es decir, se trata de una promesa de representar realista y significativamente el pasado «tal como fue». White nos invita, de tal manera, a mirar los acontecimientos pasados de otro modo, a decir, como construidos por la pluma del historiador sobre la cual sobrevienen vivencias, costumbres, ideologías, propósitos que hacen al hecho en sí una figuración medida por marcos de construcción lingüístico-narrativos.
Más allá de los ejes fundacionales de su teoría, para nuestro estudio lo insoslayable de White lo encontramos en que nos está invitando a pensar que la historia tal y como está constituida funge las diversas apropiaciones del pasado. De esta manera, lo inadmisible de la historiografía académica tradicional es su ímpetu en producir interpretaciones comprensivas y totalizantes del pasado mediante el supuesto de una neutralidad u objetividad imperante, una verdad a secas. Relega o silencia aquellas visiones que no se ajustan al canon tradicional o, si se quisiere desde el lenguaje de LaCapra, las experiencias de las víctimas.
Lo inadmisible de la historiografía académica tradicional es su ímpetu en producir interpretaciones comprensivas y totalizantes del pasado mediante el supuesto de una neutralidad u objetividad imperante, una verdad a secas
Hay una subsunción u absorción de relatos (por ejemplo, perpetradores y víctimas, vencedores y vencidos, etc.) a los regímenes de explicación de los procesos históricos, lo cual provoca, promoviendo la generalización, que encontremos cierta comprensibilidad ante hechos aberrantes y un silenciamiento testimonial en pos de priorizar una elegante pero imposible pretensión de verdad, o bien una disposición narrativa coherente.
En estos dos elementos unidos, las disputas en torno a la tarea historiográfica que hemos señalado con White y las conceptualizaciones de LaCapra sobre a la manipulación del trauma, encontramos trenzadas graves cuestiones en términos de políticas epistémicas. El problema radica, como ha sostenido Ewa Domanska, en las insidiosas manos que encuentran en la imposibilidad de representar el pasado fidedignamente una forma de manipulación, utilizando el pesimismo escéptico y la distorsión ideológica.
Desde estas tarimas Javier Milei impone su retórica política sobre aquello que ha existido pero que ya no existe como tal, abriéndose paso en esta imposibilidad de una clausura narrativa de las representaciones históricas y de un trauma en constante retorno. En esta condición liminal de la memoria histórica se hallan las apropiaciones del pasado y el intento de reescritura de estos mismos.
Como un suelo que se tambalea por sus propios cimientos, este tipo de retóricas grandilocuentes encuentran en esta necesidad de reescribir la historia sus más poderosas y confiables herramientas de legitimidad política. Hay una transformación de los modos de apropiación de la historia que se estructuran bajo el predominio de relaciones múltiples, en las que es imposible mantener la univocidad de una sola narrativa.
Este semblante que adquiere la historia, ya como la representante de una realidad anegada por la multiplicidad y heterogeneidad de discursos, hacen al tejido narrativo de la historia permeable de la divergencia, hacen a la historia un campo de disputa y las armas con las que se intentara destruir al enemigo ya no se encuentran cargadas con pretensiones de verdad en los relatos, ni siquiera con mentiras, sino con «diseños» narrativos estructurados bajo el principio realista de los hechos.
Javier Milei impone su retórica política sobre aquello que ha existido pero que ya no existe como tal, abriéndose paso en esta imposibilidad de una clausura narrativa de las representaciones históricas y de un trauma en constante retorno
La relación entre historia y ficción se dificulta más que nunca en la contemporaneidad, ya que sus marcos divisorios ya no son tan claros. «Lo que realmente sucedió» de esta manera jamás queda fijado cuneiformemente, sino que son narrativas que adquieren, desde su flexibilidad, carácter político.
La trama no solo se encarga de contar una historia, sino que se para sobre la fragmentariedad del pasado y se permite construir desde allí pensamiento, conciencia, un mundo poblado polifónicamente por melodías traducidas a un solo lenguaje, el de la reescritura histórica.
La reescritura se hace en función de las necesidades del presente como forma de legitimación de los discursos, pero también se hace para hacer «justicia», para recobrar una identidad o para estructurar soberanía, sin pretensiones de verdad, solo con el afán de construir y reconstruir aquello que siempre se habrá perdido en el incesante devenir del tiempo.
Desearía cerrar este esbozo con ese lado optimista que posee este gran problema de la reescritura histórica. Más allá de no poder sujetarse a una pretendida e imposible realidad sino al de una fragmentariedad del pasado, cuya apuesta de reconstrucción siempre encuentra adeptos, el involucrarse colectivamente en la memoria crea escenarios de cohesión social en un juego en el que el «recordar» es una de sus reglas. Y la tarea es transitar colectivamente esa delgada línea que separa la verdad de la ficción, en múltiples discursos que, más que intentar avalar la veracidad de un acontecimiento, desprenden la tarea solidaria de promover y seguir reescribiendo la historia.
Frente a aquellos que proclaman una única y exiliadora verdad en sus perspectivas se le debe oponer la pluralidad de la historización, la democratización del pasado.
Nota
- Catexis es un concepto del psicoanálisis que se refiere a la carga de energía psíquica asignada a alguien o a una idea. N. d. E. ↩︎





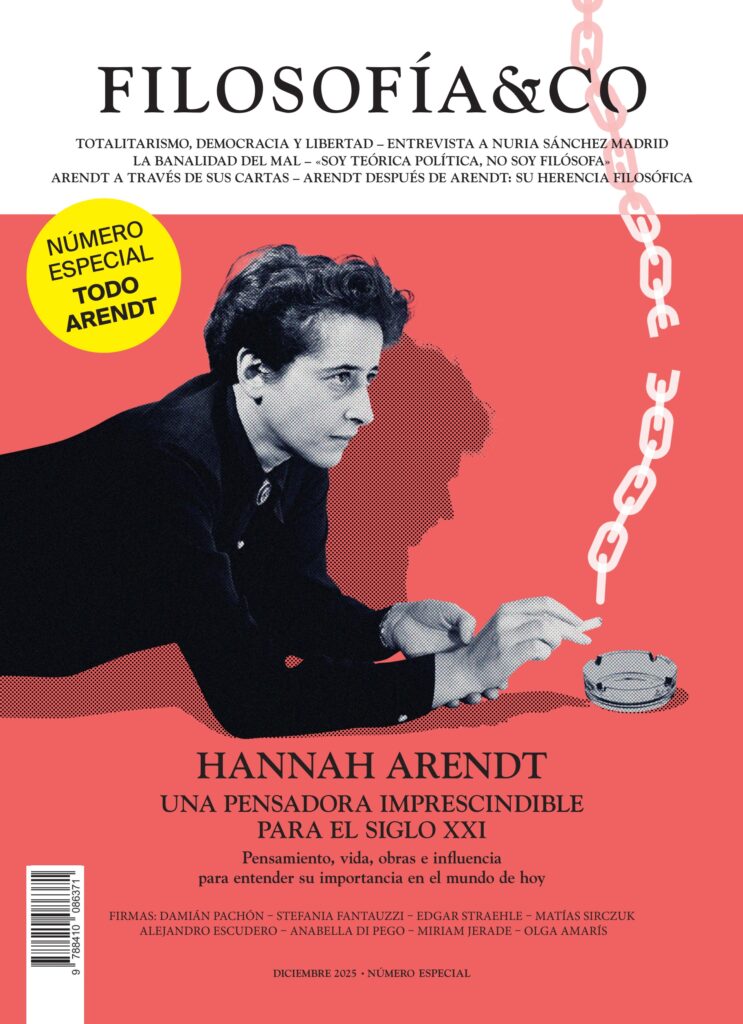



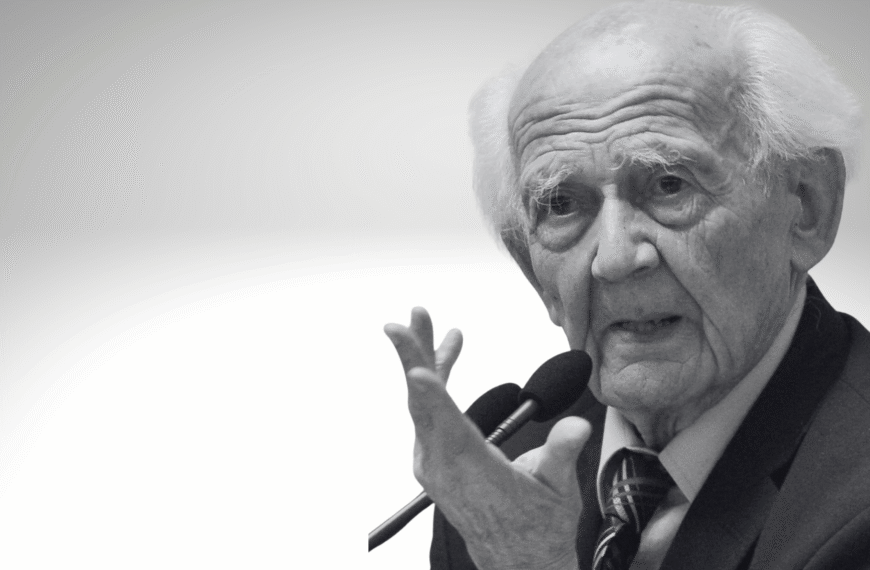







Deja un comentario