En tiempos de reclusión generalizada, creación de fronteras donde ya se las había abolido, cierre de espacios aéreos y una avalancha de muertos diseminada por todo el planeta, resulta muy esclarecedor volver al pensamiento de Achille Mbembe, el filósofo camerunés, que acuñó el concepto de necropolítica, entendiéndola como una técnica característica del capitalismo globalizado.
Por Virginia Moratiel, doctora en Filosofía
Para muchos se trata sólo de un pensador postcolonial, quien hace una deconstrucción del discurso eurocéntrico y aboga por la recuperación de una memoria no victimista que, alejada del resentimiento y el deseo de venganza, contribuya a sanar las heridas de la explotación y, sobre todo, de la esclavitud en el continente africano. Y, sin duda, lo es, pero relegarlo exclusivamente a un examen del pasado es una forma cómoda de evitar el malestar que producen sus reflexiones si se las aplica a la realidad actual. Es cierto que sus trabajos sobre cuestiones «recientes» se refieren al exterminio nazi, al apartheid en Sudáfrica, a lo sumo, a las políticas de ajuste y expulsión que se ensayaron entre israelíes y palestinos a partir de mediados de los años 70 o en el continente africano desde los 90.
Sin embargo, está claro —y él mismo lo reconoce— que tales estrategias hoy se extienden por todas partes y parecen haber adquirido una dimensión planetaria. Así se entiende en América, donde existe una amplia población indígena que ha sido sojuzgada desde la época de la conquista por el gobierno tanto de los colonos como de los criollos y, además, hoy sufre el yugo de las mafias. Más concretamente, en México se cree que las ideas de Mbembe son esenciales para comprender el asesinato y desaparición de personas, así como los feminicidios y, en general, la violencia de género. Y es por ese motivo que los estudios sobre biopolítica y necropolítica han prosperado allí.
Relegar a Mbembe exclusivamente a un examen del pasado es una forma cómoda de evitar el malestar que producen sus reflexiones si se las aplica a la realidad actual
Para seguir leyendo este artículo, inicia sesión o suscríbete

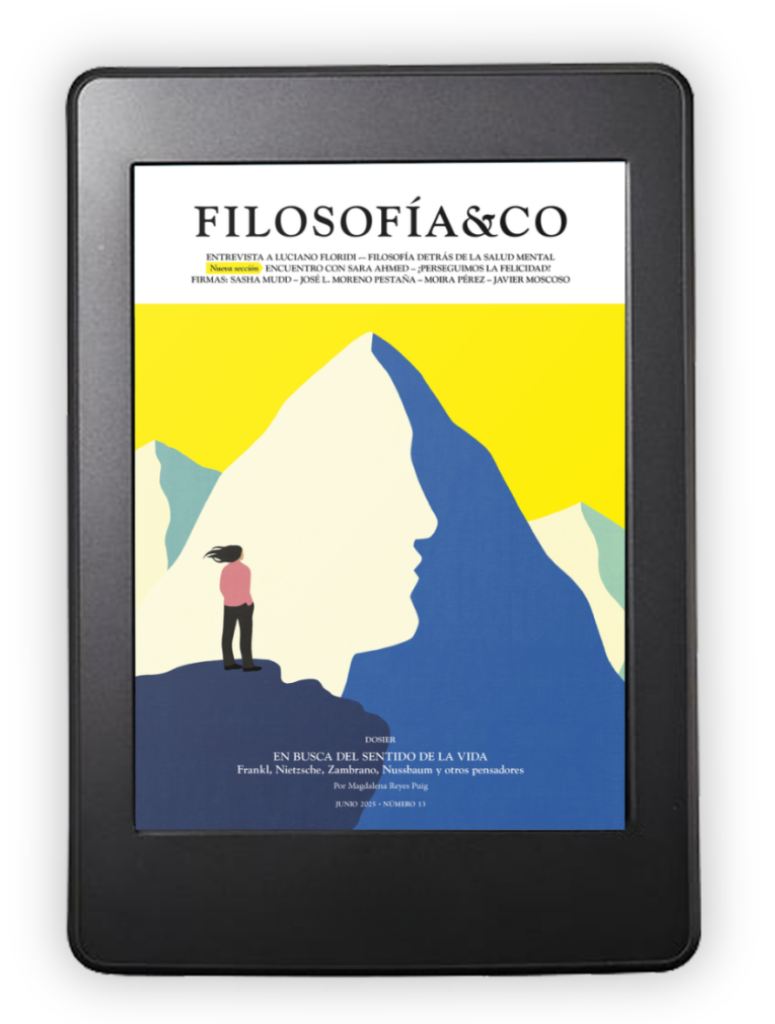
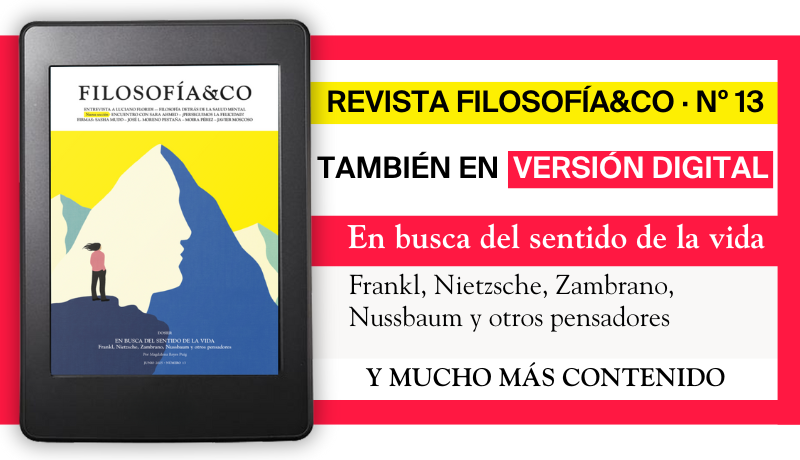




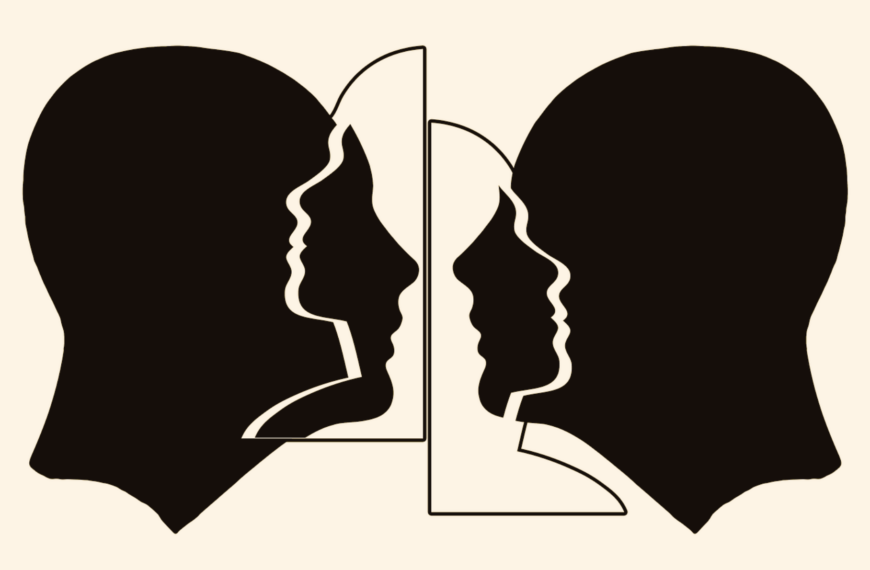
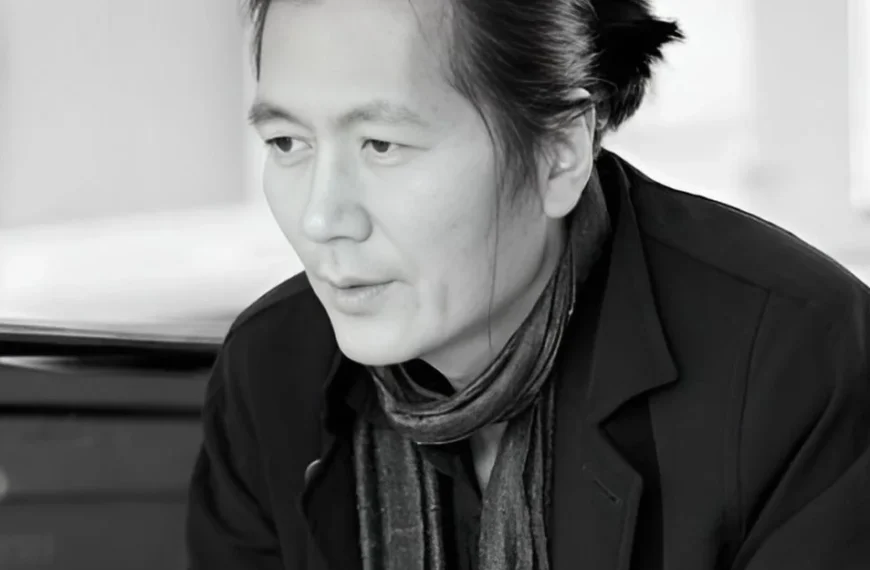

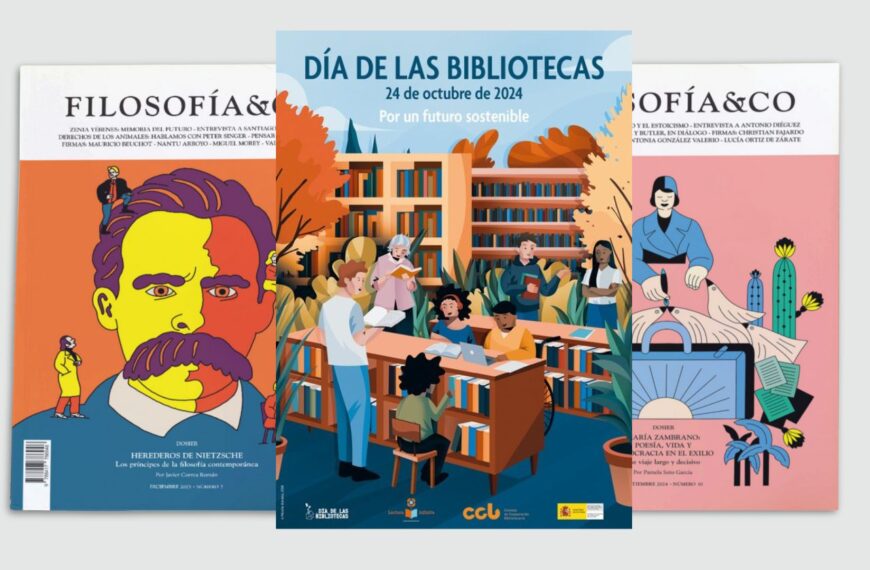




Deja un comentario