Un debate abierto
El psicoanálisis es una teoría psicológica que investiga el contenido de la mente y busca comprender su funcionamiento. Es, además, un método clínico, en la medida en que pretende, a su vez, tratar los malestares psicológicos de los pacientes que acuden a consulta. Sigmund Freud (1856-1939) es el padre del psicoanálisis, pero la larga lista de nombres que ha engrosado sus filas y sus escuelas (como Lacan, Klein o Jung) hace que sea una injusticia textual mencionar únicamente al maestro.
A pesar de la buena salud de la que gozó a lo largo del siglo XX, las críticas al psicoanálisis han ido sucediéndose desde distintos ámbitos y centrándose en distintos puntos. El machismo intrínseco a muchos de sus postulados, la acusación de ciertos sectores científicos al psicoanálisis de pseudociencia o las polémicas en campos psicológicos concretos como el autismo o la esquizofrenia han hecho que el psicoanálisis esté en el punto de mira intelectual. Los defensores más acérrimos defienden fervorosamente su escuela, mientras que los más moderados buscan actualizar un legado que cuenta ya más de un siglo en sus espaldas. Los críticos, en cambio, pelean por expulsarlo de las facultades y que sea reconocido como una pseudoterapia.
Ante tal panorama, Antoni Talarn —doctor en psicología y psicoterapeuta— ha escrito Psicoanálisis al alcance de todos, publicado por Herder Editorial. Un libro corto y con ánimo divulgativo cuyo objetivo es doble. Por un lado, Talarn trata de introducir y divulgar la teoría psicoanalítica entre todas aquellas personas ajenas al campo de lo inconsciente. Así, se busca ampliar la base, dar a conocer, mostrar la historia de una escuela, a través de un relato riguroso, documentado y con tono pedagógico.
Pero, además, el libro tiene como objetivo fundamental defender a la disciplina de las críticas vertidas desde otros campos de la psicología o desde otras disciplinas científicas. Divulgar, sí, pero sin hacer oídos sordos a la crítica. Mostrando, más bien, el desarrollo histórico y la actualidad de un paradigma que ha recorrido mucho camino desde que Freud escribiera sus primeros textos. Demostrar, en fin, que las críticas caen en el anacronismo, pues centran su blanco en escritos y teorías que los propios psicoanalíticos dicen haber superado y actualizado con nuevas corrientes y discípulos.
Con este artículo, y aprovechando la publicación del libro, pretendemos hacernos eco del doble objetivo de esta obra: dar a conocer, estando de acuerdo o no, un paradigma que ha marcado el pensamiento del siglo pasado y, a la vez, ampliar el debate sobre sus límites para que este tenga mayor recorrido. Surcaremos de esta manera el libro sin prejuicio alguno, examinando la defensa, claramente divulgativa, que hace un psicoanalista como Talarn de su propia disciplina. En resumen, en este artículo pretendemos dar espacio a las legítimas defensas de la disciplina y mostrar, una vez expuestas estas, los problemas sin resolver que siguen azuzando al psicoanálisis.


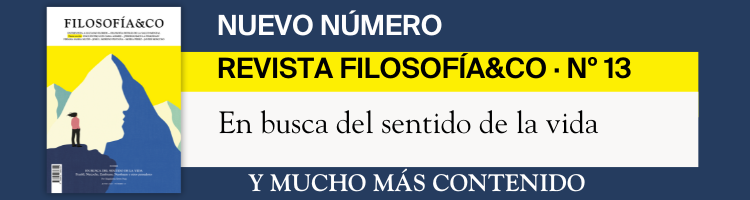

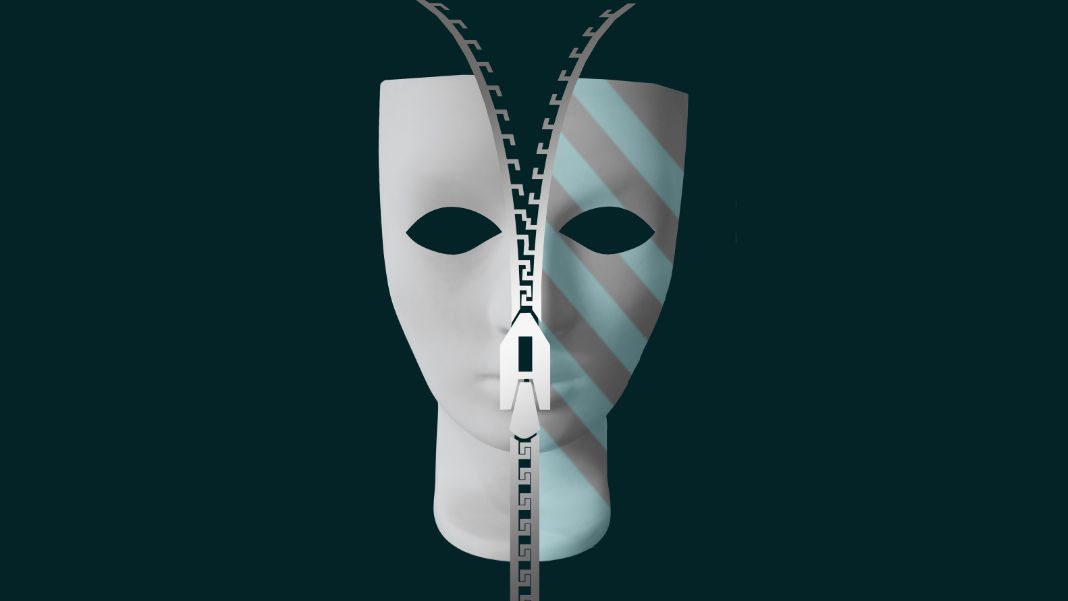
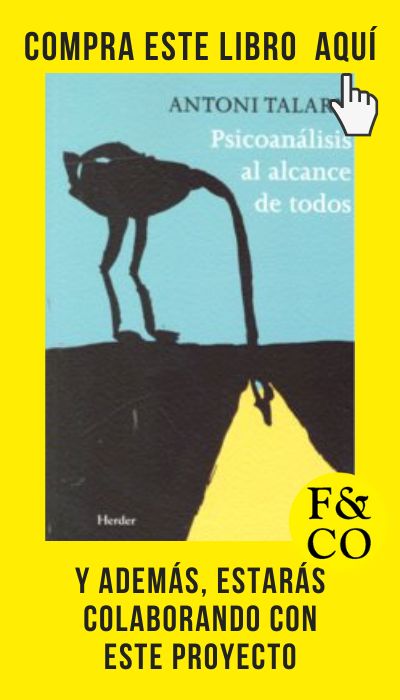


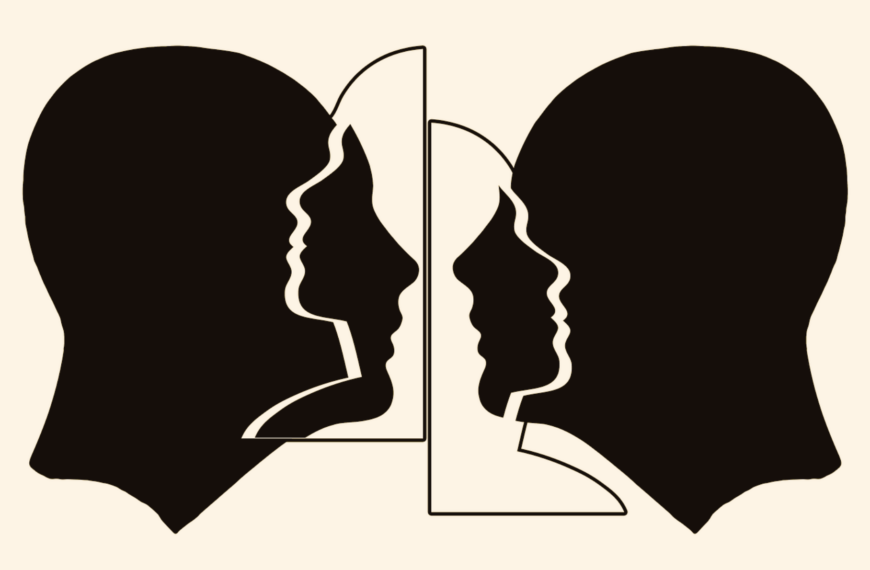
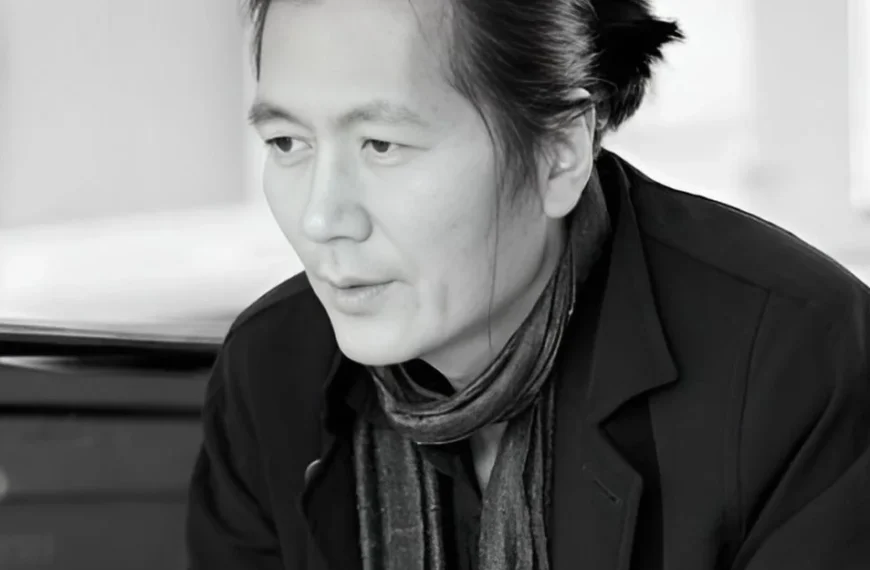

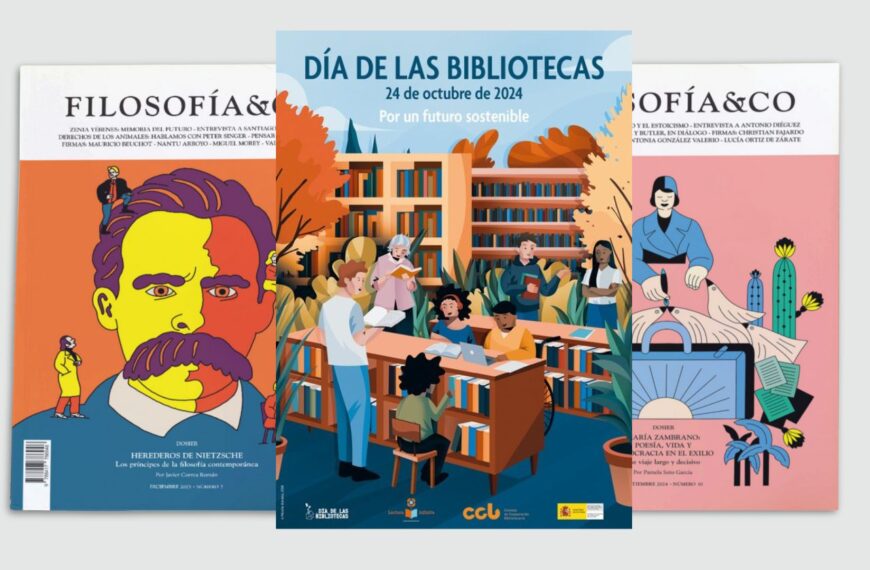




Deja un comentario