Dos filósofos y escritores: Bertrand Russell y José Antonio Marina. Británico uno, español el otro. Dos posturas opuestas ante la idea de Dios en general y del cristianismo en particular. O quizá no tan opuestas… Quizá tengan puntos en común. Sus libros Por qué no soy cristiano, de Russell, y Por qué soy cristiano, de Marina, nos sirven para ahondar en las creencias religiosas.
Por Amalia Mosquera
«Tengo una idea de la filosofía como servicio público. Por eso me gusta tratar los temas que interesan a la gente». Son palabras del filósofo José Antonio Marina. Y la religión interesa, siempre ha interesado y todo parece indicar que siempre interesará. Durante siglos y siglos. Para defenderla o para negarla o rechazarla. La cuestión de la existencia o no existencia de Dios ha acompañado al ser humano desde que puso los pies en la Tierra. ¿Hay un ser superior que nos ha creado y maneja de alguna forma nuestros actos y nuestro destino, o que nos da libertad para decidir y actuar? ¿Existe un Dios que nos dicta las normas morales que debemos seguir? La filosofía se ha ocupado de ello a lo largo de toda su historia, que ya es bien larga. Y sigue haciéndolo. Marina explica que las religiones son un componente esencial en el nacimiento de la cultura. «No hay posibilidad de entender la cultura sin saber cuál ha sido la historia de Dios», dice Marina. «Vivimos en una sociedad laica, pero que ha sido alumbrada por una sociedad religiosa».

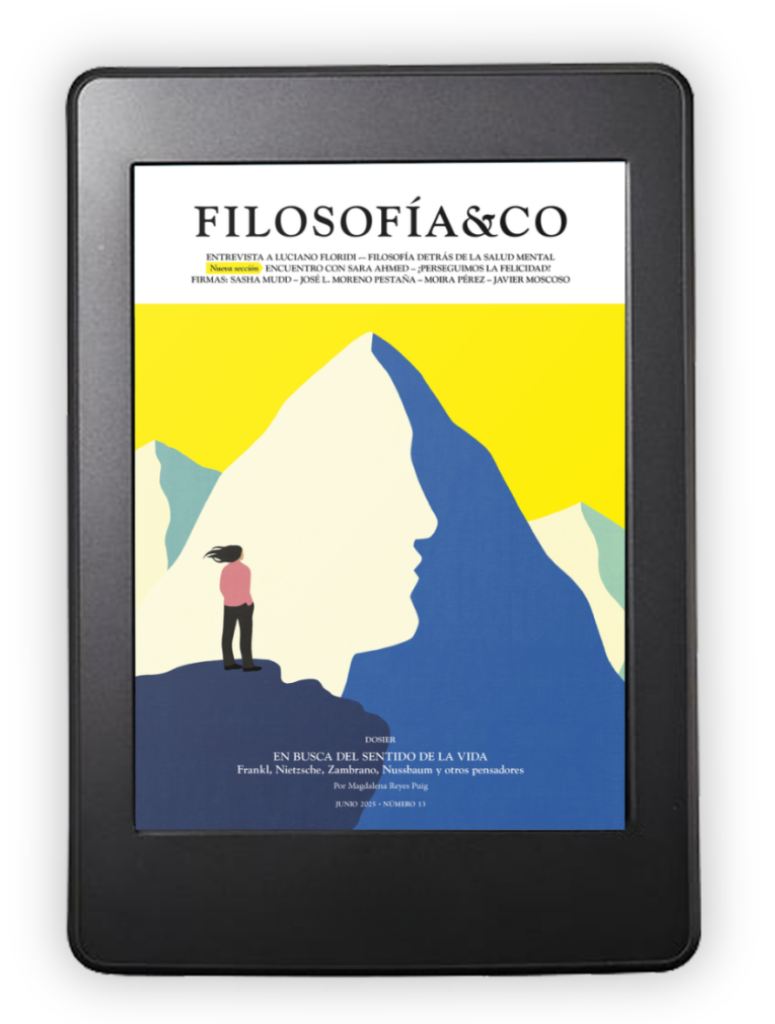
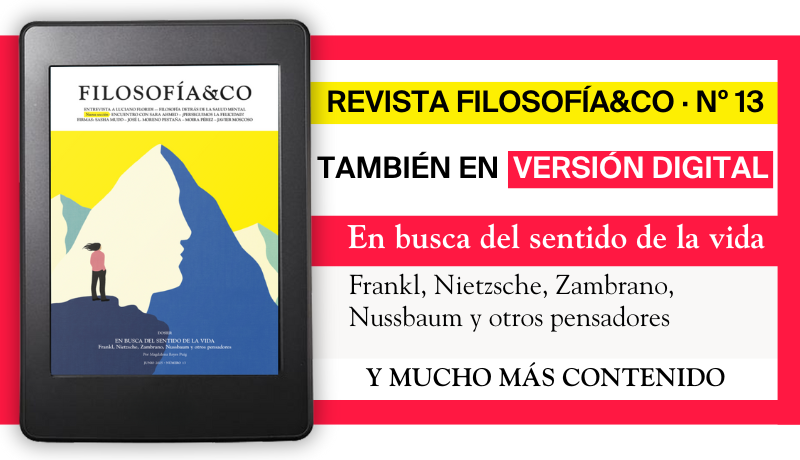

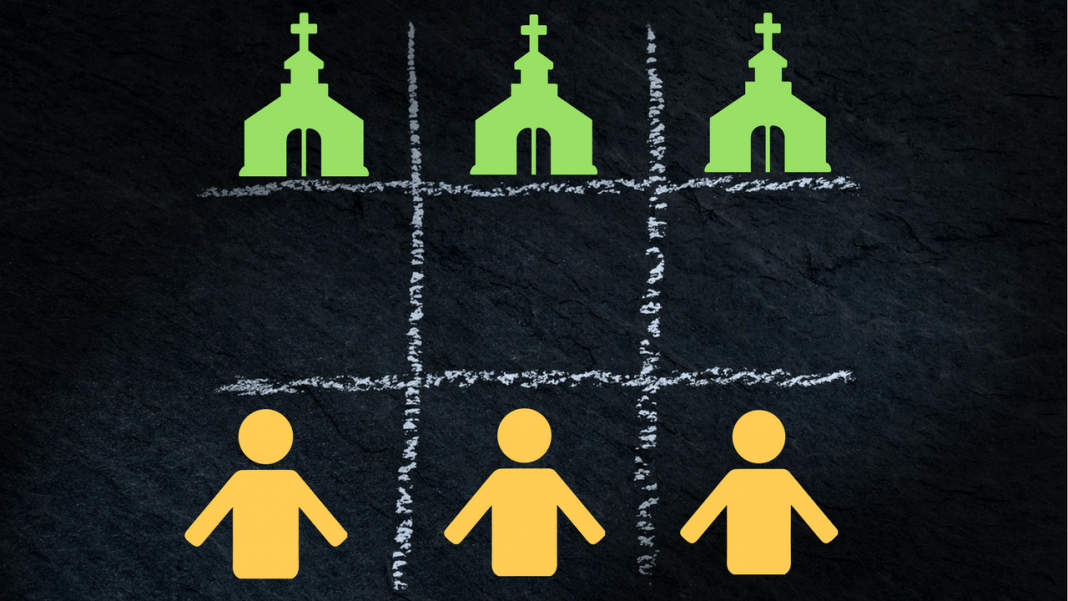





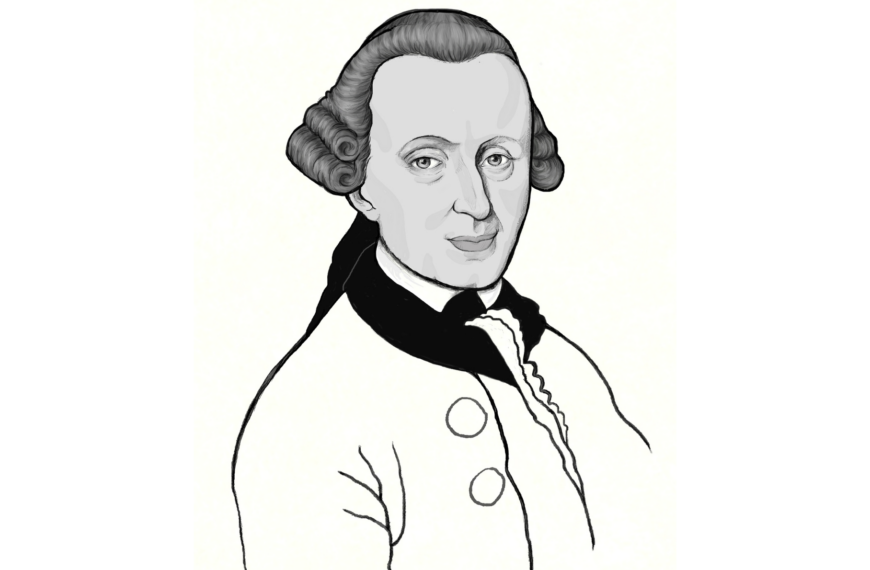




Deja un comentario