Atendiendo a la denominación acuñada por Paul Ricoeur, los «filósofos de la sospecha» son aquellos que realizan una labor arqueológica de los presupuestos de la realidad para contemplarlos desde abajo, es decir, desde la duda. Marx, Freud y Nietzsche son tres «aguafiestas» cuyo fin último es sacar a la luz las falacias de los estados aparentemente conscientes. Los tres, a su manera, se encargan de detectar las distintas enfermedades que acucian a una sociedad convaleciente que aún no ha conseguido dar con las razones de su malestar. Tal vez, porque todavía ni siquiera ha entendido que está enferma.
Contra las falacias, una revolución intelectual
En esta lista de pensadores arqueólogos que no desisten, resisten, en ese continuo y necesario cuestionamiento de la realidad, se inscribe Carlos Javier González Serrano, autor del nuevo libro publicado por la editorial Destino titulado Una filosofía de la resistencia, para asestar una crítica lucentísima a todos aquellos «embaucadores artilugios emocionales».
De ellos, el autor destaca el mindfulness, la autoayuda, el coaching y la logoterapia entre otros, así como a todas aquellas medidas de adoctrinamiento y de manipulación que se han normalizado en nuestra sociedad y que producen en el individuo contemporáneo un «sentimiento endémico de soledad en el que el autocuidado, el autoconocimiento y la autosatisfacción han abocado a los sujetos a un onanismo emocional que olvida y desprecia la dimensión social y compartida de nuestra vida».
Para estos fines, redefine el concepto de resistencia entroncando con la tradición estoica, a la vez que renovándola, al suponer que la aceptación gozosa del destino, aquel nietzscheano amor fati, no debe confundirse con la resignación o, en términos del autor, con una «mansedumbre intelectual» que, cual eclipse, oscurece el entendimiento del sujeto en un determinismo moral que impide cualquier facultad de agenciamiento.
Aceptar el puesto de la persona en el cosmos, significa, primero, crearlo ex nihilo. Porque resistir, en este caso, equivale a un acto poiético de autocreación de la propia capacidad reflexiva. En las primeras páginas valientes que introducen el libro, el autor apunta que la resistencia no debe entenderse aquí como una rebelión, pero sí «como una revolución intelectual y cívica que recoge el esfuerzo por constituirnos como sujetos autónomos mediante el ejercicio comprometido del pensamiento y una reeducación de nuestro deseo».
No debe confundirse la resistencia con la resignación ni con una mansedumbre intelectual que, cual eclipse, oscurece el entendimiento del sujeto en un determinismo moral que impide cualquier facultad de agenciamiento
Arendt y la responsabilidad
En la urgencia de desenmascarar las falacias que constituyen la base de lo «contemporáneo», de hacer rodar los monolitos cuesta abajo, González Serrano es minucioso en la creación de neologismos en la consciencia de que, para reconocer la realidad, primero hay que nombrarla. Al alentarnos a no caer en la «idioticracia», o en la «cultura psi», en donde cualquier malestar se patologiza y psicologiza, o en la «dictadura de lo fit» y en la «emotiocracia», se está haciendo una llamada, en forma de llamarada, a abandonar ese estado que el autor define sirviéndose de la imagen de un «sujeto sedado» por el ruido constante de la inmediatez, para convertirnos en sujetos conscientes y activos, en fin, en artífices de la historia.
Echando raíces en los presupuestos de Hannah Arendt, pensadora mencionada con gran acierto en este libro, el sujeto está llamado a tomar cuidado, en otras palabras, a sentirse responsable del mundo en el que ha nacido. También la cita del poeta alemán Friedrich Hebbel se retoma en el libro, según la cual «vivir significa tomar partido». Algo que encontraría su contrapartida en el equivalente menos amable de aquella otra sentencia proferida por el teórico marxista Antonio Gramsci y que, igualmente, podría acompasar el tono directo y sin concesiones de González Serrano: «La indiferencia es el peso muerto de la historia».
Pero el libro va mucho más allá de una simple constatación de los hechos. Ya desde el prólogo se patentiza la vocación pedagógica del autor, para quien el proceso educativo de los más jóvenes implica acompañarlos en el camino de convertirse en aquello a lo que su ser está destinado. Como diría María Zambrano, autora que también emerge en varios momentos del libro, el educador es un guía que permite que el guiado se convierta en persona y no en un vacuo personaje histórico que resbala perplejo por los acontecimientos históricos.
Resbalar es, en este sentido, resignarse. Según González Serrano, el educador debe recuperar su función de canalizador de emociones al entender que la escuela es, así como fue, σχολή, el lugar en donde se incuban las futuras pasiones y en donde se ejercita un cierto ocio culto y la capacidad del asombro, esa emoción que nos produce la «sombra» del otro, o del Otro, al cernerse sobre nuestra ipseidad: «Dejarnos asombrar por lo cotidiano y acogerlo como elemento cotidiano que debe ser pensado y con el que, lejos de permanecer pasivos, tenemos que entregarnos a la acción responsable».
Otra de las razones que el autor esgrime para entender que los centros educativos son los pilares de nuestra sociedad es esa capacidad de crear espacios y tiempos de encuentro entre generaciones; en definitiva: «La comparecencia de varios cuerpos que comparten la misma coyuntura existencial y vivencial». Los instantes de corporeidad que se intercambian en las escuelas son, para los nativos digitales, una suerte de islas de provisión en donde se configuran «nexos humanos significativos» que duran más de lo que tarda una imagen en desvanecerse de la pantalla.
El educador debe recuperar su función de canalizador de emociones al entender que la escuela es el lugar en donde se incuban las futuras pasiones y en donde se ejercita un cierto ocio culto y la capacidad del asombro
Somos seres narrativos
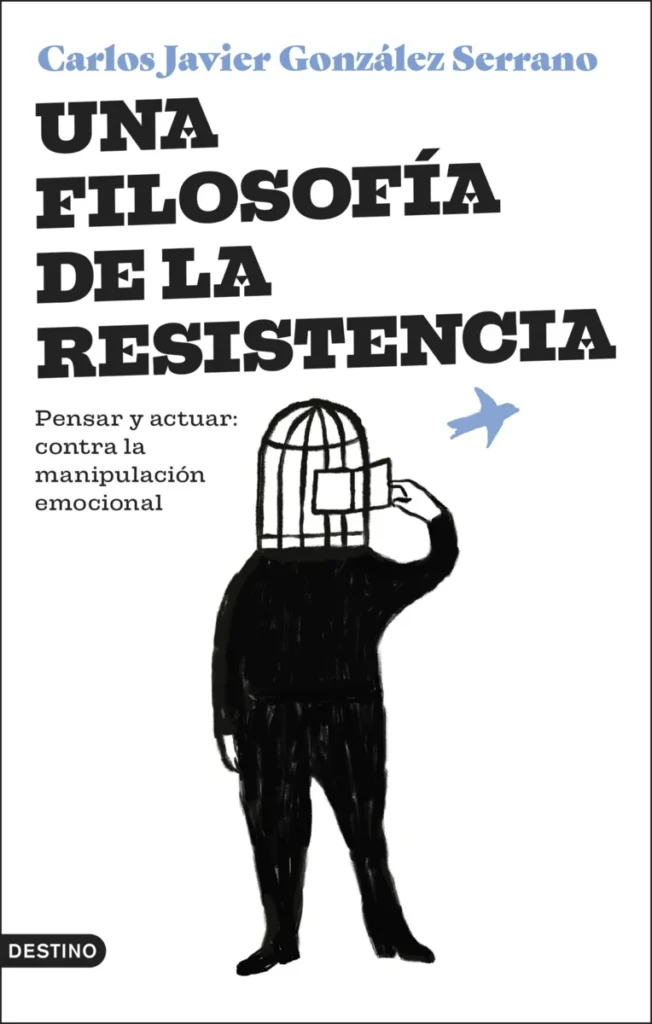
El contacto, inesperado a veces, con otro cuerpo que interpela y que demanda una respuesta táctil es el primer paso hacia la toma de consciencia de la propia identidad, así como de la alteridad que también nos integra. De forma magistral, el autor argumenta el hecho incontestable de que «somos seres narrativos», un discurso biológico e histórico que se va transcribiendo en el proceso intersubjetivo de ser y de estar con los otros; en esos instantes en los que nos hacemos presencia, también presente de una pluralidad de seres unívocos que integran una sociedad. Porque, como tan bien soslaya Zambrano, parece que nos hemos olvidado de que vivimos en el mundo, en una ciudad, y no encerrados entre las cuatro paredes de una casa.
«Triste generación la que carece de maestros» anunciaba Gilles Deleuze en 1964 en homenaje a Jean-Paul Sartre. En este sentido, este libro se torna esencial en nuestros días al transformarse en una suerte de palestra, un symposium en donde, al igual que ocurre con la obra platónica, el deseo, el buen deseo dotado de eukráteia, la virtud del control, está firmemente vinculado a la educación.
Al hilo de la provocadora cita de Susan Sontag «En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte», en Contra la interpretación, la educación se entiende aquí como incitación, como erótica y no tanto como hermenéutica de saberes prácticos cuyo objetivo es crear sujetos productivos y competitivos. Y así se puede leer en la nota bene introducida por el autor a modo de declaración de intenciones: «Por tanto, su pretensión es incitadora y, si se quiere, provocadora, en tanto que la filosofía nunca debe dejar de desencadenar, al menos, el posible desacuerdo para, llegado el caso, desembocar en algún acuerdo».
«Triste generación la que carece de maestros» anunciaba Gilles Deleuze en 1964 en homenaje a Jean-Paul Sartre
El libro finaliza con una bella loa a los libros, esa segunda piel, digamos mejor hábito, que educa en la atención, facultad que resulta central en la filosofía de la resistencia de González Serrano. Para el autor, igual que para Simone Weil, la contemplación sin apego que propicia la atención es la clave para una relación auténtica con la realidad. Convertida en potencia política, la atención «puede promover la resistencia frente al régimen disciplinario del gobierno emocional», liberando a los más jóvenes de la ardua tarea de tener que ser como los adultos, obtusos en la estrechez de su mirada, pretenden que sean.
El libro debiera ser una lectura imprescindible tanto para educadores como padres y políticos, ciudadanos al fin y al cabo, que presienten que los baremos educativos que tienen como rúbrica la utilidad y la rentabilidad están poniendo en serio peligro las potencialidades infinitas de esos iniciadores que son nuestros niños y adolescentes: el futuro del mundo.
También sería aconsejable su lectura para aquellos órganos con poder de decisión que parecen no querer recordar que, no hace mucho, la escuela no era el patio de un mercado, sino el ágora en donde se ensayaba la convivencia ética de una república de individuos libres. Y así concluye González Serrano su brillante tesis: «Una educación sin una carga lectiva considerable en humanidades nos entrega al vasallaje intelectual y emocional. Si la educación se convierte en esclava de la productividad, la rentabilidad, la eficacia y la utilidad, estaremos educando para producir sujetos sedados y serviles».
Olga Amarís Duarte (Madrid, 1979) es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filosofía por la Universidad Ludwig-Maximiliams de Múnich. Ha cursado estudios de máster en Literatura Comparada y en Filosofía de las Religiones. Ha publicado numerosos artículos científicos, así como la monografía La mística del exilio (2019), y los libros Una poética del exilio. Hannah Arendt y María Zambrano (Herder, 2021) y Hannah Arendt. Carta del recuerdo para los amigos (Herder, 2024).



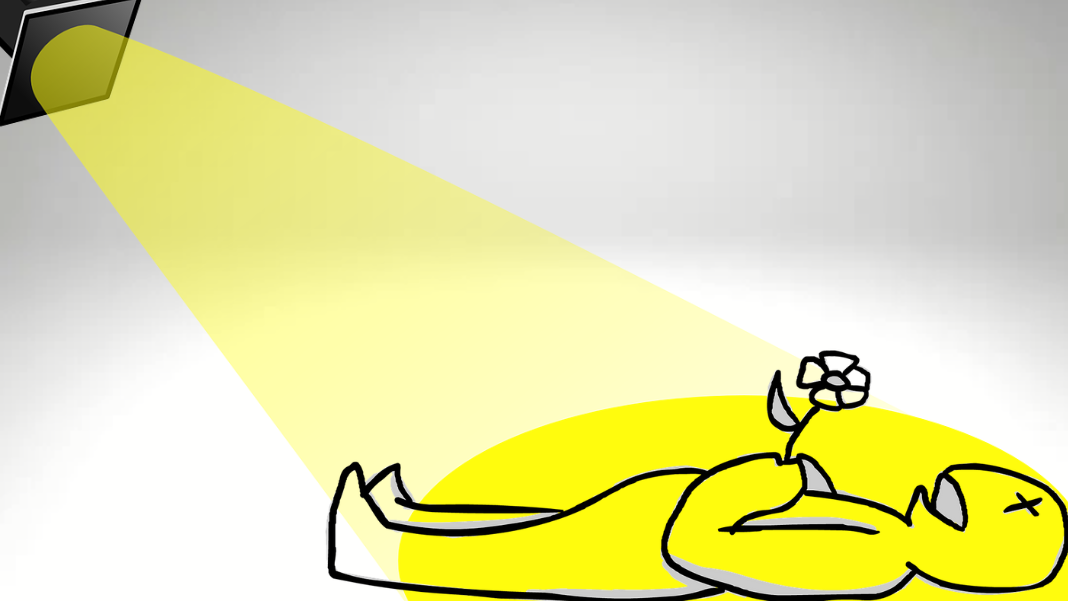






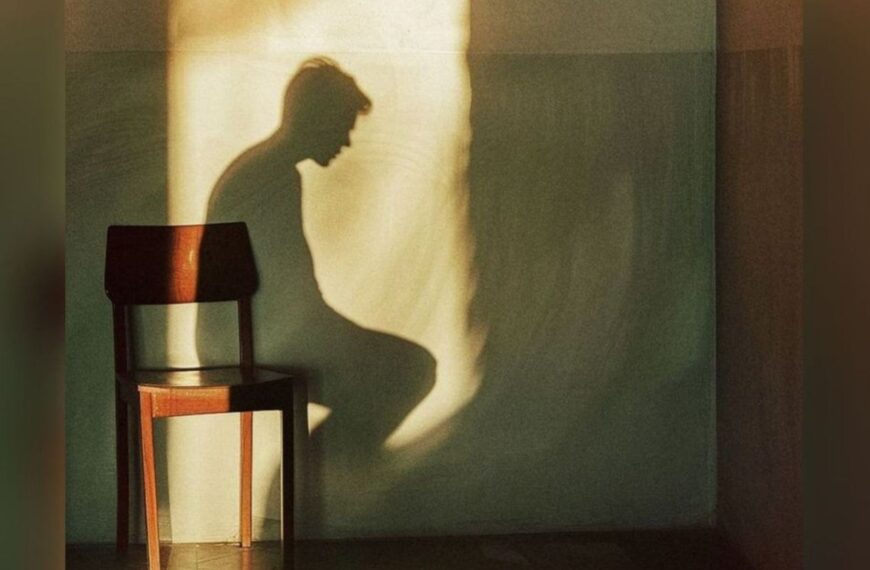




0 comentarios