Para Platón, el cuerpo era la cárcel del alma. Para el cristianismo, fuente de multitud de pecados (lujuria o gula, por ejemplo). Para Descartes, cuerpo y mente son sustancias radicalmente distintas que (casi) no interactúan entre sí. Para Kant, la grandeza del ser humano no está en su ser-cuerpo, sino en su dignidad moral. ¿Por qué esta concepción —occidental— más bien peyorativa del cuerpo? En este dosier, Julieta Lomelí examina estas concepciones negativas del cuerpo y aborda una propuesta positiva del mismo de la mano de Jean-Luc Nancy.
Perdí mi cuerpo
«Un día comprendió cómo sus brazos eran
solamente de nubes;
imposible con nubes estrechar hasta el fondo
un cuerpo, una fortuna.
La fortuna es redonda y cuenta lentamente
estrellas del estío.
Hacen falta unos brazos seguros como el viento,
y como el mar un beso».
Luis Cernuda
Una mano amputada del resto del cuerpo de un hombre se escapa del anticlimático congelador de un laboratorio para emprender un riesgoso viaje por la ciudad. Su objetivo es volver a unirse al cuerpo que ha perdido, encontrar a su dueño, que es el agente principal de sus memorias. La mano camina de noche y de día, se enfrenta a ratas de alcantarilla, escapa de numerosos peligros que podrían romperle los dedos, logrando, incluso, sortear la monstruosidad de una metrópoli que vuelve invisible incluso al hombre o mujer más famoso y reconocido.
Así comienza el largometraje de Jeremy Caplin Perdí mi cuerpo (J’ai perdu mon corps, Francia, 2019), con la historia de una mano audaz que con «pasos» pequeños, usando sus dedos como el vehículo para recorrer grandes distancias, visita las profundidades y también las alturas de la ciudad en la que ha perdido a su «dueño», o mejor dicho, el sitio donde ha perdido «el resto de su cuerpo», el sitio donde lo ha perdido todo.





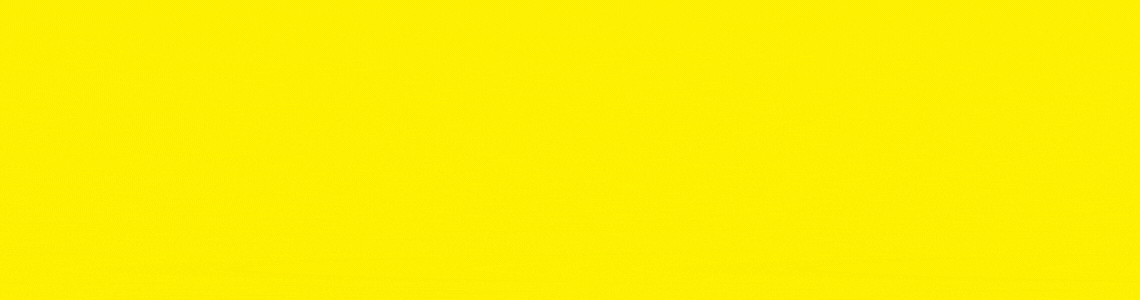









Deja un comentario