Simone Weil: la pasión antibélica
Nacida en Francia en 1909, su infancia transcurrió en medio de la Primera Guerra Mundial y murió poco después del estallido de la segunda, en 1943. Su padre, Bernard Weil, judío agnóstico, sirvió como médico en el frente francés, por lo que Weil pasó sus primeros años de vida en un contexto bélico. Esa experiencia marcaría toda su vida y su pensamiento, como veremos en este dosier, donde repasamos su existencia vertiginosa, atravesada por la militancia política y la resistencia antifascista.
Terminada la guerra, la familia se trasladó a París. Simone asistió al liceo de señoritas, del cual fue expulsada por su activismo político y enviada a otra institución. Luego ingresó en la Escuela Normal Superior, donde obtuvo uno de los mejores promedios y fue compañera de Simone de Beauvoir, con quien mantuvo una relación de amistad, por momentos tensa, debido a sus divergencias ideológicas. A los veintidós años, ya graduada y con una prometedora carrera por delante, abandonó París y trabajó como obrera en Renault entre 1934 y 1935, en apoyo a la lucha obrera.
En 1936 viajó a España para participar como voluntaria no combatiente en la columna Durruti durante la Guerra civil. También colaboró como redactora en el Comité Central de «Francia Libre». Murió poco después, a los 34 años, de tuberculosis, refugiada en Londres.
Este texto recorre los momentos clave de su vida y las reflexiones que surgieron al calor de los acontecimientos en los que Weil se implicó con la intensidad de una existencia breve pero profundamente comprometida. Fue una pensadora que escribió y luchó hasta el final.
La más antigua de las fuerzas
Comencemos por un texto algo marginal y tardío en su obra, pero donde pueden vislumbrarse varias de sus ideas fundamentales en torno a la guerra: «La Ilíada o el poema de la fuerza», un breve análisis de la epopeya homérica. Allí despliega una delicada interpretación sobre los símbolos de la guerra antigua y las primeras nociones de sufrimiento, piedad y desgracia. La pregunta que estructura el texto es, creo, la siguiente: ¿cuál es la fuerza que lleva a los hombres a hacer la guerra y a permanecer en ella?
Escrito entre 1939 y 1940, el texto debía publicarse en la «Nouvelle Revue Française», pero la ofensiva alemana y la ocupación de París por el enemigo lo impidieron. Weil y su familia se trasladaron a la zona no ocupada y se instalaron en Marsella. Finalmente, el artículo se publicó en otra revista bajo el seudónimo de Emile Novis.
Más que un análisis, Weil entrelaza pasajes del poema con su voz propia, tensando los problemas universales que la epopeya trae al presente. Las primeras líneas son estremecedoras:
«Cuando la fuerza se ejerce hasta el fin, hace de él una cosa, en el sentido literal de la palabra, pues hace de él un cadáver. Había alguien y, un instante después, no hay nadie».
Uno de sus planteos iniciales es que la guerra constituye «un mundo». Para el guerrero, es un microcosmos sin exterior posible. Hay, sin embargo, una evocación fugaz, rápidamente borrada, de otro mundo:
«El mundo lejano, precario y conmovedor de la paz, de la familia, ese mundo donde cada hombre es para los que lo rodean lo que más cuenta».
Es decir, el guerrero es un desterrado, alejado de lo común, de la familia, del cuidado, de los «baños calientes», dirá Weil. Y reducido también a una cosa física: una masa de «carne, músculos y nervios».
Ante el pasaje en que Príamo se arrodilla y besa las manos de Aquiles, tras haber matado a sus hijos, Weil escribe:




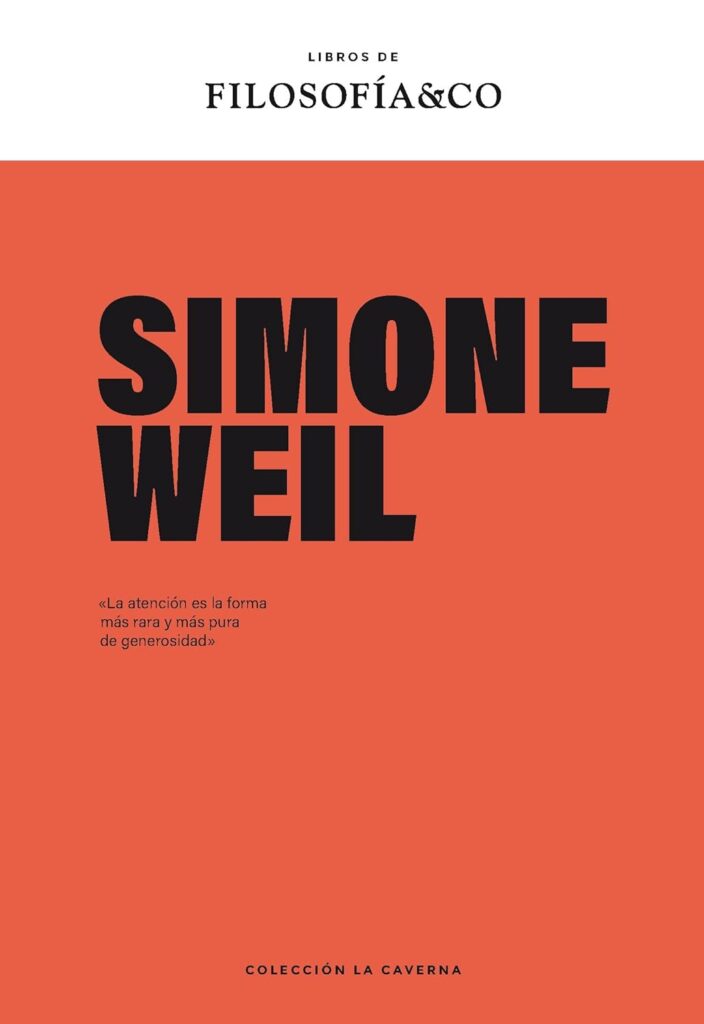




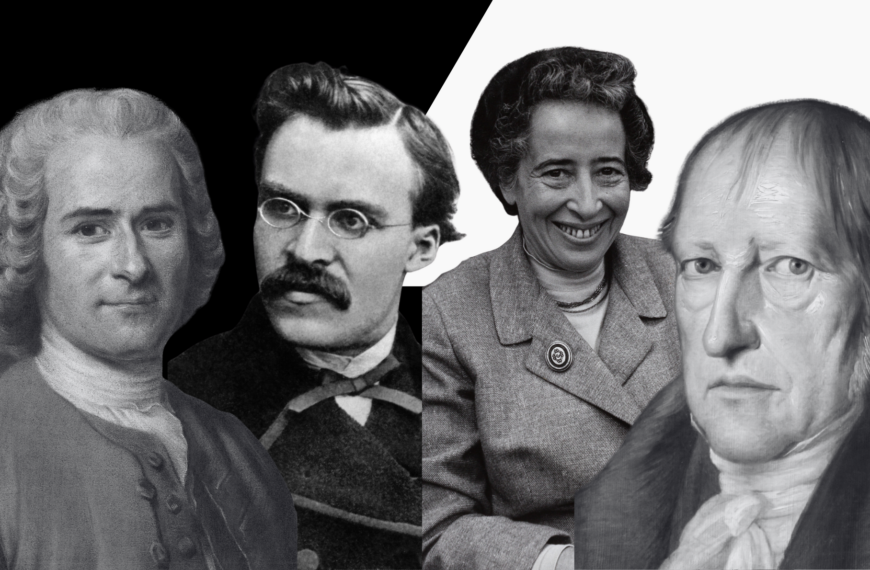
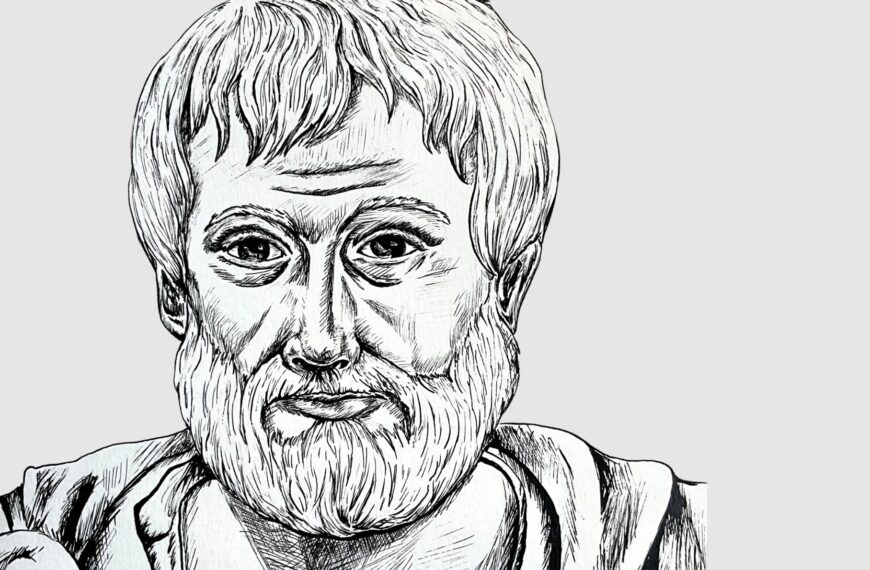




Deja un comentario