Resulta que el rey oficial de los pesimistas, Schopenhauer, escribió un tratado sobre la felicidad; y los existencialistas lo pasaban pipa con el jazz y el cóctel de melocotón, aunque el mundo fuera absurdo. Ningún filósofo se ha resistido a reflexionar sobre la felicidad, ni siquiera los que parecen más cenizos. Quizá el pesimismo no sea más que el disfraz que esconde la búsqueda más desesperada de la felicidad.
La reflexión sobre la felicidad siempre ha ocupado un lugar de privilegio en la historia de la filosofía. Desde los clásicos griegos hasta quienes firman la última novedad editorial, la felicidad interesa demasiado como para dejar de pensar en ella. En ese contexto, ¿cómo y cuándo surge el pesimismo filosófico? ¿Qué relación guarda, si guarda alguna, con la búsqueda de la felicidad? ¿Cuáles son sus razones y quiénes sus autores?
Los clásicos –Platón, Aristóteles, Epicuro, los estoicos (a su manera)– tuvieron bien presente la reflexión sobre la felicidad y su búsqueda en su filosofía. ¿Es que no eran pesimistas los antiguos? ¿O es que no había motivos para serlo? No parece y, de hecho, que sobraban los motivos lo corroboran las tragedias griegas con su puesta en escena de torpezas, excesos, castigos, desgracias, terrores, catarsis… Curiosamente Aristóteles sí dedicó a la tragedia uno de sus textos, la Poética, pero su estudio versaba más sobre el género y sus peculiaridades que sobre el contenido. La tragedia, la vida como tragedia, mejor dicho, no formaba parte de la reflexión filosófica de los pensadores clásicos. Se asumía, si no con tranquilidad, sí con normalidad; se pensaba en la mejor forma de lidiar con las dificultades; se echaba la culpa al destino o a los dioses y a tirar para delante.
La felicidad fue objeto de reflexión de los filósofos clásicos, pero no tanto su contrario. De hecho, de la tragedia hicieron si no divertimento, sí el mayor espectáculo del momento
Tuvo que ocurrir algo para que la desgracia de la vida pasara a un primer plano y se manifestara como objeto filosófico de primera. Lo que pasó es que una corriente vitalista y optimista, con pensadores como Leibniz o el Marques de Condorcet a la cabeza, quisieron acabar con ella: decretaron que este mundo era el mejor de los posibles y que todo lo que existía no solo estaba bien, sino que iba a estar todavía mejor; era cuestión de tiempo. En ese punto, un filósofo levantó el dedo y tuvo a bien hacer distintas consideraciones. Se llamaba Arthur Schopenhauer y había nacido en Gdansk (Polonia) en 1788.
Felicidad «sosa» en la Grecia clásica
Cuando se dice que los antiguos griegos consideraban la felicidad uno de los objetivos primordiales de la vida, es preciso afinar, pues se puede caer fácilmente en el error de pensar que lo que ellos entendían por felicidad es igual a lo que se entiende hoy –lo cual, quizá, ya requeriría a su vez de otro análisis–. Y no es así. En realidad, casi podríamos concluir que hubo un poco de todo.
Los cirenaicos, por ejemplo, entendían que el placer corporal era la base de la felicidad, y algunos de sus partidarios ciertamente disfrutaron de la vida a más no poder (como Aristipo). Y sin embargo, esas mismas teorías llevaron a uno de sus principales referentes, Hegesias, al pesimismo más extremo, hasta el punto de defender de manera inamovible que lo más sabio que podía hacer uno era suicidarse, habida cuenta de que en el mundo parecía haber mucha más oferta de dolor que de placer y que este, para colmo de males, solía ser poco más que una paliativo temporal, además de antesala de más dolor futuro. Tan bueno era en sus funestas convicciones que logró convencer a unos cuantos de que, en efecto, lo mejor que podían hacer era quitarse la vida. Y lo hicieron. Eso llevó al rey Ptolomeo II a castigar a Hegesias, ordenando que se quemaran todas sus obras, se cerrara su escuela y se le exiliara.
Por otro lado, si bien las distintas filosofías de la época ofrecían diferentes caminos hacia la felicidad, la mayoría parecían defender una premisa común: la vida feliz no es exactamente la que posee placeres abundantes, sino la que no se ve afectada por dolores. Es decir, una vida tranquila, equilibrada y carente de emociones sería un ejemplo de vida feliz.
En ese camino se encuentran los estoicos y los cínicos, quienes consideraban las pasiones como los grandes enemigos de la ataraxia –la tranquilidad de espíritu– y, por tanto, de la felicidad. Sin embargo, su «vida feliz» era cuestionable, como es posible constatar si miramos en profundidad.
La creencia estoica de una vida atada al destino y alejada de pasiones malsanas parece, en un primer momento, una existencia apetecible, pero guarda en su seno algo mucho menos deseable. Como nos explicaba Gabriel Albiac a tenor de los Pensamientos de Blaise Pascal, esa creencia de refugiarse en lo metafísico (en el caso de Pascal, directamente, entregarse por completo a Dios), en el destino y el determinismo a través de la renuncia a la voluntad y a las emociones, lleva en sí misma la destrucción del Yo, del Ego y, por tanto, de la persona. Esa «paz» existencial implica necesariamente No ser, no existir. Abandonarse. Desaparecer.
¿Qué clase de vida tendríamos de esa manera? Sin alegría, sin deseo, sin felicidad es posible que tampoco conociéramos el dolor, el sufrimiento, la frustración y la melancolía. Pero ¿merecería la pena vivir entonces? ¿Qué nos diferenciaría entonces de un robot? ¿Seguiríamos siendo personas? Una vida así sería una vida sin alma, y una vida sin alma tendría todos los rasgos de una vida triste, carente de cualquier valor. Una vida, en suma, indigna de ser llamada tal.







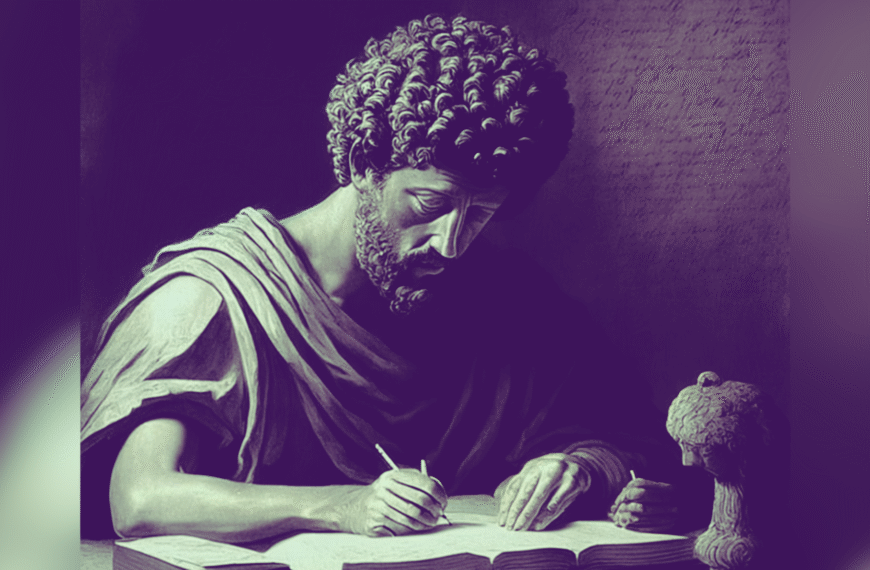
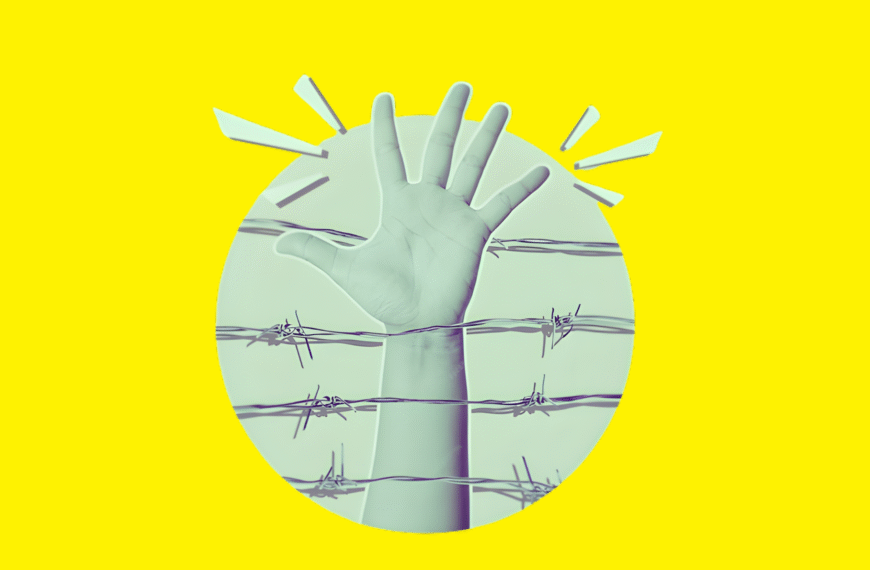




Deja un comentario