Se dice que hay frases que matan el genio de una época. Frases que no dicen nada a menos que nos imaginemos un artilugio similar al descrito por Walter Benjamin en su Tesis sobre el concepto de la historia, en donde un enano jorobado, maestro en ajedrez, mueve los cordeles de una marioneta a la que se le desprenden peones de la mano como torrente de tiempo. El 6 de abril de 1922, Albert Einstein profiere la frase que habría de matar a su época para dar comienzo a la siguiente: «El tiempo de los filósofos ha muerto».
Toda una generación pudo sentir el último estertor de una entelequia que se columpiaba en la eternidad absoluta de las ideas platónicas y en el movimiento simultáneo de un mundo puesto a rodar por un genio anterior que no llegó a intuir de qué manera la noción mecanicista de un tiempo relativo vendría a desbancarle.
Pero los inicios del desencadenamiento siempre son anteriores. La agonía había comenzado ya hace años, en el boulevard Haussmann, en donde Marcel Proust, enfundado en un camisón blanco, bajo una gruesa prenda de punto, apoyado sobre dos almohadones en una cama de bronce, escribe enfebrecido, en retales de papel que luego compondrán una catedral textil de bordado tupidísimo, el libro de todas las vidas que fueron y que serán. Porque este genio esnob, asmático e hiperacústico está convencido, como Parménides, de que nada fue ni será, sino que simplemente es y existe en inmortalidad de la obra de arte.
Ortega y Gasset afirma en Ideas sobre la novela que «el universo de Proust está hecho para ser recibido en forma de respiración. Porque todo en él es ambiente». Ciertamente, en la penumbra esmeraldina que propician la pantalla verde de una lámpara de mesilla y los vapores de plantas medicinales, el escritor francés invierte la gesta de Penélope, tejiendo por la noche las hebras del recuerdo que el día espantará con el dejo del olvido.[1]
Se trata de una habitación clausurada para que nada salga y para que nada entre, embalsamada en un tiempo que ha de permanecer inmóvil, en el instante de la memoria vital en donde el artista, de vocación arqueóloga y de especialidad botánica, contempla el objeto de su deseo con la mirada voyeur que se detiene de nuevo, y por primera vez, en el interior de sus infinitos pliegues. Marcel Proust no duerme, sueña y escribe en una habitación tapizada de corcho para impedir que se filtren los ruidos de una ciudad sonámbula y ebria de los primeros milagros industriales.
Ortega y Gasset afirma en Ideas sobre la novela que «el universo de Proust está hecho para ser recibido en forma de respiración. Porque todo en él es ambiente»
A la hipersensibilidad de Proust le molestan el impudor de la luz eléctrica que acaba a fogonazos con el misterio de los semidesnudos de las pinturas de Elstir, el chirriar inequívoco del ascensor que aleja la cadencia poética de peldaños sucediéndose bajo el roce de las telas fruncidas de la duquesa de Guermantes, de madame Verdurin o de la malva aterciopelada de los brocados de Odette. Más aún le fastidia el bostezo antierótico de los automóviles que vinieron a sustituir el trote animal de los carromatos en los que Swann, Roberto de Saint-Loup o el barón de Charlus perdían el tiempo a la caza de nuevas conquistas.
La abyección a la modernidad se complementa, sin embargo, con la fascinación que le produce el poder taumaturgo de la fotografía que permite capturar para la eternidad la trenza pelirroja de Gilberte, o aquel defecto tantas veces venerado en el ojo del que pende la mirada materna. El teatrófono, conectado a las líneas telefónicas de las salas de conciertos de París, no puede faltar. Como un canto de sirenas distorsionado e hipnótico, el aparato trae el eco de gargantas profundas a la inmediatez de una estancia cualquiera.
También el estereoscopio que anima las veladas en el barrio judío responde a esa ilusión de ensayar múltiples encarnaciones de un mismo objeto que se transforma a cada mirar: «Todo ser se destruye cuando dejamos de verle; su aparición siguiente es una creación nueva y distinta de la inmediatamente anterior, y a veces distinta de todas las anteriores».
El genio de Proust se manifiesta en los instantes de rigor fetichista en donde la descripción afiladísima va diseccionando las alas del insecto que aferró para su colección de rarezas. Tras la amputación, el objeto ya no volverá a volar, pero el observador descubrirá la esencia que permitió a aquel bello espécimen elevarse en el despliegue infinitesimal de su máximo esplendor. Albertina prisionera es el ejemplo de una de esas muchachas en flor que engrosan el álbum de un lepidopterista singular.
Recobrar el tiempo perdido, el tiempo que se perdió en el acto involuntario de vivir el instante, no es tarea de una noche ni de un solo hombre. Se necesitan gigantes sumergidos en distintas épocas ensayando, de forma simultánea, cientos de voces y de maneras de ser y de estar en su época, que en realidad son todas las épocas posibles porque todo lo que precede penetra a lo que prosigue. Proust necesita a los otros, el tiempo de los otros, para componer la historia de una vida. De ahí que Gérard Genette hable de Proust-palimpsesto para referirse a un discurso narrativo en donde todos los elementos de la realidad textual están presentes sin que exista la discontinuidad.
La Primera Guerra Mundial y el Caso Dreyfus son parte de ese humus transepocal en el que va echando raíces un resentimiento que estallará más tarde en un hongo de proporciones monstruosas. «La mejor parte de nuestra memoria está fuera de nosotros», en el flujo sintético que se representa ante nuestros ojos en forma de fantasmas y de ruinas desencantadas que apelan a un yo del pasado que ya no existe.
El genio de Proust se manifiesta en los instantes de rigor fetichista en donde la descripción afiladísima va diseccionando las alas del insecto que aferró para su colección de rarezas
¿Cómo recuperar, entonces, el tiempo vivido desde la mirada de otra persona? Proust se aleja del concepto de duración de Henri Bergson al entender que «recordar una simple imagen no es sino echar de menos un determinado instante, y las casas, los caminos, los paseos, desgraciadamente son tan fugitivos como los años». Las sensaciones rememoradas pierden el color como una peonza prismática que gira demasiado deprisa haciendo que lo que retenemos no sea más que un desfase, la pérdida irreparable que media entre la sensación antigua y la nueva. La memoria se sitúa en el quicio imposible entre la supervivencia y la nada.
El giro que nunca llega a cerrarse del todo, y que deja que se cuelen unos aires desconocidos, es la prueba irrefutable de la desaparición de un siglo. La narración de lo vivido actúa sobre la arbitrariedad del tiempo, lo detiene y lo recrea a la medida de las propias urgencias, de las presentes. Como en Las mil y una noches, Proust roba a la muerte instantes de clemencia para terminar una obra que necesita desiertos de minutos aún sin poblar.
Y por ello escribe en los márgenes, en una sintaxis interminable de frases subordinadas que, en su incontinencia narrativa, va creando palabra a palabra un tiempo relativo: los parpadeos crepusculares del nacimiento estético. En busca del tiempo perdido es un monumento a la memoria destinada a perderse y que un genio recopiló en un libro de horas que debía ser publicado en un solo volumen continuo, a dos columnas y sin ningún punto y aparte. La vocación al detalle y a la cornucopia no es mero capricho de un autor preciosista, sino el equivalente a las horas de la espera y del silencio contemplativo que preceden al delirio del contar.
El tiempo de la obra de Proust no se deja apresar por los relojes, sino por el péndulo de una consciencia anacrónica que rememora aquellas formas pretecnológicas que solían medir el trascurso de las sombras. Los campanarios de Combray y el tintineo de la puerta del hotel de Balbec son pseudopresencias que retornan a habitar el nuevo espacio temporal que se está gestando en los surcos de la página. Ya no es el espacio quien abarca el tiempo, sino que el tiempo se convierte en el continente desde donde se precipita todo un paisaje recuperado de aquello que Goethe llama la «furia de la desaparición».
La infancia transcurrida en la casa de la tía Leoncia desborda el interior de una taza de té, de igual manera que toda la ternura de la abuela adquiere la forma de una bota de piel. Venecia, ya no está en Venecia, sino en el tiempo feliz que el narrador pasó de forma inconsciente en todas las ciudades por las que transitó y que solo ahora, en el tropezón propiciado por una baldosa suelta del empedrado, permite el desciframiento de unos signos de aprendizaje.
Gilles Deleuze habla de la recurrencia a una cierta violencia como marca de autenticidad de la verdad rebelada al narrador de la novela proustiana. Para ello, se refiere a la explicación que da Platón en La república sobre los dos tipos de cosas con las que el pensamiento se entretiene: aquellas que exigen un simple reconocimiento y aquellas otras que fuerzan a pensar. En «El tiempo recobrado» se dice: «Yo no había ido a buscar las baldosas en las que iba a tropezar», indicando con ello que solo aquello que golpea de forma inesperada provoca la convulsión capaz de colocarnos en la disposición adecuada para empezar a comprender.
También la música forma parte de esa paideía feroz que nos adentra en la «oscura reserva en la que habíamos olvidado las melodías inscritas que nuestra memoria no ha descifrado». Las referencias musicales en la obra de Proust son una constante, haciendo que compositores, composiciones y virtuosos de la música se conviertan en personajes de la novela. Y no es simple diletantismo o melomanía, sino el deseo de hacer de En busca del tiempo perdido una sinfonía en la que cada estrofa musical se repita, al menos, dos veces, las necesarias para propiciar un orden que será vivido-sentido-pensado de forma secuencial.
En busca del tiempo perdido es un monumento a la memoria destinada a perderse y que un genio recopiló en un libro de horas que debía ser publicado en un solo volumen continuo, a dos columnas y sin ningún punto y aparte
André Coeuroy asegura en «La música en la obra de Marcel Proust» que el autor organiza un mundo de ruidos desorganizados y lo hace de forma tan perspicaz y tan precisa que acaba convirtiéndolo en una partitura en donde dialogan, sin destemples, el Romanticismo, el Idealismo de Wagner y de Schopenhauer y el Formalismo moderno. La imaginaria sonata para violín y piano compuesta por el ficticio Monsieur Vinteuil sirve de estribillo directriz para marcar un ritmo propio, una armonía «bemolada y hechizada» que se eleva multiforme e indivisa ante los lectores, también ellos multiformes e indivisos.
Poco importa que se trate de la Sonata en La mayor de César Franck, popular en los salones parisinos de fin de siècle, o de la Sonata en Re menor de Saint-Saëns o que el amigo-amante de Proust, Reynaldo Hahn, la llegase a interpretar en alguna ocasión. Su valor se encuentra en la abstracción metafísica que representa y que permite al autor ensayar cientos de fugas del tictac del tiempo, recobrando ese otro compás de la melodía vital que se sucede sin intermitencias. En la sinestesia voluptuosa del universo de Proust, la música tiene la virtud de ensanchar el alma, igual que ciertos perfumes de rosa dilatan la nariz.
El tiempo recobrado quizá no pretenda ser nada más, ni nada menos, que aquello que relata un narrador omnisciente en «Por el camino de Swann»: «Una impresión tan confusa, una impresión de esas que acaso son las únicas puramente musicales, concentradas, absolutamente originales e irreductibles a otro orden cualquiera de impresiones». Mientras leemos, escuchamos música o contemplamos embelesados la obra de arte, creemos haber ganado el pulso al tiempo y nos queremos olvidar de que nuestra vida se sigue perdiendo, segundo a segundo, por el escape de la historia infinita.
Notas:
Este artículo es el resultado de un diálogo mantenido con la escritora y filósofa Marifé Santiago Bolaños el 6 de octubre de 2022 en el Centro Sefarad-Israel de Madrid con motivo del centenario de la muerte de Marcel Proust. Agradezco a Marifé y a Esther Bendahan Cohen su invitación, su hospitalidad y su impulso creador.
[1] Benjamin, Walter. «Para una imagen de Proust», en: Iluminaciones, 1929.







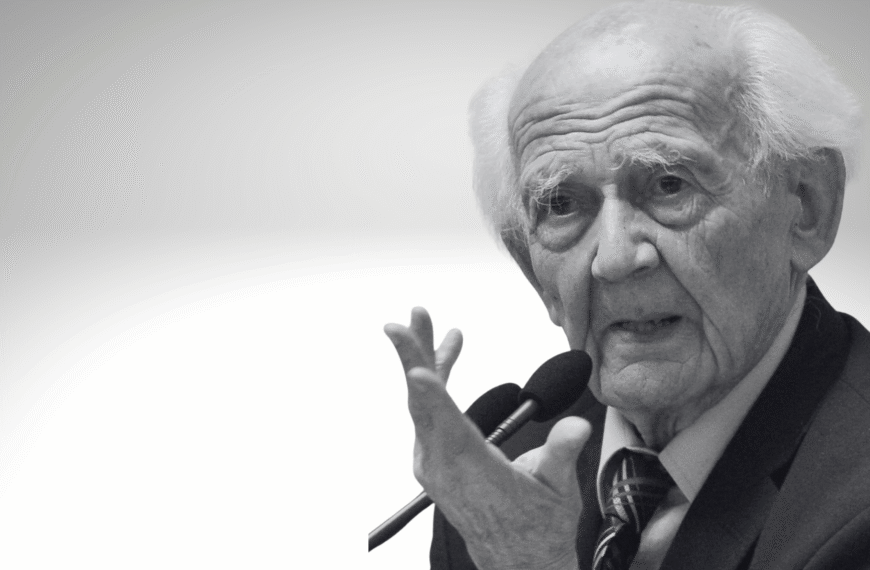







Deja un comentario