Hace cinco años, en 2013, la Organización Mundial de la Salud reparó en una de las cuestiones más acuciantes de los últimos tiempos, la del suicidio, e hizo pública la cifra de 800.000 muertes anuales debidas a esta causa. Traemos aquí la reivindicación filosófica del suicidio como acto supremo de libertad.
Por Virginia Moratiel, doctora en Filosofía
Ese número, 800.000, no refleja, sin embargo, la verdadera dimensión del problema, simplemente porque no puede dar cuenta fehaciente de los intentos fracasados que se ocultan tras cada realización efectiva y se estiman en 20. Tampoco es capaz de recoger esos suicidios certificados como defunciones naturales, silenciados por las familias y los allegados debido a los prejuicios sociales y religiosos que rodean la destrucción de la propia vida, o incluso debido a su penalización en las legislaciones vigentes en varios países. A esto se agrega que muchas muertes, aparentemente por razones físicas externas a la voluntad de la persona (accidentes e infartos cardíacos o cerebrales), son resultado de lentos pero inveterados procesos de autodestrucción, como ciertas drogodependencias, conectadas con el deseo de ponerse más allá de una realidad que abruma y sobrepasa. Ante semejante situación crítica, la OMS incluyó dentro de su Primer Plan de Salud Mental un documento de “Prevención del suicidio”, con el convencimiento de que la mayoría de esta clase de defunciones son evitables porque están ligadas a episodios psicóticos, depresiones severas, trastornos bipolares, esquizofrenias o al uso y abuso de drogas o alcohol.
Pero además de estos casos, cuyo tratamiento y estudio solo incumbe a la psiquiatría o a la psicología, existen otros tipos de suicidio, que no se producen empastados de subjetividad, en mentes presas de la alucinación, afectadas por su dificultad para gestionar las propias emociones y su relación con una sociedad perversa, o avergonzadas hasta el terror ante la posibilidad de afrontar el repudio o el desenlace material de un fracaso o de un fraude, atribuible solo al ejecutor, y para las cuales el recurso a la muerte, más que un autocastigo, es una reacción de huida, esta vez, ante la justicia mundana.
Asumir la responsabilidad con la propia existencia





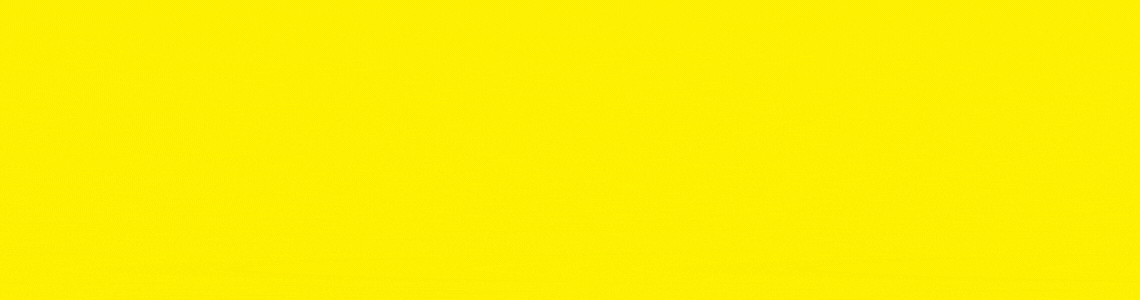

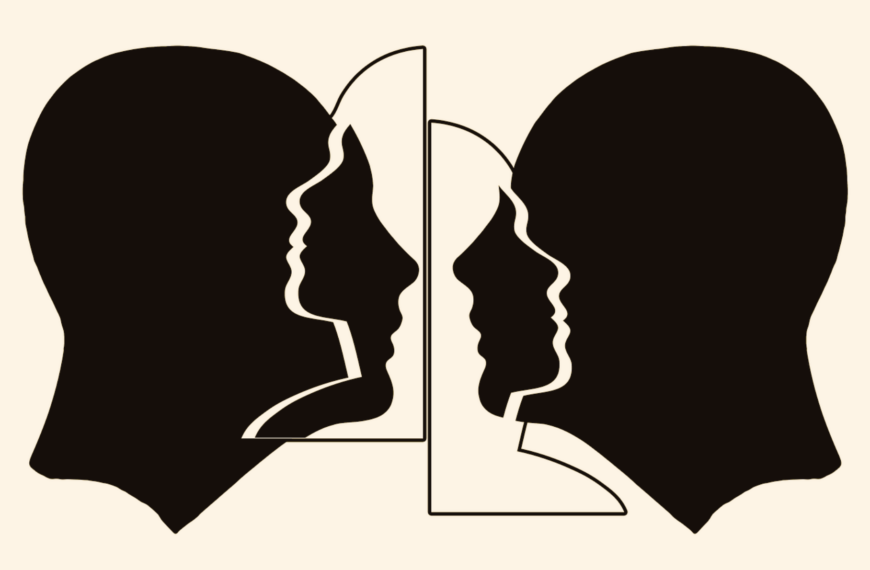







Deja un comentario