¿Por dónde empezar a escribir sobre Aristóteles? Propongo una primera insolencia: el mejor modo de adentrarse en un filósofo griego es confiar en la poesía y en el peso de la anécdota.
Los destinos de la Antigüedad son múltiples y apasionantes, pero pocos resultan tan atractivos como el Canto IV de la Divina Comedia. Dante imagina allí un infierno amable y sin tormento para infantes, hembras y varones; un limbo «que el abismo ciñe» y en el que el visitante, más que aullidos y crujir de diente, advierte un suspiro prolongado que estremece la eternidad del aire.
Alighieri colma de belleza y buena estirpe la «selva de apiñados espíritus» por la que Virgilio le va conduciendo hasta que, de pronto, ambos tropiezan con el cuarteto imperial de la poesía antigua: Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. En sus rostros no había «alegría ni tristeza», pero Dante se siente feliz, orgulloso de entrar a formar parte del hilo invisible que enlaza a la literatura europea.
Llegan, entonces, «al pie de un noble castillo» rodeado por un riachuelo y, tras atravesar sus puertas, divisan un prado repleto de buenas gentes: personajes de mirada grave y reposada con un zarpazo de autoridad en el semblante. Dante quiere ver mejor, así que se desplaza a un lado y encuentra un alto desde el que abarcar, con un solo golpe de vista, el país de las letras grecorromanas:
«Y alzando un poco más las cejas
vi al Maestro de los que saben,
sentado en medio de la filosófica familia.»
El nombre de Aristóteles no se pronuncia, pero gobierna la escena. El innombrable resulta ser, precisamente, aquel que, a juicio del florentino, constituye la fuente y el modelo no solo de la filosofía antigua, sino del saber en general. En medio de filosófica familia, custodiado por Sócrates y Platón como si de escoltas se tratara, el Filósofo (con mayúsculas) se yergue como un coloso en la cultura europea del siglo XIV. El astro rey: soberano, fulgente y no discutido.
El mejor modo de adentrarse en un filósofo griego es confiar en la poesía y en el peso de la anécdota
Pero esta no es la razón por la que me interesa el pasaje. Olvidemos por un momento la solemnidad que el poeta nos brinda y pensemos en el castigo. Aristóteles gobierna filosóficamente en el infierno. ¿Por qué está en el infierno? Porque, como Homero, Platón o el propio Virgilio, tuvo la mala suerte de nacer antes de Cristo y, por tanto, no pudo conocer el bautismo ni la verdad revelada sin la que no es posible la bienaventuranza.
La pena de la Antigüedad no merece el tormento físico que, sin embargo, puebla con saña los círculos subsiguientes. La condena de las letras es más ligera: un escarmiento sin lágrima y sin sangre; una tortura en voz muy baja que nos condena, dice, a morar sin esperanza, pero con deseo. ¿Deseo de qué? Todos los seres humanos, por naturaleza, desean saber, es decir, están movidos por un impulso orgánico al conocimiento mediante el empleo del raciocinio en el seno de una comunidad lingüística previa. Pero no nos adelantemos.
El castigo del Canto IV nos ayuda a empezar. Nos desafía. Me gustaría pedirte algo: mantengamos en la retina esta imagen dantesca de belleza indiscutible a la hora de adentrarnos en la filosofía de Aristóteles, es decir, en la propuesta de un hombre de carne y hueso que nació en el año 384 a.C. y que desconocía por completo el creacionismo cristiano y la escolástica medieval; un filósofo naturalista criado entre médicos de la corte macedonia que, cuando advirtió en su maestro la presencia salvífica de la tradición órfico-pitagórica, fue severo con él como en pocas ocasiones.
Dante no puede decirlo, pero lo cierto es que Aristóteles también es culpable de ignorar el desarrollo de las ciencias matemáticas de la naturaleza, la teoría de la evolución de Darwin, la genética, la biología sintética, la cibernética, el nihilismo, el existencialismo y las filosofías del absurdo. ¿Qué mundo es ese? Su mirada es apenas imaginable para nosotros, pero esa palabra, «apenas», resulta ser nuestra única esperanza: la grieta que se abre no solo al abuso y al malentendido, sino a la transmisión honesta del saber y al reconocimiento de su inagotable travesía.



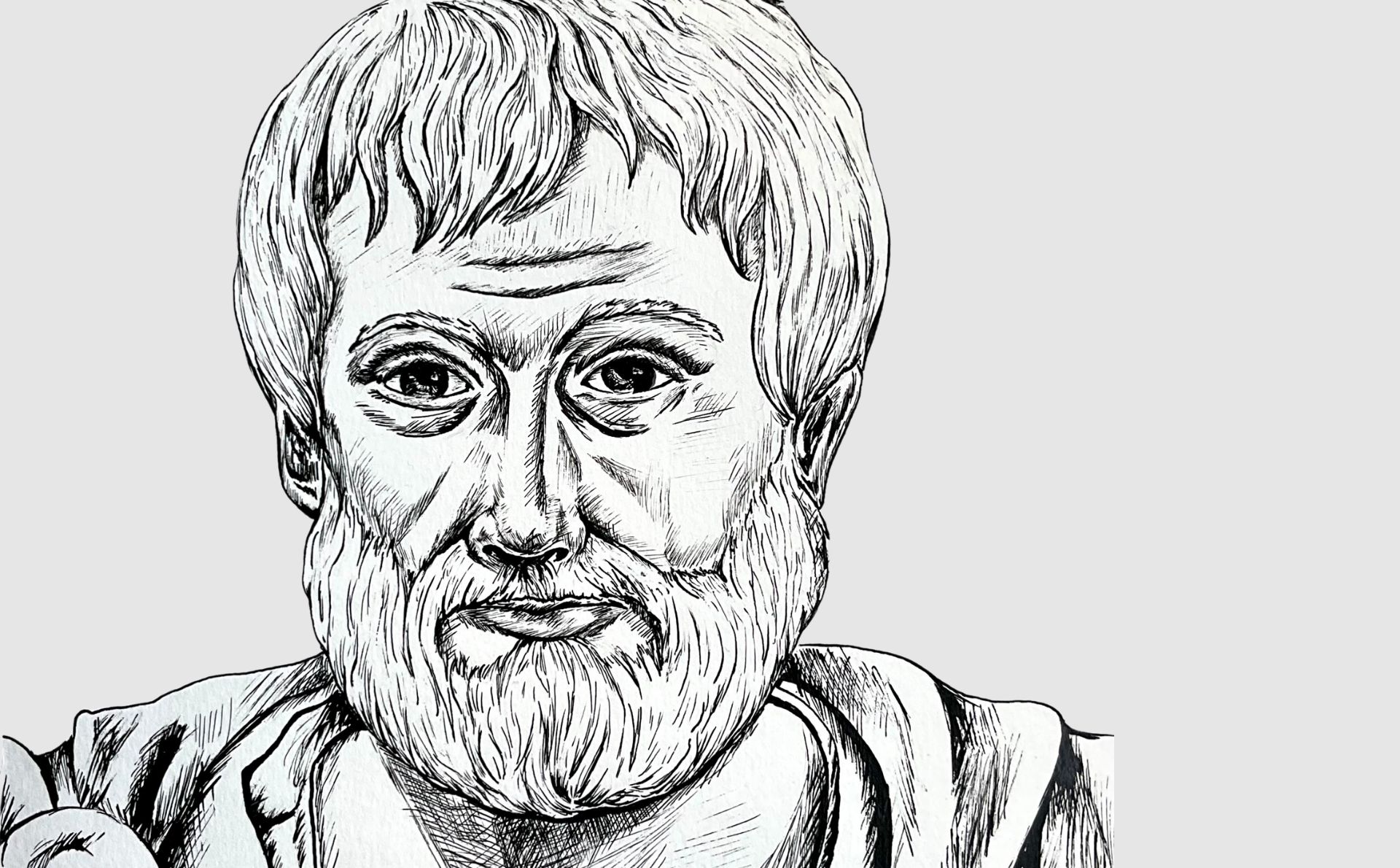



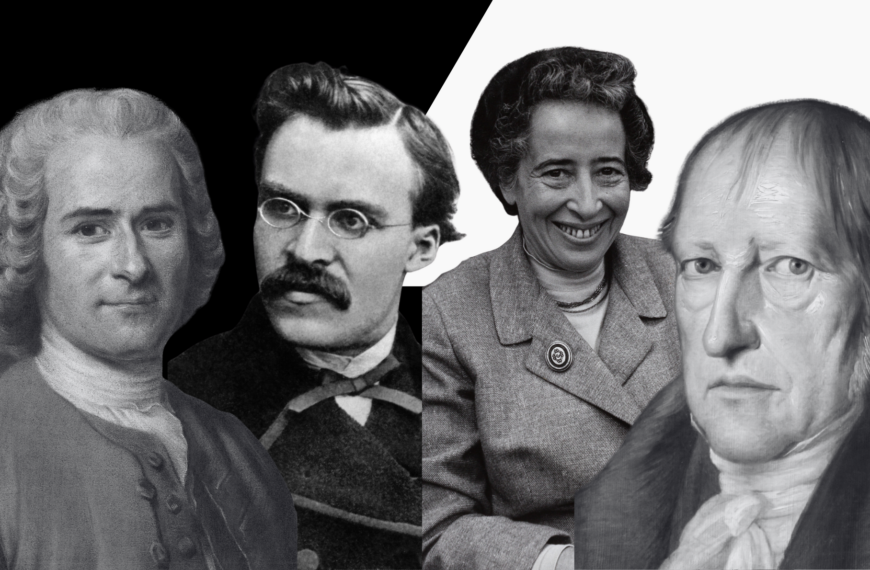
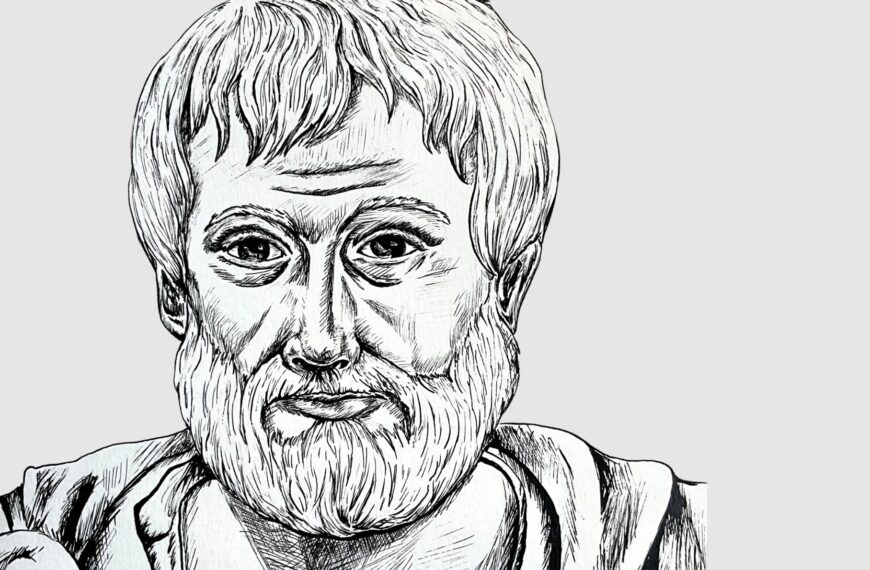
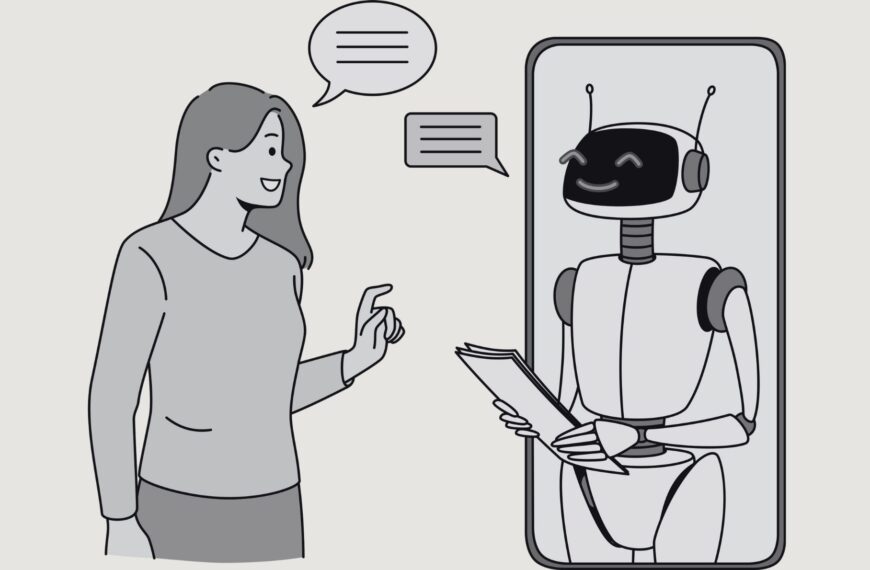




Deja un comentario